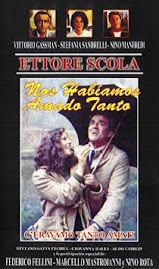jueves, 16 de diciembre de 2010
La primarización. Por Daniel Muchnik
La familia Rocca, que es la titular del grupo siderúrgico multinacional Techint , siempre se ocupó de señalar, en público, los elementos que impiden un desarrollo industrial sólido y sostenido en el país. Lo hizo Agostino, el fundador de la dinastía, su hijo Roberto y ahora le toca el turno al nieto, a Paolo, cada uno de ellos en distintos momentos históricos de la Argentina y en todos marcaron las carencias del Estado o la inoperancia de los propios empresarios.
En la segunda jornada de la reciente Conferencia de la Unión Industrial, Paolo Rocca dijo que las recetas económicas de los primeros años de la salida de la crisis de 2001/2002 dejaron de ser adecuadas en esta nueva etapa y pidió previsibilidad en las acciones de los gobiernos, nacional y provinciales. Sin demasiadas vueltas Rocca se plantó frente a la audiencia y reclamó mayor industrialización porque “ la primarización de la economía ---sentenció textualmente ---puede ser un atractivo en el corto plazo, pero en el fondo es un acuerdo con el diablo”.
En esa dirección la posición de Rocca no se diferencia de la de aquellos economistas que juzgan que la matriz productiva local es la misma de las décadas pasadas y eso implica estancamiento, falta de renovación, ausencia de nuevas tecnologías , escasa utilización de la ciencia. Un país que no ha modificado la obtención de sus riquezas y por lo tanto utiliza menos mano de obra, menor creatividad industrial, menor abastecimiento para el mercado local y el comercio exterior. Con un bache tecnológico con el hemisferio norte que cada vez se ensancha más.
En definitiva hay que encontrar la justa medida en la actual pugna entre la soja y otras commodities y la producción de bienes elaborados, los que contienen valor agregado, con mano de obra local. Argentina ha crecido en los últimos años, pero con producción primaria, buenos precios internacionales y viento de cola que ha durado para alegría de algunos sectores.. Rocca contó que la participación de la industria en el Producto Bruto Interno del país es menor a la de los países del sudeste asiático, con tendencia decreciente. Mientras en el Asia trepó del 20 al 24 por ciento, en América Latina bajó del 18 al 15 por ciento.
Sin duda mantener el viejo esquema productivo es “tentador” para el Gobierno. Es que entre el 30 y el 40 por ciento de los gravámenes que ingresan al Estado provienen de Impuestos sobre el sector primario. De lo que no se dan cuenta la autoridades (o acaso miran para otro lado) es que esta presión concluye golpeando en un incremento de la inflación y en un deterioro competitivo del tipo de cambio, que daña las ventas externas.
Estas reflexiones no caen bien en la Casa Rosada. En la mencionada Conferencia de la UIA, la presidente Cristina Fernández subrayó que en los diez primeros meses de 2010 el superávit comercial externo fue de 11.426 millones de dólares y la manufactura industrial ocupó el 34 por ciento del total.
Es un dato relevante pero habría que desmenuzar los ítems de la exportación industrial porque fueron sólo los automotores colocados en Brasil, donde la demanda de esas unidades ha crecido con solidez, los que cubrieron la mayor parte de los envíos fronteras afuera. Y al mismo tiempo que se consolidan las exportaciones también aumentan las importaciones. Esto es por un viejo problema de arrastre del empresariado local : importa para achicar los costos, en especial de mano de obra. Rocca advirtió que desde 2002 , los salarios en dólares aumentaron un 22 por ciento, en tanto la productividad en la industria sólo rozó el 4 por ciento.
La primarización es dolorosa en el mediano y largo plazo. Se exporta con escaso valor agregado lo que no da lugar al ingreso de inversiones de alto nivel tecnológico. La generación de empleo es mínima y esto multiplica la exclusión social de los que habían sido preparados para tareas industriales . Esta realidad puede derivar en la llamada “enfermedad holandesa” : en la década del sesenta aumentaron considerablemente los ingresos de divisas y de inversiones extranjeras en los Países Bajos por el descubrimiento de importantes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Pero la euforia dejó de serlo cuando nada de aquello fue una buena noticia : se socavaron las exportaciones tradicionales y se causó un daño irreparable a las manufacturas locales. Leer más...
En la segunda jornada de la reciente Conferencia de la Unión Industrial, Paolo Rocca dijo que las recetas económicas de los primeros años de la salida de la crisis de 2001/2002 dejaron de ser adecuadas en esta nueva etapa y pidió previsibilidad en las acciones de los gobiernos, nacional y provinciales. Sin demasiadas vueltas Rocca se plantó frente a la audiencia y reclamó mayor industrialización porque “ la primarización de la economía ---sentenció textualmente ---puede ser un atractivo en el corto plazo, pero en el fondo es un acuerdo con el diablo”.
En esa dirección la posición de Rocca no se diferencia de la de aquellos economistas que juzgan que la matriz productiva local es la misma de las décadas pasadas y eso implica estancamiento, falta de renovación, ausencia de nuevas tecnologías , escasa utilización de la ciencia. Un país que no ha modificado la obtención de sus riquezas y por lo tanto utiliza menos mano de obra, menor creatividad industrial, menor abastecimiento para el mercado local y el comercio exterior. Con un bache tecnológico con el hemisferio norte que cada vez se ensancha más.
En definitiva hay que encontrar la justa medida en la actual pugna entre la soja y otras commodities y la producción de bienes elaborados, los que contienen valor agregado, con mano de obra local. Argentina ha crecido en los últimos años, pero con producción primaria, buenos precios internacionales y viento de cola que ha durado para alegría de algunos sectores.. Rocca contó que la participación de la industria en el Producto Bruto Interno del país es menor a la de los países del sudeste asiático, con tendencia decreciente. Mientras en el Asia trepó del 20 al 24 por ciento, en América Latina bajó del 18 al 15 por ciento.
Sin duda mantener el viejo esquema productivo es “tentador” para el Gobierno. Es que entre el 30 y el 40 por ciento de los gravámenes que ingresan al Estado provienen de Impuestos sobre el sector primario. De lo que no se dan cuenta la autoridades (o acaso miran para otro lado) es que esta presión concluye golpeando en un incremento de la inflación y en un deterioro competitivo del tipo de cambio, que daña las ventas externas.
Estas reflexiones no caen bien en la Casa Rosada. En la mencionada Conferencia de la UIA, la presidente Cristina Fernández subrayó que en los diez primeros meses de 2010 el superávit comercial externo fue de 11.426 millones de dólares y la manufactura industrial ocupó el 34 por ciento del total.
Es un dato relevante pero habría que desmenuzar los ítems de la exportación industrial porque fueron sólo los automotores colocados en Brasil, donde la demanda de esas unidades ha crecido con solidez, los que cubrieron la mayor parte de los envíos fronteras afuera. Y al mismo tiempo que se consolidan las exportaciones también aumentan las importaciones. Esto es por un viejo problema de arrastre del empresariado local : importa para achicar los costos, en especial de mano de obra. Rocca advirtió que desde 2002 , los salarios en dólares aumentaron un 22 por ciento, en tanto la productividad en la industria sólo rozó el 4 por ciento.
La primarización es dolorosa en el mediano y largo plazo. Se exporta con escaso valor agregado lo que no da lugar al ingreso de inversiones de alto nivel tecnológico. La generación de empleo es mínima y esto multiplica la exclusión social de los que habían sido preparados para tareas industriales . Esta realidad puede derivar en la llamada “enfermedad holandesa” : en la década del sesenta aumentaron considerablemente los ingresos de divisas y de inversiones extranjeras en los Países Bajos por el descubrimiento de importantes yacimientos de gas natural en el Mar del Norte. Pero la euforia dejó de serlo cuando nada de aquello fue una buena noticia : se socavaron las exportaciones tradicionales y se causó un daño irreparable a las manufacturas locales. Leer más...
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Ni mano dura ni garantismo. Por Luis Gregorich
Hace unos días, justo en el momento en que se producían cruentos disturbios por la ocupación de tierras en Villa Soldati, la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pronunciaba en la Casa de Gobierno un discurso en el que anunció la creación del Ministerio de Seguridad (y la designación de Nilda Garré como su titular), además de referirse a la decisión como línea política, reiterada a lo largo de estos últimos años, de "no reprimir" la protesta social y, en realidad, de no reprimir nada, desde los cortes de calles hasta los bloqueos de puentes internacionales. Como ejemplo de lo que le pedían sus opositores y los enemigos de estas medidas libertarias, la Presidenta mencionó, incluso, "la pena de muerte".
El ejercicio de este último abuso retórico, que desgraciadamente usan la mayoría de nuestros dirigentes, sólo merece un breve comentario. No ha habido un solo militante destacado de la oposición ni algún columnista trasnochado que haya incurrido en la barbaridad, contraria a todas las leyes y los pactos internacionales, de solicitar la pena de muerte. Atribuir a los demás los peores (e incomprobables) pecados no mejora la calidad de nuestra confrontación con ellos; sólo introduce la confusión y la inexactitud en el debate.
En cambio, inclinarse ante la opinión pública y admitir, con todas las letras, que la seguridad (o la inseguridad, que hablamos de lo mismo) es hoy quizá la preocupación fundamental de la población es un gesto acertado y que merece aplaudirse.
Los hechos de Villa Soldati, es cierto, obedecen a múltiples causas y motivan situaciones de ardua solución, tal como se ha repetido hasta el cansancio. Está la deplorable relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Está la negada convivencia entre la Policía Federal y la todavía naciente Policía Metropolitana. Está la presencia interesada del punterismo político y la creciente influencia de grupos de narcotraficantes. Está, por supuesto, la dificultad estructural de una metrópoli para sostener plausiblemente las migraciones internas y externas. Está la subejecución del presupuesto para vivienda del gobierno de la ciudad, que tampoco ha encontrado el lenguaje adecuado para explicar su posición. Está todo eso, pero en medio se yergue el problema de la seguridad como eje central.
Para facilitar la discusión (más bien para diluirla), se acostumbra clasificar las políticas de seguridad en dos casilleros: el de "la mano dura" y el del "garantismo", adosándole siempre al adversario los peores hábitos y exageraciones de cada uno.
A los de la mano dura, sencilla y directa, que son más de los que uno quisiera en todas las clases sociales, se los califica de "represores", "racistas" y, de modo más refinado y pintoresco (aunque no desacertado), "lombrosianos", por referencia al médico y criminólogo italiano Cesare Lombroso (1835-1909), cuya repercusión científica se ha apagado por completo, pero que todavía ejerce una involuntaria influencia en los muchos que son lombrosianos sin saberlo ni reconocerlo.
Para Lombroso, mal discípulo del evolucionismo darwiniano, la tendencia a delinquir era innata en el hombre (obedecía a factores genéticos); a los delincuentes, habitualmente pertenecientes a las clases bajas, había que encerrarlos de por vida o eliminarlos físicamente, para que no siguieran haciendo el daño que no podían evitar; así llegó a definir como "locos" y "enajenados" a un grupo de anarquistas que investigó en la cárcel. Mediante complicadas mediciones del cráneo de los reos o, por ejemplo, de las desviaciones de sus mandíbulas, llegó a conclusiones "fisonómicas" acerca de la predisposición para cometer delitos. Así, la portación de cara ya determinaba al delincuente. Cotéjese esta taxonomía cuasi zoológica con los prejuicios existentes, al borde de la xenofobia, respecto de algunas comunidades extranjeras residentes en nuestro país.
En el otro extremo está el garantismo, del que me declaro partidario, y que está vinculado con la creciente difusión de la gran causa de los derechos humanos, a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabe: ha venido a combatir las aberraciones de los Estados totalitarios, que disponían de la vida, los bienes y las conciencias de sus habitantes.
Pero debe convenirse que el garantismo también tiene vicios e irregularidades que terminan consiguiendo, a menudo, lo contrario de lo que se proponen. Si está atado a un sistema judicial y penal arcaico, facilita los movimientos de los delincuentes, cuando no su libertad permanente. Con razón refuta el positivismo y el determinismo fisonómico y social de los lombrosianos, pero incurre en un traspié parecido al justificar cualquier conducta por una previa motivación social. Suele debilitar la función policial, con lo que introduce en esta institución los mismos rasgos corruptos que debería combatir. Ante el espanto causado por el vocablo "represión", con el que nos han atemorizado y perseguido nuestros regímenes dictatoriales, olvida que los Estados democráticos disponen del monopolio legítimo de la violencia, cuando ésta se usa en defensa de los ciudadanos. El garantismo, que debiera ser nuestro escudo frente a la violación de la ley, a veces se queda impávido, y gracias a su inacción la ley es violada. El garantismo perezoso a veces genera la impunidad.
Un típico ejemplo de este malentendido lo expresó días pasados el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al decir que sería castigado cualquier policía que "lastimara" a un manifestante o a otro ciudadano. No es que el principal cometido de la policía sea lastimar a nadie, pero ¿qué pasaría si un policía se viese frente a un criminal que amenaza con matar a uno o a varios rehenes, y con el que ya quedaron agotadas las negociaciones? ¿Cómo debería proceder un policía frente a un hombre que lo ataca con un cuchillo? Aun dejando de lado los casos de defensa propia, ¿no tiene acaso el policía experto la suficiente responsabilidad para saber cuándo debe usar (o no) su arma? Privándolo de usarla, ¿no se lo deja indefenso?
No sabemos cuál será la solución final de la ocupación del parque Indoamericano de Villa Soldati (ni de las que se precipitaron luego). Debería ser la que se atiene a la ley, por más que sea una ley dolorosa para algunos de los contendientes. Pero lo que interesa ahora es la correcta decisión presidencial de ocuparse en profundidad de las políticas de seguridad.
Un tratamiento de la seguridad diferente al que se ha implementado hasta ahora es posible. Suponer que sólo hay dos posibilidades extremas es agredir nuestra inteligencia, como en muchos otros temas. El gobierno kirchnerista, a lo largo de sus siete años largos de vida, ha procurado envolvernos en esta dialéctica de amigo-enemigo, de derecha-izquierda, que ha debilitado las instituciones y ha fragmentado el cuerpo social en mayor medida de como lo había encontrado.
Por lo menos en materia de seguridad, tiene ahora una buena oportunidad de no aceptar una falsa disyuntiva entre la mano dura del racismo y la sospecha, por un lado, y la impunidad de los victimarios frente a las víctimas, por el otro. Una política de seguridad firme, honesta y desprovista de prejuicios políticos e ideológicos. Se lo deseamos sinceramente a la nueva ministra. Leer más...
El ejercicio de este último abuso retórico, que desgraciadamente usan la mayoría de nuestros dirigentes, sólo merece un breve comentario. No ha habido un solo militante destacado de la oposición ni algún columnista trasnochado que haya incurrido en la barbaridad, contraria a todas las leyes y los pactos internacionales, de solicitar la pena de muerte. Atribuir a los demás los peores (e incomprobables) pecados no mejora la calidad de nuestra confrontación con ellos; sólo introduce la confusión y la inexactitud en el debate.
En cambio, inclinarse ante la opinión pública y admitir, con todas las letras, que la seguridad (o la inseguridad, que hablamos de lo mismo) es hoy quizá la preocupación fundamental de la población es un gesto acertado y que merece aplaudirse.
Los hechos de Villa Soldati, es cierto, obedecen a múltiples causas y motivan situaciones de ardua solución, tal como se ha repetido hasta el cansancio. Está la deplorable relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Está la negada convivencia entre la Policía Federal y la todavía naciente Policía Metropolitana. Está la presencia interesada del punterismo político y la creciente influencia de grupos de narcotraficantes. Está, por supuesto, la dificultad estructural de una metrópoli para sostener plausiblemente las migraciones internas y externas. Está la subejecución del presupuesto para vivienda del gobierno de la ciudad, que tampoco ha encontrado el lenguaje adecuado para explicar su posición. Está todo eso, pero en medio se yergue el problema de la seguridad como eje central.
Para facilitar la discusión (más bien para diluirla), se acostumbra clasificar las políticas de seguridad en dos casilleros: el de "la mano dura" y el del "garantismo", adosándole siempre al adversario los peores hábitos y exageraciones de cada uno.
A los de la mano dura, sencilla y directa, que son más de los que uno quisiera en todas las clases sociales, se los califica de "represores", "racistas" y, de modo más refinado y pintoresco (aunque no desacertado), "lombrosianos", por referencia al médico y criminólogo italiano Cesare Lombroso (1835-1909), cuya repercusión científica se ha apagado por completo, pero que todavía ejerce una involuntaria influencia en los muchos que son lombrosianos sin saberlo ni reconocerlo.
Para Lombroso, mal discípulo del evolucionismo darwiniano, la tendencia a delinquir era innata en el hombre (obedecía a factores genéticos); a los delincuentes, habitualmente pertenecientes a las clases bajas, había que encerrarlos de por vida o eliminarlos físicamente, para que no siguieran haciendo el daño que no podían evitar; así llegó a definir como "locos" y "enajenados" a un grupo de anarquistas que investigó en la cárcel. Mediante complicadas mediciones del cráneo de los reos o, por ejemplo, de las desviaciones de sus mandíbulas, llegó a conclusiones "fisonómicas" acerca de la predisposición para cometer delitos. Así, la portación de cara ya determinaba al delincuente. Cotéjese esta taxonomía cuasi zoológica con los prejuicios existentes, al borde de la xenofobia, respecto de algunas comunidades extranjeras residentes en nuestro país.
En el otro extremo está el garantismo, del que me declaro partidario, y que está vinculado con la creciente difusión de la gran causa de los derechos humanos, a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabe: ha venido a combatir las aberraciones de los Estados totalitarios, que disponían de la vida, los bienes y las conciencias de sus habitantes.
Pero debe convenirse que el garantismo también tiene vicios e irregularidades que terminan consiguiendo, a menudo, lo contrario de lo que se proponen. Si está atado a un sistema judicial y penal arcaico, facilita los movimientos de los delincuentes, cuando no su libertad permanente. Con razón refuta el positivismo y el determinismo fisonómico y social de los lombrosianos, pero incurre en un traspié parecido al justificar cualquier conducta por una previa motivación social. Suele debilitar la función policial, con lo que introduce en esta institución los mismos rasgos corruptos que debería combatir. Ante el espanto causado por el vocablo "represión", con el que nos han atemorizado y perseguido nuestros regímenes dictatoriales, olvida que los Estados democráticos disponen del monopolio legítimo de la violencia, cuando ésta se usa en defensa de los ciudadanos. El garantismo, que debiera ser nuestro escudo frente a la violación de la ley, a veces se queda impávido, y gracias a su inacción la ley es violada. El garantismo perezoso a veces genera la impunidad.
Un típico ejemplo de este malentendido lo expresó días pasados el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al decir que sería castigado cualquier policía que "lastimara" a un manifestante o a otro ciudadano. No es que el principal cometido de la policía sea lastimar a nadie, pero ¿qué pasaría si un policía se viese frente a un criminal que amenaza con matar a uno o a varios rehenes, y con el que ya quedaron agotadas las negociaciones? ¿Cómo debería proceder un policía frente a un hombre que lo ataca con un cuchillo? Aun dejando de lado los casos de defensa propia, ¿no tiene acaso el policía experto la suficiente responsabilidad para saber cuándo debe usar (o no) su arma? Privándolo de usarla, ¿no se lo deja indefenso?
No sabemos cuál será la solución final de la ocupación del parque Indoamericano de Villa Soldati (ni de las que se precipitaron luego). Debería ser la que se atiene a la ley, por más que sea una ley dolorosa para algunos de los contendientes. Pero lo que interesa ahora es la correcta decisión presidencial de ocuparse en profundidad de las políticas de seguridad.
Un tratamiento de la seguridad diferente al que se ha implementado hasta ahora es posible. Suponer que sólo hay dos posibilidades extremas es agredir nuestra inteligencia, como en muchos otros temas. El gobierno kirchnerista, a lo largo de sus siete años largos de vida, ha procurado envolvernos en esta dialéctica de amigo-enemigo, de derecha-izquierda, que ha debilitado las instituciones y ha fragmentado el cuerpo social en mayor medida de como lo había encontrado.
Por lo menos en materia de seguridad, tiene ahora una buena oportunidad de no aceptar una falsa disyuntiva entre la mano dura del racismo y la sospecha, por un lado, y la impunidad de los victimarios frente a las víctimas, por el otro. Una política de seguridad firme, honesta y desprovista de prejuicios políticos e ideológicos. Se lo deseamos sinceramente a la nueva ministra. Leer más...
Quien siembra vientos... Por Marcos Aguinis

La tragedia iniciada en Villa Soldati y que estremece al país se debe a un conjunto de factores que no son tomados en cuenta ni abordados con la necesaria lucidez por la ceguera que producen ideologías erróneas, afirmadas entre nosotros desde hace años. Me referiré en esta nota sólo a uno de ellos. Dejo para otra ocasión el análisis de la pobreza estructural, la decadencia educativa, el mal estado sanitario, las supuraciones de la corrupción, el avance del narcotráfico, la multiplicación de la delincuencia, el lavado de dinero, la chatura de la política, la degradación de la república, el problema habitacional, el chantaje a la producción, etc.
Abordaré sólo la violación a la ley, factor que brinda luz verde a cualquier tropelía de mayor o menor envergadura. Esa violación de la ley ha sido permitida y hasta incentivada por el uso demagógico de la palabra “represión”. Siembra vientos y recoge tempestades. Quizás un exceso de psicoanálisis silvestre contribuyó a ponerle la palabra “represión” a todo acto que pretenda recordar los límites, defender estructuras o mantener vivo el articulado de la Constitución Nacional. Se acaba de llegar al absurdo expresado por el jefe de Gabinete de “no reprimir” a vecinos y okupas que intercambiaban disparos con armas de fuego. Es decir, según su criterio humanista y caritativo, hay que dejarlos matarse alegremente. “Que se haga cargo el Gobierno de la Ciudad”, dijo suelto de cuerpo. Si se matan entre ellos, será la horrible guerra de pobres contra pobres, desde luego. ¿Pero es preferible que sigan liquidándose o hay que entrar con toda la energía posible para detener la masacre? Para el Gobierno es mejor que la Policía Federal no entre, por supuesto, porque eso sería “reprimir”. Y tendría que cargar los costos políticos. Igualmente absurdo es que muchos pidan la intervención de la policía, pero cuando la policía sufre ataques con piedras, palos y hasta balas, ésta no debe ni siquiera defenderse con un puñetazo. Sabemos que si un policía aplica un puñetazo, comete delito. Por supuesto que la mayoría de los argentinos repudiamos los puñetazos y toda manifestación de violencia, ¿pero cómo debería proceder entonces la fuerza pública? ¿repartiendo margaritas, incluso a quienes la desobedecen, insultan y agreden? ¿Para qué tenemos fuerza pública, pregunto? ¿Sólo para lucir uniformes que ni siquiera mueven un pelo a nadie? ¿Para que asesinen a agentes con impunidad?
Es cínico que se provea de armas a la policía, porque si las usa, termina severamente sancionada. Y si no las usa, no consigue disuadir. El Estado ahorraría mucho eliminándola por completo. Sería más coherente.
Entonces llegaremos a disfrutar de una libertad maravillosa. Pero claro, la libertad de la selva. Ahora bien, si no queremos la terrible selva, entonces hay que hacer lo que indica la racionalidad: establecer límites y cumplir con la ley. No hay otra.
Los seres humanos, tanto a nivel individual o colectivo, tendemos a sentir molestia ante la prepotencia de los límites, de los deberes, de las contenciones. Pero estos tábanos “represores” son los que permiten crecer y convivir. La Constitución es un catálogo de límites, expresados como derechos y obligaciones. ¡No olvidarlo!: “obligaciones”. La fobia contra la “represión” de todo tipo estimula a que no se cumplan las obligaciones. ¿Ejemplos? La obligación de no interrumpir el tránsito por rutas y caminos, no ocupar edificios públicos como las escuelas, y no apropiarse de espacios que pertenecen a toda la comunidad.
El presidente Mujica acaba de brindarnos un buen ejemplo al decretar la prohibición absoluta de ocupar edificios públicos. Lo hace en medio de una cadena de huelgas y una baja de su popularidad. Pero responde a su deber de estadista. Esta decisión irá calando en la profundidad de los hábitos y con el tiempo a ningún uruguayo se le ocurrirá usurpar un edificio público. Por lo tanto, no habrá necesidad de mandar policías ni “reprimir”. Todo funcionario jura al asumir que cumplirá y hará cumplir la ley. Pero entre nosotros, antes que cumplir la ley, se sabe que conviene dejar que la violen, para no “reprimir”, porque “reprimir” quita votos. Hay que proceder como los padres cómodos y permisivos, que al final se tiran de los pelos.
No tengo dudas en condenar los tipos de represión que efectúa una dictadura y hasta gobiernos autoritarios elegidos equivocadamente por la ciudadanía (Hitler, Chávez, etc.). Otra cosa es poner límites y obligar a que se respete la ley, dentro de los claros postulados de una democracia. Incluso será más efectiva la democracia cuanto más estricto sea el cumplimiento de la ley. Pero si en nuestro país ni siquiera son obedecidas las resoluciones del más alto tribunal de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo vamos a esperar que chicos, grandes, ricos, pobres, vecinos, okupas, funcionarios, gente de a pie o gente de cualquier otra condición las cumpla? Aquí la ley se ha vuelto algo abstracto y contingente.
Un juzgado prohibió el asentamiento en el Parque Indoamericano. Esa decisión judicial hubiera sido suficiente en una democracia con instituciones firmes, para que no se usurpe el sitio. Pero se violó la ley. Es grave la situación de gente pobre sin techo, ni comida, ni asistencia. Pero eso no la autoriza a violar la ley. Debemos tener el coraje de reconocerlo. Y tener el coraje de acusar y presionar a los poderes que no saben o no quieren desarrollar políticas de Estado eficientes que resuelvan los daños de esa pobreza, carencia habitacional, falta de trabajo, explotación en negro, inflación y otros males que golpean con más saña a quienes menos tienen.
Leer más...
Es cínico que se provea de armas a la policía, porque si las usa, termina severamente sancionada. Y si no las usa, no consigue disuadir. El Estado ahorraría mucho eliminándola por completo. Sería más coherente.
Entonces llegaremos a disfrutar de una libertad maravillosa. Pero claro, la libertad de la selva. Ahora bien, si no queremos la terrible selva, entonces hay que hacer lo que indica la racionalidad: establecer límites y cumplir con la ley. No hay otra.
Los seres humanos, tanto a nivel individual o colectivo, tendemos a sentir molestia ante la prepotencia de los límites, de los deberes, de las contenciones. Pero estos tábanos “represores” son los que permiten crecer y convivir. La Constitución es un catálogo de límites, expresados como derechos y obligaciones. ¡No olvidarlo!: “obligaciones”. La fobia contra la “represión” de todo tipo estimula a que no se cumplan las obligaciones. ¿Ejemplos? La obligación de no interrumpir el tránsito por rutas y caminos, no ocupar edificios públicos como las escuelas, y no apropiarse de espacios que pertenecen a toda la comunidad.
El presidente Mujica acaba de brindarnos un buen ejemplo al decretar la prohibición absoluta de ocupar edificios públicos. Lo hace en medio de una cadena de huelgas y una baja de su popularidad. Pero responde a su deber de estadista. Esta decisión irá calando en la profundidad de los hábitos y con el tiempo a ningún uruguayo se le ocurrirá usurpar un edificio público. Por lo tanto, no habrá necesidad de mandar policías ni “reprimir”. Todo funcionario jura al asumir que cumplirá y hará cumplir la ley. Pero entre nosotros, antes que cumplir la ley, se sabe que conviene dejar que la violen, para no “reprimir”, porque “reprimir” quita votos. Hay que proceder como los padres cómodos y permisivos, que al final se tiran de los pelos.
No tengo dudas en condenar los tipos de represión que efectúa una dictadura y hasta gobiernos autoritarios elegidos equivocadamente por la ciudadanía (Hitler, Chávez, etc.). Otra cosa es poner límites y obligar a que se respete la ley, dentro de los claros postulados de una democracia. Incluso será más efectiva la democracia cuanto más estricto sea el cumplimiento de la ley. Pero si en nuestro país ni siquiera son obedecidas las resoluciones del más alto tribunal de la nación, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo vamos a esperar que chicos, grandes, ricos, pobres, vecinos, okupas, funcionarios, gente de a pie o gente de cualquier otra condición las cumpla? Aquí la ley se ha vuelto algo abstracto y contingente.
Un juzgado prohibió el asentamiento en el Parque Indoamericano. Esa decisión judicial hubiera sido suficiente en una democracia con instituciones firmes, para que no se usurpe el sitio. Pero se violó la ley. Es grave la situación de gente pobre sin techo, ni comida, ni asistencia. Pero eso no la autoriza a violar la ley. Debemos tener el coraje de reconocerlo. Y tener el coraje de acusar y presionar a los poderes que no saben o no quieren desarrollar políticas de Estado eficientes que resuelvan los daños de esa pobreza, carencia habitacional, falta de trabajo, explotación en negro, inflación y otros males que golpean con más saña a quienes menos tienen.
Inmigrantes. Por Jorge Fontevecchia
La historia de la humanidad se caracteriza por migraciones. Una población que crece hace a una economía pujante, más pujante. Brasil recibe más inversiones que Rusia también a causa de que la población brasileña crece mientras que la rusa comenzó a bajar, porque las duras condiciones de vida que impone su naturaleza hacen que nadie quiera inmigrar, sin poder compensar la baja de la tasa de natalidad. Estados Unidos ganó la Guerra Fría también porque al comenzar el comunismo, hacia 1920, tenía 106 millones de habitantes y hoy tiene 317 millones: multiplicó por tres, mientras que Rusia tenía 137 millones de habitantes y hoy tiene 140 millones: sumó cero. A Estados Unidos mucha gente quería y quiere ir a vivir, y a Rusia casi nadie quería o quiere ir a vivir, aun hoy. Que la gente desee ir a un país –o irse de él– es un indicador económico de primer orden. Los seres humanos en todo el mundo siempre se han desplazado buscando mejorar sus condiciones económicas.
Contar con una población numerosa es condición necesaria para tener un gran mercado interno. Si China crece a tasas del 10% anual integrando al consumo y a la producción a decenas de millones de campesinos pobres, a los que saca del campo para llevarlos a la ciudad y a quienes mejora su dieta con proteínas importadas de la Argentina, ¿por qué nuestro país no puede lograr lo mismo en su territorio y absorber año a año a millones de habitantes de los países limítrofes –equivalentes sudamericanos a la periferia y el interior chinos– y hacer de ellos una solución en lugar de un problema?
Ningún otro país de Sudamérica recibe millones de inmigrantes de sus vecinos como la Argentina. Que sean pobres e incultos ¿los hace inasimilables como fuente productiva? Muchos de los inmigrantes europeos de principios del siglo pasado ¿no eran también semianalfabetos? Gran parte de los más de 40 millones de hispanos que integran hoy la población norteamericana ¿no fueron en su origen campesinos mexicanos sin mejor preparación que la parte de nuestros vecinos paraguayos o bolivianos que migran hacia la Argentina?
Un ejemplo de la inmigración en Estados Unidos es la Ellis Island –frente a la famosa Estatua de la Libertad–, donde funcionó el centro de recepción de inmigrantes de Nueva York entre 1892 y 1954. Por ella pasaron 12 millones de inmigrantes y el sistema funcionó así: los barcos hacían puerto en la isla; dos por ciento del total –250 mil– fue enviado de vuelta a su país de origen por sus antecedentes; el 10% del total –1.200.000– quedó retenido en el hospital de la isla hasta su cura porque la revisación médica diagnosticó alguna enfermedad; y el resto pudo ingresar a Manhattan. Hoy, 100 millones de norteamericanos, un tercio del total de la población, descienden de aquellos 12 millones de inmigrantes que ingresaron por Ellis Island.
Contrasta esta historia con las persecuciones a inmigrantes mexicanos que George W. Bush instrumentó en su último mandato. Pero no hay que dejarse engañar por esa teatralidad muchas veces proselitista: si hay viviendo 40 millones de hispanos en Estados Unidos, es porque de alguna manera al país le convino su llegada. La propia Alemania, con la presión migratoria africana que enfrenta la Unión Europea, anunció que si no aumenta la inmigración, su sistema jubilatorio entrará en colapso porque dentro de algunos años la clase pasiva sería mayor que la activa, con más gente cobrando jubilación que aportando y trabajando. La inmigración rejuvenece a las poblaciones.
Claro que a los 12 millones de inmigrantes que ingresaron a Manhattan desde Ellis Island no se les permitió luego acampar en el Central Park. Ni tampoco fomentaron que se quedaran todos en Nueva York, como sucede en la Argentina, donde el 70% de los inmigrantes de todo el país se concentra en el Area Metropolitana.
En la Argentina se ideologiza el desafío de la inmigración en lugar de enfocarlo hacia soluciones prácticas. No es un problema actual. Ya en 1879 Juan Bautista Alberdi escribió la siguiente barbaridad: “Poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada. Por eso he dicho en la Constitución que el gobierno debe fomentar la inmigración europea. Pero poblar no es civilizar, sino embrutecer, cuando se puebla con chinos, con indios de Asia y con negros de Africa. Poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país cuando, en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de Europa, se le puebla con la basura de la Europa atrasada o menos culta. Porque hay Europa y Europa, conviene no olvidarlo”.
Con los africanos que despreciaba Alberdi, Brasil construyó la quinta mayor población del planeta, lo que le permite ser la octava mayor economía mundial. Nuestra incapacidad de convertir en productores y consumidores a los inmigrantes más pobres habla más de nuestra pobreza que de la pobreza de ellos. Leer más...
Contar con una población numerosa es condición necesaria para tener un gran mercado interno. Si China crece a tasas del 10% anual integrando al consumo y a la producción a decenas de millones de campesinos pobres, a los que saca del campo para llevarlos a la ciudad y a quienes mejora su dieta con proteínas importadas de la Argentina, ¿por qué nuestro país no puede lograr lo mismo en su territorio y absorber año a año a millones de habitantes de los países limítrofes –equivalentes sudamericanos a la periferia y el interior chinos– y hacer de ellos una solución en lugar de un problema?
Ningún otro país de Sudamérica recibe millones de inmigrantes de sus vecinos como la Argentina. Que sean pobres e incultos ¿los hace inasimilables como fuente productiva? Muchos de los inmigrantes europeos de principios del siglo pasado ¿no eran también semianalfabetos? Gran parte de los más de 40 millones de hispanos que integran hoy la población norteamericana ¿no fueron en su origen campesinos mexicanos sin mejor preparación que la parte de nuestros vecinos paraguayos o bolivianos que migran hacia la Argentina?
Un ejemplo de la inmigración en Estados Unidos es la Ellis Island –frente a la famosa Estatua de la Libertad–, donde funcionó el centro de recepción de inmigrantes de Nueva York entre 1892 y 1954. Por ella pasaron 12 millones de inmigrantes y el sistema funcionó así: los barcos hacían puerto en la isla; dos por ciento del total –250 mil– fue enviado de vuelta a su país de origen por sus antecedentes; el 10% del total –1.200.000– quedó retenido en el hospital de la isla hasta su cura porque la revisación médica diagnosticó alguna enfermedad; y el resto pudo ingresar a Manhattan. Hoy, 100 millones de norteamericanos, un tercio del total de la población, descienden de aquellos 12 millones de inmigrantes que ingresaron por Ellis Island.
Contrasta esta historia con las persecuciones a inmigrantes mexicanos que George W. Bush instrumentó en su último mandato. Pero no hay que dejarse engañar por esa teatralidad muchas veces proselitista: si hay viviendo 40 millones de hispanos en Estados Unidos, es porque de alguna manera al país le convino su llegada. La propia Alemania, con la presión migratoria africana que enfrenta la Unión Europea, anunció que si no aumenta la inmigración, su sistema jubilatorio entrará en colapso porque dentro de algunos años la clase pasiva sería mayor que la activa, con más gente cobrando jubilación que aportando y trabajando. La inmigración rejuvenece a las poblaciones.
Claro que a los 12 millones de inmigrantes que ingresaron a Manhattan desde Ellis Island no se les permitió luego acampar en el Central Park. Ni tampoco fomentaron que se quedaran todos en Nueva York, como sucede en la Argentina, donde el 70% de los inmigrantes de todo el país se concentra en el Area Metropolitana.
En la Argentina se ideologiza el desafío de la inmigración en lugar de enfocarlo hacia soluciones prácticas. No es un problema actual. Ya en 1879 Juan Bautista Alberdi escribió la siguiente barbaridad: “Poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada. Por eso he dicho en la Constitución que el gobierno debe fomentar la inmigración europea. Pero poblar no es civilizar, sino embrutecer, cuando se puebla con chinos, con indios de Asia y con negros de Africa. Poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país cuando, en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de Europa, se le puebla con la basura de la Europa atrasada o menos culta. Porque hay Europa y Europa, conviene no olvidarlo”.
Con los africanos que despreciaba Alberdi, Brasil construyó la quinta mayor población del planeta, lo que le permite ser la octava mayor economía mundial. Nuestra incapacidad de convertir en productores y consumidores a los inmigrantes más pobres habla más de nuestra pobreza que de la pobreza de ellos. Leer más...
lunes, 13 de diciembre de 2010
La nueva clase agropecuaria. Por María Sáenz Quesada
La historiadora María Saénz Quesada acaba de presentar la “edición definitiva” de Los estancieros (Sudamericana), una obra clave para entender la realidad de un actor tan importante para el país como lo es “el campo”. Aquí se reproduce parte del capítulo que actualiza el trabajo, el que relata el enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Kirchner y las organizaciones agropecuarias en torno de la Resolución 125.
En 2008 el precio de los alimentos se disparó a escala mundial, empujado por la demanda de las economías asiáticas y por los biocombustibles. Esto, que afectaba a los países dependientes de las importaciones de trigo, arroz y maíz, generó la preocupación de las Naciones Unidas. En cambio, los países productores, como en el caso del Mercosur, resultaron altamente beneficiados.
A raíz de esta nueva realidad, en la Argentina se renovó el conflicto en torno a la distribución dentro de la sociedad del excedente producido por las exportaciones. En esas circunstancias, el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, por la Resolución 125 del Ministerio de Economía, elevó las retenciones agrícolas en forma móvil. Dichas retenciones, reimplantadas por el presidente Eduardo Duhalde en 2002 para compensar la devaluación que favorecía las exportaciones y ayudar a paliar la crisis, eran de por sí elevadas. Los productores rurales estaban resignados a pagarlas pero el aumento inconsulto, en un momento de altas expectativas y buenos precios, sumado a las reiteradas distorsiones en la comercialización de la carne y de la leche, dieron lugar a un conflicto que tomó dimensiones inesperadas.
Entre marzo y julio de 2008, las entidades ruralistas reunidas en la Mesa de Enlace (SRA, CRA, FAA y Coninagro) se movilizaron en contra de la Resolución 125 mediante un paro agropecuario de carácter nacional. Se cortaron las rutas para impedir el paso de camiones y los productores “autoconvocados” utilizaron la táctica del piquete. Dicho recurso, adoptado hacia 2001 por los que menos tienen, pasó a ser utilizado por los que tienen y desean progresar, pero sienten que su voz no es escuchada por los poderes públicos cuando se trata de tomar decisiones que los afectan directamente. A esto se agregaron cacerolazos, marchas y protestas en centros urbanos del interior y dos convocatorias multitudinarias, en Rosario y en Buenos Aires.
El Gobierno nacional se mantuvo en su posición y en su discurso utilizó la antinomia “pueblo peronista” contra “oligarquía nativa” y denunció el lock-out patronal y las intenciones “destituyentes” o golpistas de los estancieros.
También se retomaba el discurso de Jauretche: “Desde 1914 estamos en eso: en la lucha del país nuevo y real con el país viejo y perimido, que para vivir él impide el surgimiento de nuestras fuerzas”. Para sintetizar este punto de vista resulta de utilidad un texto del historiador Norberto Galasso, que califica a los estancieros de “clase parasitaria y ausentista que se apoderó de la renta agraria diferencial, que no se constituyó en una verdadera burguesía porque no sentía vocación por la reproducción ampliada, que se entronizó como clase dominante después de Pavón (1861), entrelazada con los intereses de los británicos, y se inscribió en la división internacional del trabajo sin impulsar un capitalismo autónomo”.
El concepto de que el campo no genera valor agregado es un mito, respondía Héctor Huergo. El experto en asuntos rurales ponía como ejemplo desde el lomo envasado que se exporta a Alemania a las nuevas semillas, fertilizantes y herbicidas que mueven al sector químico y petroquímico, la industria de la maquinaria agrícola y metalmecánica y en general a la actividad económica que está transformando la vida de los centros rurales. En materia de logros dio cifras: en 1996 se cosechaban 15 millones de toneladas de soja: en 2009, 45 millones. Lo contradictorio era que en 2008 el país nuevo que pugnaba por crecer era el del campo modernizado. Esto podía advertirse en la presencia de los chacareros en las movilizaciones del sur santafesino y entrerriano y el oeste cordobés y en la participación de la Federación Agraria (pequeños propietarios) –cuyos dirigentes se expresaban en lenguaje sencillo y comprensible– y de Coninagro (cooperativistas) junto a las asociaciones de estancieros tradicionales.
No obstante la colaboración, subsistían y subsisten serias discrepancias en torno del problema de los arrendamientos entre la FA, que originariamente agrupó a los colonos, y la SRA y CARBAP. Pero la emergencia nacional los mantuvo unidos. La firmeza del reclamo de los ruralistas tuvo asimismo la rara virtud de ser escuchada en el Congreso y en particular en el Senado, que debe representar los intereses de las provincias. Como son las economías provinciales las que producen granos y oleaginosas, las opiniones empezaron a dividirse. Se plantearon además temas como el de la siempre postergada ley de coparticipación y de la licitud del cobro de un impuesto aduanero que grandes y pequeños productores deben pagar por igual y que no es coparticipable. Cuando el Gobierno decidió llevar el tema al Congreso y propuso que la Resolución 125 se convirtiera en ley, en una votación parlamentaria, el vicepresidente de la Nación, Julio César Cobos, a quien le tocó desempatar, se pronunció por el reclamo del campo. Esto causó una verdadera conmoción en el juego de la política y lo lanzó a un inesperado liderazgo. También crecieron el descontento, el escepticismo, los negocios se paralizaron, hubo desabastecimiento y a esto se agregó una grave sequía. En ese clima, en las elecciones parlamentarias de junio de 2009, el electorado rural apoyó a la oposición –que se había preocupado por incluir a referentes de los ruralistas entre sus candidatos a diputados–. Se observó entonces que el Gobierno nacional había ganado los comicios de 2007 gracias al voto del campo (centros urbanos vinculados directamente a la actividad rural), mientras que el electorado de las grandes ciudades le había vuelto la espalda. Ahora, con el voto del campo en la oposición, el voto kirchnerista se había achicado sensiblemente. Pero el asunto volvió a foja cero, las retenciones se mantuvieron igual y los productores siguieron dándole preferencia a la soja (descalificada como “yuyito” en el discurso presidencial, pero ineludible al momento de exportar). Su elevado precio en el mercado externo y el hecho de que no esté ligada al consumo interno de alimentos justifica dicho interés, que se acentúa a costo del cultivo de trigo y maíz, de la lechería y del pastoreo. Entre tanto, las dificultades que padecía el agro ratificaron un fenómeno que ya estaba ocurriendo: el traslado de un número significativo de productores argentinos al Uruguay, adonde llevaban adelante una revolución silenciosa en la agricultura y daban impulso a las exportaciones ganaderas. Al comparar la producción agraria del primer Centenario (9.319.000 toneladas de granos) con la del segundo Centenario (87.172.000 toneladas), a pesar de que la superficie cultivada no llegó a triplicarse, observó el economista Orlando Ferreres: “El agro es el ejemplo de modernización continua y de respuesta a las necesidades de todo el mundo desde la Argentina, es lo único que tenemos demandado a nivel mundial”. En cambio, la ganadería vacuna y porcina sólo se duplicó mientras los ovinos descendieron vertiginosamente. Llegó finalmente en 2010 el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Un gentío se volcó a las calles de Buenos Aires y de las ciudades argentinas para reencontrarse, celebrar y disfrutar de la fiesta en paz. No obstante el clima de unidad que se reflejaba en la actitud popular, el relato histórico que se propuso desde el Gobierno nacional negó la existencia del aporte del campo a la construcción del país o lo redujo a sus aspectos folclóricos. Industria sí, campo no, pareció la consigna, aunque la Argentina sea conocida en el mundo, entre otras cosas, por sus grandes cosechas, por el sistema de la siembra directa y por la buena genética de sus reproductores ganaderos. ¿Borrar de la memoria oficial la contribución del campo a la construcción de la Argentina implica desconocer sus posibilidades de crecimiento futuro?
La primera versión de “Los estancieros”. Mi primer acercamiento a la historia de los estancieros lo hice a fines de los setenta, para una colección de temas argentinos que dirigía Félix Luna en uno de sus proyectos editoriales que permitieron a los entonces jóvenes investigadores darse a conocer, en este caso, en la Editorial de la Universidad de Belgrano (dirigida por Luis Tedesco). Me tomó años escribirlo, buscar la documentación, tratar de comprender los cambios ocurridos entre los tiempos de la “incierta riqueza de la pampa”, en que el ganado cimarrón se cazaba en vaquerías, a los de las vacas gordas del primer Centenario. En dicha oportunidad, el campo y sus riquezas ocuparon el lugar central del festejo de una nación joven que figuraba entre los principales exportadores de carnes y granos del mundo, lo que permitía crear una infraestructura material y recibir un porcentaje de cien mil a doscientos mil inmigrantes por año. Para relatar esta historia, busqué en los documentos la voz de los estancieros y realicé entrevistas personales a representantes del sector que estuvieran vinculados a la historia del campo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Recuerdo que al principio consulté a mis primos, Horacio Sáenz y Dalmiro Sáenz, que me ayudaron a hacer una lista de posibles entrevistados. Horacio relató su experiencia en el campo familiar que empezó a trabajar directamente luego de un largo período en que había estado arrendado; recordó sus comienzos en un ranchito junto al Canal 1 (General Guido), donde se bañaba con agua helada en pleno invierno y cómo para comprar provisiones o entretenerse en Maipú, a falta de otro vehículo, recorría 60 kilómetros a caballo. Todavía pasaba por esa ruta de tierra “la Galera”, que conservaba su histórico nombre aunque funcionara a motor, llevando recados y paquetes para los vecinos. Con el tiempo, la situación de Horacio mejoró: “Cuando está todo en orden, el molino anda y los animales en sus potreros, no hay nada que hacer. Si vendo el campo, tengo el equipo del [teatro] Maipo a mi disposición. Pero no lo hago por lirismo. Todo criador se caracteriza por el lirismo”.
Por su parte, Dalmiro (Boy), que había poblado un campo fiscal en la Patagonia a comienzos de los años cincuenta –ocupación que pronto abandonó por el oficio de escritor– describió al ganadero argentino como un filósofo de la economía y a los estancieros patagónicos como gente blanda, producto del buen trato, de la ayuda económica y crediticia. En cambio, observó, el empresario tiene una vida agitada por los vencimientos, los conflictos laborales. Leer más...
En 2008 el precio de los alimentos se disparó a escala mundial, empujado por la demanda de las economías asiáticas y por los biocombustibles. Esto, que afectaba a los países dependientes de las importaciones de trigo, arroz y maíz, generó la preocupación de las Naciones Unidas. En cambio, los países productores, como en el caso del Mercosur, resultaron altamente beneficiados.
A raíz de esta nueva realidad, en la Argentina se renovó el conflicto en torno a la distribución dentro de la sociedad del excedente producido por las exportaciones. En esas circunstancias, el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, por la Resolución 125 del Ministerio de Economía, elevó las retenciones agrícolas en forma móvil. Dichas retenciones, reimplantadas por el presidente Eduardo Duhalde en 2002 para compensar la devaluación que favorecía las exportaciones y ayudar a paliar la crisis, eran de por sí elevadas. Los productores rurales estaban resignados a pagarlas pero el aumento inconsulto, en un momento de altas expectativas y buenos precios, sumado a las reiteradas distorsiones en la comercialización de la carne y de la leche, dieron lugar a un conflicto que tomó dimensiones inesperadas.
Entre marzo y julio de 2008, las entidades ruralistas reunidas en la Mesa de Enlace (SRA, CRA, FAA y Coninagro) se movilizaron en contra de la Resolución 125 mediante un paro agropecuario de carácter nacional. Se cortaron las rutas para impedir el paso de camiones y los productores “autoconvocados” utilizaron la táctica del piquete. Dicho recurso, adoptado hacia 2001 por los que menos tienen, pasó a ser utilizado por los que tienen y desean progresar, pero sienten que su voz no es escuchada por los poderes públicos cuando se trata de tomar decisiones que los afectan directamente. A esto se agregaron cacerolazos, marchas y protestas en centros urbanos del interior y dos convocatorias multitudinarias, en Rosario y en Buenos Aires.
El Gobierno nacional se mantuvo en su posición y en su discurso utilizó la antinomia “pueblo peronista” contra “oligarquía nativa” y denunció el lock-out patronal y las intenciones “destituyentes” o golpistas de los estancieros.
También se retomaba el discurso de Jauretche: “Desde 1914 estamos en eso: en la lucha del país nuevo y real con el país viejo y perimido, que para vivir él impide el surgimiento de nuestras fuerzas”. Para sintetizar este punto de vista resulta de utilidad un texto del historiador Norberto Galasso, que califica a los estancieros de “clase parasitaria y ausentista que se apoderó de la renta agraria diferencial, que no se constituyó en una verdadera burguesía porque no sentía vocación por la reproducción ampliada, que se entronizó como clase dominante después de Pavón (1861), entrelazada con los intereses de los británicos, y se inscribió en la división internacional del trabajo sin impulsar un capitalismo autónomo”.
El concepto de que el campo no genera valor agregado es un mito, respondía Héctor Huergo. El experto en asuntos rurales ponía como ejemplo desde el lomo envasado que se exporta a Alemania a las nuevas semillas, fertilizantes y herbicidas que mueven al sector químico y petroquímico, la industria de la maquinaria agrícola y metalmecánica y en general a la actividad económica que está transformando la vida de los centros rurales. En materia de logros dio cifras: en 1996 se cosechaban 15 millones de toneladas de soja: en 2009, 45 millones. Lo contradictorio era que en 2008 el país nuevo que pugnaba por crecer era el del campo modernizado. Esto podía advertirse en la presencia de los chacareros en las movilizaciones del sur santafesino y entrerriano y el oeste cordobés y en la participación de la Federación Agraria (pequeños propietarios) –cuyos dirigentes se expresaban en lenguaje sencillo y comprensible– y de Coninagro (cooperativistas) junto a las asociaciones de estancieros tradicionales.
No obstante la colaboración, subsistían y subsisten serias discrepancias en torno del problema de los arrendamientos entre la FA, que originariamente agrupó a los colonos, y la SRA y CARBAP. Pero la emergencia nacional los mantuvo unidos. La firmeza del reclamo de los ruralistas tuvo asimismo la rara virtud de ser escuchada en el Congreso y en particular en el Senado, que debe representar los intereses de las provincias. Como son las economías provinciales las que producen granos y oleaginosas, las opiniones empezaron a dividirse. Se plantearon además temas como el de la siempre postergada ley de coparticipación y de la licitud del cobro de un impuesto aduanero que grandes y pequeños productores deben pagar por igual y que no es coparticipable. Cuando el Gobierno decidió llevar el tema al Congreso y propuso que la Resolución 125 se convirtiera en ley, en una votación parlamentaria, el vicepresidente de la Nación, Julio César Cobos, a quien le tocó desempatar, se pronunció por el reclamo del campo. Esto causó una verdadera conmoción en el juego de la política y lo lanzó a un inesperado liderazgo. También crecieron el descontento, el escepticismo, los negocios se paralizaron, hubo desabastecimiento y a esto se agregó una grave sequía. En ese clima, en las elecciones parlamentarias de junio de 2009, el electorado rural apoyó a la oposición –que se había preocupado por incluir a referentes de los ruralistas entre sus candidatos a diputados–. Se observó entonces que el Gobierno nacional había ganado los comicios de 2007 gracias al voto del campo (centros urbanos vinculados directamente a la actividad rural), mientras que el electorado de las grandes ciudades le había vuelto la espalda. Ahora, con el voto del campo en la oposición, el voto kirchnerista se había achicado sensiblemente. Pero el asunto volvió a foja cero, las retenciones se mantuvieron igual y los productores siguieron dándole preferencia a la soja (descalificada como “yuyito” en el discurso presidencial, pero ineludible al momento de exportar). Su elevado precio en el mercado externo y el hecho de que no esté ligada al consumo interno de alimentos justifica dicho interés, que se acentúa a costo del cultivo de trigo y maíz, de la lechería y del pastoreo. Entre tanto, las dificultades que padecía el agro ratificaron un fenómeno que ya estaba ocurriendo: el traslado de un número significativo de productores argentinos al Uruguay, adonde llevaban adelante una revolución silenciosa en la agricultura y daban impulso a las exportaciones ganaderas. Al comparar la producción agraria del primer Centenario (9.319.000 toneladas de granos) con la del segundo Centenario (87.172.000 toneladas), a pesar de que la superficie cultivada no llegó a triplicarse, observó el economista Orlando Ferreres: “El agro es el ejemplo de modernización continua y de respuesta a las necesidades de todo el mundo desde la Argentina, es lo único que tenemos demandado a nivel mundial”. En cambio, la ganadería vacuna y porcina sólo se duplicó mientras los ovinos descendieron vertiginosamente. Llegó finalmente en 2010 el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Un gentío se volcó a las calles de Buenos Aires y de las ciudades argentinas para reencontrarse, celebrar y disfrutar de la fiesta en paz. No obstante el clima de unidad que se reflejaba en la actitud popular, el relato histórico que se propuso desde el Gobierno nacional negó la existencia del aporte del campo a la construcción del país o lo redujo a sus aspectos folclóricos. Industria sí, campo no, pareció la consigna, aunque la Argentina sea conocida en el mundo, entre otras cosas, por sus grandes cosechas, por el sistema de la siembra directa y por la buena genética de sus reproductores ganaderos. ¿Borrar de la memoria oficial la contribución del campo a la construcción de la Argentina implica desconocer sus posibilidades de crecimiento futuro?
La primera versión de “Los estancieros”. Mi primer acercamiento a la historia de los estancieros lo hice a fines de los setenta, para una colección de temas argentinos que dirigía Félix Luna en uno de sus proyectos editoriales que permitieron a los entonces jóvenes investigadores darse a conocer, en este caso, en la Editorial de la Universidad de Belgrano (dirigida por Luis Tedesco). Me tomó años escribirlo, buscar la documentación, tratar de comprender los cambios ocurridos entre los tiempos de la “incierta riqueza de la pampa”, en que el ganado cimarrón se cazaba en vaquerías, a los de las vacas gordas del primer Centenario. En dicha oportunidad, el campo y sus riquezas ocuparon el lugar central del festejo de una nación joven que figuraba entre los principales exportadores de carnes y granos del mundo, lo que permitía crear una infraestructura material y recibir un porcentaje de cien mil a doscientos mil inmigrantes por año. Para relatar esta historia, busqué en los documentos la voz de los estancieros y realicé entrevistas personales a representantes del sector que estuvieran vinculados a la historia del campo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Recuerdo que al principio consulté a mis primos, Horacio Sáenz y Dalmiro Sáenz, que me ayudaron a hacer una lista de posibles entrevistados. Horacio relató su experiencia en el campo familiar que empezó a trabajar directamente luego de un largo período en que había estado arrendado; recordó sus comienzos en un ranchito junto al Canal 1 (General Guido), donde se bañaba con agua helada en pleno invierno y cómo para comprar provisiones o entretenerse en Maipú, a falta de otro vehículo, recorría 60 kilómetros a caballo. Todavía pasaba por esa ruta de tierra “la Galera”, que conservaba su histórico nombre aunque funcionara a motor, llevando recados y paquetes para los vecinos. Con el tiempo, la situación de Horacio mejoró: “Cuando está todo en orden, el molino anda y los animales en sus potreros, no hay nada que hacer. Si vendo el campo, tengo el equipo del [teatro] Maipo a mi disposición. Pero no lo hago por lirismo. Todo criador se caracteriza por el lirismo”.
Por su parte, Dalmiro (Boy), que había poblado un campo fiscal en la Patagonia a comienzos de los años cincuenta –ocupación que pronto abandonó por el oficio de escritor– describió al ganadero argentino como un filósofo de la economía y a los estancieros patagónicos como gente blanda, producto del buen trato, de la ayuda económica y crediticia. En cambio, observó, el empresario tiene una vida agitada por los vencimientos, los conflictos laborales. Leer más...
Anarquía para nada. Por Abel Posse

Argentina va en carreta hacia la catástrofe. La carreta de los condenados sumisos. Desde la educación hasta la más elemental exigencia de orden público, vemos el desbarrancamiento del Estado en anarquía. Anarquía para nada, ni siquiera con fibras de transformación. Todo lo vemos desde nuestro pacto de resignación con los ojos inertes de las vacas que miran desde el alambrado pasar los camiones por la ruta. Todo lo registramos como los notarios eunucos del Celeste Imperio en una infinita crónica sin decisiones.
Ahora nos cae algo mayor que el asesinato nuestro de cada día. Lo de Villa Soldati es el punto de prueba para nuestros políticos eternamente anticipados por la realidad. A pocos días del anuncio de premiar a otros usurpadores villeros con probables títulos de propiedad; un triste pueblo, al margen del último margen, se aposenta en 170 hectáreas del Estado. Hay familias, niños, desocupados, explotados, traficantes de paco, un setenta por ciento de extranjeros e indocumentados. Una minoría busca sobrevivir, asentarse, comer. Para ellos es como alcanzar no la vida, sino el umbral de tierra y polvo de la vida. Otros no tienen ni el derecho de la miseria, son simples oportunistas o delincuentes en un país de más indiferencia que permisividad.
El porteño sabe que el gobierno de su ciudad tiene menos poder que la gobernación más pobre. Padece un ejercicio de ninguneo constitucional permanente de parte de la Nación. Lo de Villa Soldati, como invasión pone a prueba no solamente a Macri sino a toda una clase política complaciente, menor, que olvida a la Nación, centro de todas las obligaciones del Estado. Argentina se fue acostumbrando a aceptar la ilegalidad. Acepta ser un país a contraconstitución. Padece la arbitrariedad cotidiana como si hubiese otra lógica jurídica. Desaloja la policía el predio de Villa Soldati (por orden de juez) y se destituyen policías. La única responsabilidad se detiene en los policías. Es como un país que no comprendiese el básico mandato de orden público. Los policías se sienten más amenazados e indefensos en la tarea represiva que les ordenan jueces y funcionarios, que los delincuentes mismos. La Corte no se expide ante esta realidad de lesa juridicidad. Los fiscales no se notan. Los ministros de la Corte esperan por mesa de entradas la denuncia del caos jurídico y judicial de la Argentina. El periodismo mobilero, sin comprenderlo, ejerce una bondadosa exculpación del crimen. Crea un elogio telerradial del delito, sin saberlo.
En Villa Soldati el Gobierno nacional se enfrenta a lo que sembró. Pero pretende que Macri cargue con las espinas. Nadie interviene por temor al muerto. (Hubo ya tres muertes “pero entre ellos”).
En estas situaciones de las villas y ahora en la nueva usurpación, el núcleo de familias y trabajadores queda rebalsado por los extranjeros indocumentados y el peligroso núcleo de delincuentes, especializados en la droga.
El Gobierno y la llamada oposición evaden enfrentar el imprescindible retorno a la ley y la juridicidad constitucional. Con disimulo han creado nacionalmente una “zona liberada” de ley y orden. Cualquiera corta la Panamericana, el acceso a Ezeiza o la cuadra de su barrio. Los “chicos” ocupan los colegios como un derecho (aprobado presidencialmente). Si pasa en Buenos Aires, “le pasa a Macri”. No se tiene una visión nacional solidaria ante el paso de la anarquía tolerada al vandalismo y a un odio social larvado. El ministro Alak, con solemnidad, informa que el orden público es un tema municipal. Teoría de irresponsabilidad, de país atomizado. La Presidenta no atiende al jefe de Gobierno. El desborde puede ser comienzo de algo muy grave, que mucho temen y que sectores conocidos y definidos alimentan en su esperanza de violencia civil.
El principio de autoridad es irrenunciable y toda la clase política debe apoyar la defensa del orden público con las armas del Derecho.
Villa Soldati es la inflación y la miseria pese a los regalos demagógicos del gobierno, pese al irrisorio Indec.
Estamos en un país donde se piensa mal, en contra del elemental sentido común, y sin básico sentido unitivo de Nación. Pero estamos en serio peligro de derrame incontenido de violencia.
Contradicción flagrante entre nuestra mediocridad política y la fuerza creadora y el horizonte de poder económico y financiero originado por nuestra riqueza exportadora. Riqueza que bien manejada solventaría el abandono social y la deformación urbana.
Mientras tanto, la carrera de mediocres que no dudan en decir vía cable: “Cuando yo sea presidente…”
*Escritor y diplomático.
El porteño sabe que el gobierno de su ciudad tiene menos poder que la gobernación más pobre. Padece un ejercicio de ninguneo constitucional permanente de parte de la Nación. Lo de Villa Soldati, como invasión pone a prueba no solamente a Macri sino a toda una clase política complaciente, menor, que olvida a la Nación, centro de todas las obligaciones del Estado. Argentina se fue acostumbrando a aceptar la ilegalidad. Acepta ser un país a contraconstitución. Padece la arbitrariedad cotidiana como si hubiese otra lógica jurídica. Desaloja la policía el predio de Villa Soldati (por orden de juez) y se destituyen policías. La única responsabilidad se detiene en los policías. Es como un país que no comprendiese el básico mandato de orden público. Los policías se sienten más amenazados e indefensos en la tarea represiva que les ordenan jueces y funcionarios, que los delincuentes mismos. La Corte no se expide ante esta realidad de lesa juridicidad. Los fiscales no se notan. Los ministros de la Corte esperan por mesa de entradas la denuncia del caos jurídico y judicial de la Argentina. El periodismo mobilero, sin comprenderlo, ejerce una bondadosa exculpación del crimen. Crea un elogio telerradial del delito, sin saberlo.
En Villa Soldati el Gobierno nacional se enfrenta a lo que sembró. Pero pretende que Macri cargue con las espinas. Nadie interviene por temor al muerto. (Hubo ya tres muertes “pero entre ellos”).
En estas situaciones de las villas y ahora en la nueva usurpación, el núcleo de familias y trabajadores queda rebalsado por los extranjeros indocumentados y el peligroso núcleo de delincuentes, especializados en la droga.
El Gobierno y la llamada oposición evaden enfrentar el imprescindible retorno a la ley y la juridicidad constitucional. Con disimulo han creado nacionalmente una “zona liberada” de ley y orden. Cualquiera corta la Panamericana, el acceso a Ezeiza o la cuadra de su barrio. Los “chicos” ocupan los colegios como un derecho (aprobado presidencialmente). Si pasa en Buenos Aires, “le pasa a Macri”. No se tiene una visión nacional solidaria ante el paso de la anarquía tolerada al vandalismo y a un odio social larvado. El ministro Alak, con solemnidad, informa que el orden público es un tema municipal. Teoría de irresponsabilidad, de país atomizado. La Presidenta no atiende al jefe de Gobierno. El desborde puede ser comienzo de algo muy grave, que mucho temen y que sectores conocidos y definidos alimentan en su esperanza de violencia civil.
El principio de autoridad es irrenunciable y toda la clase política debe apoyar la defensa del orden público con las armas del Derecho.
Villa Soldati es la inflación y la miseria pese a los regalos demagógicos del gobierno, pese al irrisorio Indec.
Estamos en un país donde se piensa mal, en contra del elemental sentido común, y sin básico sentido unitivo de Nación. Pero estamos en serio peligro de derrame incontenido de violencia.
Contradicción flagrante entre nuestra mediocridad política y la fuerza creadora y el horizonte de poder económico y financiero originado por nuestra riqueza exportadora. Riqueza que bien manejada solventaría el abandono social y la deformación urbana.
Mientras tanto, la carrera de mediocres que no dudan en decir vía cable: “Cuando yo sea presidente…”
*Escritor y diplomático.
domingo, 12 de diciembre de 2010
Las travesuras de un Nobel formal. Por Juan Cruz (enviado por El País a Estocolmo)

Mario Vargas Llosa se comportó "como un Nobel excelente", acaso "el mejor que ha tenido la Academia Sueca", como dice su agente, Carmen Balcells, pero "le ha pasado de todo en Estocolmo" por culpa del clima, de las exigencias de los fotógrafos y de sus propias "travesuras". Lo último, "un fiebrón" que lo tumbó en público la noche en que los peruanos le rendían homenaje, el jueves víspera del acto con el rey de Suecia.
Ya no tiene 20 años, dice él mismo, "y por eso me presté a hacer piruetas para una foto que me pidió un retratista sueco. Póngase así, póngase asá, ¡cómo si yo fuera uno de mis nietos! Y, claro, haciendo esas travesuras me caí". Él describe las consecuencias con menos eficacia que su entorno, aunque sea el Nobel. Esa caída le dejó "el culo morado", con un hematoma terrible, como dice la primera gente que le atendió; en todo caso, y esta frase es de su agente, "¡se pegó un culazo de aúpa!".
Ese "culazo" fue lo de menos, pues la hinchazón progresiva de la nalga solo podía vérsele en la intimidad. Lo que le pasó verdaderamente grave a Mario Vargas Llosa, el autor de El hablador, es que perdió la voz, y la perdió por completo, la misma mañana del martes, el día más importante de su actuación como Nobel 2010, cuando tenía que pronunciar un discurso que luego le haría llorar. Él lo comentaba "divertido, porque qué vas a hacer" la mañana del viernes, cuando se le había atenuado la afonía "un poco, pero ves que no puedo hablar, viejo". Estaba más tranquilo porque ese día tan solo tenía que leer un folio, el brindis que convirtió en un cuento en el que él era el protagonista afortunado ganador de un premio que dan en Suecia, "este curioso país".
Pero la afonía fue algo muy serio; ocurrió porque no se cuida, dicen alrededor. El domingo por la noche, cuando llegó de Madrid a Estocolmo, fue recibido por una ola de frío, y aún así insistió en ir caminando hasta el restaurante; posó en la calle para los fotógrafos, y convirtió su regreso al hotel, otra vez, en una especie de peregrinación atlética. Al día siguiente siguió creyendo que tiene 20 años, y de nuevo insistió en desafiar el frío como si fuera un juego de nietos. Total, resfriado, y la voz que se le fue como por un sumidero.
Había que verlo esa mañana. Él es "el hombre más cumplidor del mundo", decía su agente, y dice su edecán vigilante de estos días, Juan Iborra; así que insistió en ir a todas las cosas, en cumplir todos los compromisos, como si hubiera firmado un contrato que le obligara a vivir sometido a las reglas estrictas del Nobel. ¡Y no podía hablar! Esa mañana que comprobó que lo del culo no era nada, lo grave era la voz, empalideció de pronto, agarró por el brazo al edecán que le puso la Academia y emprendieron viaje a un hospital, a que le pincharan.
Ni así. Por la tarde, con la garganta indecisa y el trasero protestando, acometió la tarea que ni soñó cuando la madre lo llamaba Marito o cuando el padre le recriminaba dedicarse a "esas mariconadas" de la literatura: hablar ante la Academia Sueca para agradecer el premio más grande que puede soñar un escritor. Hubo un instante en que se olvidó de la voz y de los dolores que le produjeron las travesuras suyas y del fotógrafo. Y lloró. Ya eso es leyenda.
Lo cierto es que esos dos incidentes marcaron la historia de la semana en la que Mario Vargas Llosa se convirtió en el premio Nobel de Literatura. Desde el primer día, desde aquel 7 de octubre en que Peter Englund, el secretario perpetuo de la institución académica sueca, le contó, entre ruidos eléctricos, que era el Nobel, Vargas Llosa "ha vivido un cuento de hadas". Eso lo dice el hijo Álvaro. Los hijos y los nietos han vivido la misma ensoñación, en la que Patricia ha sido figura principal, la protagonista más directa de lo más importante y grave de su discurso.
Pero vayamos por partes. Los hijos y los nietos lo han vivido como una fiesta, aunque lloraran. El día en que Mario pronunció su discurso esos siete miembros jóvenes de la familia fueron convidados a subir al estrado que luego ocuparía el padre; y allí los tres hijos y los cuatro nietos adolescentes "fuimos Nobeles no oficiales", presentados, además, uno a uno, "ante un inexistente auditorio" por el propio Englund.
Fue una risa que ellos se guardan. El llanto tiene otra historia. Cuando bajó del atril Vargas Llosa, acosado aún por miles de manos que querían tocarlo como si fuera un aparecido, exclamó: "¡Y yo que nunca lloro!". Pocos sabían allí que el Nobel, que jamás miente, "y así me va", dice, riendo, ahí mintió. Ha llorado, poco, pero ha llorado "cuando tocaba". Su gran amigo Fernando de Szyszlo, "con el que jamás he tenido una disensión, desde 1958", explicó después de la cena de los amigos peruanos (120, mal contados), que él vio llorar a Mario las dos veces en que lo ha hecho a lágrima viva.
Una vez fue cuando murió su madre, a la que él adoraba, "la mujer que convirtió mi infancia en un paraíso"; fue hace una década, ella estaba en la clínica San Felipe de Lima, Perú "era la dictadura de Fujimori", y Mario se acercó a la habitación de la que salía su tío Pedro, médico. "Tu madre murió, Mario". Y ahí, aquel que fue Marito para ella y Zavalita para la mitología que él empezó a crear, prorrumpió en un llanto prolongado y tristísimo. Hubo un llanto distinto, como de fin de etapa, de la tristeza que guarda el tiempo para una ocasión así cuando murió su amiga Blanca Varela, hace dos años. La poeta era la ex esposa de Szyszlo y Vargas Llosa la quería con la pasión de un lector fieramente humano. "Y se rompió. Mario llegó, la vio, y se rompió. Mario no pudo más. Era un llanto extrañísimo, el llanto más dramático que he visto en mi vida".
Szyszlo no es un amigo casual; es el amigo de presencia más prolongada en la vida del Nobel de Literatura. Él dice que le quiere desde que lo vio, y por una circunstancia muy particular: Mario tenía 22 años, se iba a Europa, "a hacerse escritor de tiempo completo", y fue a ver al artista, uno de los más importantes, entonces y ahora, de América, un hombre que conoció a Picasso y a Óscar Domínguez, y que, a los 85 años, vive la alegría del Nobel, quizá, como la de un hijo... "Me vino a ver para pedirme un grabado para ilustrar una antología de César Moro... No es común que un joven escritor pida algo para otro escritor, y eso me sorprendió".
Luego han sido cómplices en la vida, en el arte, en la política... Combatieron juntos a Alan García y a Fujimori, y ahora, lo que es la vida, Fujimori está en la cárcel, "por ladrón", y Alan García, presidente de Perú, le ha encargado a Fernando de Szyszlo, a quien todos llaman Gody, ejercer de "ministro plenipotenciario de Perú" para estos actos de Estocolmo. "¡Me ofrecieron incluso un pasaporte de embajador! Pero no lo he ido a recoger".
¿Y qué le mantuvo cerca de Mario, y viceversa, durante tanto tiempo? Szyszlo: "Su inocencia, su entusiasmo. Su generosidad". Vargas: "La lealtad. Nunca hemos tenido ninguna sombra. Nos adivinamos el pensamiento, y jamás nos ha desunido nada".
Una amistad muy especial. Le pregunté a Gody qué se siente ante la alegría de un amigo. ¿Rejuvenece? "No. Nunca había notado tanto que tenía 85 años como ahora. Ya mi vida es solo presente. Y Mario ahora inaugura otro futuro".
Mario está feliz, su hijo Álvaro lo define bien: "Vive un cuento de hadas. Lo vivimos con él". Se "acojonó", dice el propio Nobel, al ver que "mi cuerpo mandaba mensajes tan evidentes de que ya estaba definitivamente cumpliendo la edad que tengo. Ese fiebrón que me entró la noche del homenaje que me hicieron los peruanos fue una señal. Se acabó, el cuerpo avisa". Pero acá está, muy feliz. Le hizo mucha gracia que se publicara ese dibujo en un periódico peruano en el que aparece declarando su amor a Perú: "Llevo a Perú en las entrañas". Y Fujimori, cuyo personaje dice: "¡Y yo me lo llevé en 12 maletas a Japón!".
Ríe a carcajadas; ha leído algunos ataques que ha recibido en España. "¡Dicen que Bush habla por mi boca! Agradezco que me ataquen, han dicho tantas cosas buenas de mí que parece que me van a convertir en una estatua. ¡Esas críticas y Patricia son las cosas que me jalan hacia abajo, lo que me quita la tentación de la vanidad! Me recuerdan que estoy vivo!".
-Por cierto, Patricia, ¿sigue usted creyendo que su marido solo sirve para escribir?
-¡Clarísimo! Si yo te contara: le dejé solo en un viaje reciente a Italia. Miró el billete, se fijó en la hora de su llegada a Madrid, y no en la hora de su salida, ¡y no sabía cómo regresar de Italia! ¡Un incompetente total!
Ese "culazo" fue lo de menos, pues la hinchazón progresiva de la nalga solo podía vérsele en la intimidad. Lo que le pasó verdaderamente grave a Mario Vargas Llosa, el autor de El hablador, es que perdió la voz, y la perdió por completo, la misma mañana del martes, el día más importante de su actuación como Nobel 2010, cuando tenía que pronunciar un discurso que luego le haría llorar. Él lo comentaba "divertido, porque qué vas a hacer" la mañana del viernes, cuando se le había atenuado la afonía "un poco, pero ves que no puedo hablar, viejo". Estaba más tranquilo porque ese día tan solo tenía que leer un folio, el brindis que convirtió en un cuento en el que él era el protagonista afortunado ganador de un premio que dan en Suecia, "este curioso país".
Pero la afonía fue algo muy serio; ocurrió porque no se cuida, dicen alrededor. El domingo por la noche, cuando llegó de Madrid a Estocolmo, fue recibido por una ola de frío, y aún así insistió en ir caminando hasta el restaurante; posó en la calle para los fotógrafos, y convirtió su regreso al hotel, otra vez, en una especie de peregrinación atlética. Al día siguiente siguió creyendo que tiene 20 años, y de nuevo insistió en desafiar el frío como si fuera un juego de nietos. Total, resfriado, y la voz que se le fue como por un sumidero.
Había que verlo esa mañana. Él es "el hombre más cumplidor del mundo", decía su agente, y dice su edecán vigilante de estos días, Juan Iborra; así que insistió en ir a todas las cosas, en cumplir todos los compromisos, como si hubiera firmado un contrato que le obligara a vivir sometido a las reglas estrictas del Nobel. ¡Y no podía hablar! Esa mañana que comprobó que lo del culo no era nada, lo grave era la voz, empalideció de pronto, agarró por el brazo al edecán que le puso la Academia y emprendieron viaje a un hospital, a que le pincharan.
Ni así. Por la tarde, con la garganta indecisa y el trasero protestando, acometió la tarea que ni soñó cuando la madre lo llamaba Marito o cuando el padre le recriminaba dedicarse a "esas mariconadas" de la literatura: hablar ante la Academia Sueca para agradecer el premio más grande que puede soñar un escritor. Hubo un instante en que se olvidó de la voz y de los dolores que le produjeron las travesuras suyas y del fotógrafo. Y lloró. Ya eso es leyenda.
Lo cierto es que esos dos incidentes marcaron la historia de la semana en la que Mario Vargas Llosa se convirtió en el premio Nobel de Literatura. Desde el primer día, desde aquel 7 de octubre en que Peter Englund, el secretario perpetuo de la institución académica sueca, le contó, entre ruidos eléctricos, que era el Nobel, Vargas Llosa "ha vivido un cuento de hadas". Eso lo dice el hijo Álvaro. Los hijos y los nietos han vivido la misma ensoñación, en la que Patricia ha sido figura principal, la protagonista más directa de lo más importante y grave de su discurso.
Pero vayamos por partes. Los hijos y los nietos lo han vivido como una fiesta, aunque lloraran. El día en que Mario pronunció su discurso esos siete miembros jóvenes de la familia fueron convidados a subir al estrado que luego ocuparía el padre; y allí los tres hijos y los cuatro nietos adolescentes "fuimos Nobeles no oficiales", presentados, además, uno a uno, "ante un inexistente auditorio" por el propio Englund.
Fue una risa que ellos se guardan. El llanto tiene otra historia. Cuando bajó del atril Vargas Llosa, acosado aún por miles de manos que querían tocarlo como si fuera un aparecido, exclamó: "¡Y yo que nunca lloro!". Pocos sabían allí que el Nobel, que jamás miente, "y así me va", dice, riendo, ahí mintió. Ha llorado, poco, pero ha llorado "cuando tocaba". Su gran amigo Fernando de Szyszlo, "con el que jamás he tenido una disensión, desde 1958", explicó después de la cena de los amigos peruanos (120, mal contados), que él vio llorar a Mario las dos veces en que lo ha hecho a lágrima viva.
Una vez fue cuando murió su madre, a la que él adoraba, "la mujer que convirtió mi infancia en un paraíso"; fue hace una década, ella estaba en la clínica San Felipe de Lima, Perú "era la dictadura de Fujimori", y Mario se acercó a la habitación de la que salía su tío Pedro, médico. "Tu madre murió, Mario". Y ahí, aquel que fue Marito para ella y Zavalita para la mitología que él empezó a crear, prorrumpió en un llanto prolongado y tristísimo. Hubo un llanto distinto, como de fin de etapa, de la tristeza que guarda el tiempo para una ocasión así cuando murió su amiga Blanca Varela, hace dos años. La poeta era la ex esposa de Szyszlo y Vargas Llosa la quería con la pasión de un lector fieramente humano. "Y se rompió. Mario llegó, la vio, y se rompió. Mario no pudo más. Era un llanto extrañísimo, el llanto más dramático que he visto en mi vida".
Szyszlo no es un amigo casual; es el amigo de presencia más prolongada en la vida del Nobel de Literatura. Él dice que le quiere desde que lo vio, y por una circunstancia muy particular: Mario tenía 22 años, se iba a Europa, "a hacerse escritor de tiempo completo", y fue a ver al artista, uno de los más importantes, entonces y ahora, de América, un hombre que conoció a Picasso y a Óscar Domínguez, y que, a los 85 años, vive la alegría del Nobel, quizá, como la de un hijo... "Me vino a ver para pedirme un grabado para ilustrar una antología de César Moro... No es común que un joven escritor pida algo para otro escritor, y eso me sorprendió".
Luego han sido cómplices en la vida, en el arte, en la política... Combatieron juntos a Alan García y a Fujimori, y ahora, lo que es la vida, Fujimori está en la cárcel, "por ladrón", y Alan García, presidente de Perú, le ha encargado a Fernando de Szyszlo, a quien todos llaman Gody, ejercer de "ministro plenipotenciario de Perú" para estos actos de Estocolmo. "¡Me ofrecieron incluso un pasaporte de embajador! Pero no lo he ido a recoger".
¿Y qué le mantuvo cerca de Mario, y viceversa, durante tanto tiempo? Szyszlo: "Su inocencia, su entusiasmo. Su generosidad". Vargas: "La lealtad. Nunca hemos tenido ninguna sombra. Nos adivinamos el pensamiento, y jamás nos ha desunido nada".
Una amistad muy especial. Le pregunté a Gody qué se siente ante la alegría de un amigo. ¿Rejuvenece? "No. Nunca había notado tanto que tenía 85 años como ahora. Ya mi vida es solo presente. Y Mario ahora inaugura otro futuro".
Mario está feliz, su hijo Álvaro lo define bien: "Vive un cuento de hadas. Lo vivimos con él". Se "acojonó", dice el propio Nobel, al ver que "mi cuerpo mandaba mensajes tan evidentes de que ya estaba definitivamente cumpliendo la edad que tengo. Ese fiebrón que me entró la noche del homenaje que me hicieron los peruanos fue una señal. Se acabó, el cuerpo avisa". Pero acá está, muy feliz. Le hizo mucha gracia que se publicara ese dibujo en un periódico peruano en el que aparece declarando su amor a Perú: "Llevo a Perú en las entrañas". Y Fujimori, cuyo personaje dice: "¡Y yo me lo llevé en 12 maletas a Japón!".
Ríe a carcajadas; ha leído algunos ataques que ha recibido en España. "¡Dicen que Bush habla por mi boca! Agradezco que me ataquen, han dicho tantas cosas buenas de mí que parece que me van a convertir en una estatua. ¡Esas críticas y Patricia son las cosas que me jalan hacia abajo, lo que me quita la tentación de la vanidad! Me recuerdan que estoy vivo!".
-Por cierto, Patricia, ¿sigue usted creyendo que su marido solo sirve para escribir?
-¡Clarísimo! Si yo te contara: le dejé solo en un viaje reciente a Italia. Miró el billete, se fijó en la hora de su llegada a Madrid, y no en la hora de su salida, ¡y no sabía cómo regresar de Italia! ¡Un incompetente total!
Leer más...
Las explanadas de la furia. Por Beatriz Sarlo
Las extensiones verdes del sur de Buenos Aires se han convertido en la explanada de la furia. Cuando se las recorre a pie bajo la luz de un día cualquiera, siempre dan la impresión, por el abandono, la herrumbre y las montañas de basura, de que son el campo de una batalla que todavía no ha sucedido o que ha sucedido hace mucho tiempo. Bueno, ayer se peleó esa batalla. Los planos de televisión mostraron una misma escena: corridas, golpes, fuegos, estallidos, pero, sobre todo, gente que va y viene, de un lugar a otro, gritando. Hombres y mujeres que se mueven como si, de pronto, hubiera desaparecido el Estado, del que quedan, apenas, las ambulancias. Se separaron las piezas que habitualmente, con dificultad, encastran. Estalló una cólera que tiene más años que el breve lapso de la ocupación de unos terrenos. Probablemente una investigación encontrará coágulos organizados. Pero esta ola viene de abajo y una corriente que nadie calculó tan fuerte la hizo llegar a los baldíos de Soldati.
Hay muchas villas miseria. Hay también una forma llamada villa, perturbadora tipología urbanística que organiza el espacio, las personas y los recursos. Los muertos de Soldati han demostrado (por si hacía falta) que la villa es el gran problema nacional. La mayor parte de las villas son húmedos laberintos de chapa o ladrillo, que el tiempo no carcome porque antes los ataca la podredumbre. La mayor parte de los villeros (palabra que se usa despectivamente, cuando debería usarse como descripción de un estado de extrema necesidad) son víctimas de la explotación: el trabajo precario, la especulación que se despliega sin miramientos en viviendas cuyos metros cuadrados cotizan como si fueran dignas de un ser humano, las redes de distribución de droga, los desarmaderos, la inseguridad que golpea todo el tiempo. La comida se paga más cara en la villa; el aire es insano; la red de servicios, inexistente o fatalmente peligrosa. Todo está contaminado o carcomido o derrumbándose o reparado a medias.
La villa creció durante décadas. Quien bordee la 1-11-14 mirando hacia adentro, hacia el fondo de los pasillos, quizá llegue a tener una lejana idea del estado de su precaria inhumanidad. Es un mundo que, a muchos, no les parecerá Buenos Aires: los quioscos venden bebidas y golosinas diferentes, se escuchan otras lenguas. No todas las villas son iguales. A pocos centenares de metros está el Barrio Charrúa, donde viven bolivianos y argentinos de origen boliviano. Hay una escuela, una iglesia con monjitas llegadas de Santa Cruz de la Sierra, una Virgen de Copacabana a la que se celebra esplendorosamente en octubre. Esa villa tiene muchos rasgos de comunidad integrada. Pero algunos vecinos me dijeron: "Vienen de enfrente [enfrente es la 1-11-14] a venderles droga a nuestros muchachos".
La villa es un conglomerado de provincianos y de migrantes de países limítrofes. Porque la villa está llena de provincianos que llegan (como llegaría cualquiera de nosotros buscando un hospital o una escuela más accesibles), las provincias no deberían sentirse materialmente ajenas a esta cuestión nacional. La villa no es un problema exclusivo de Buenos Aires, de los tres cinturones del conurbano, ni de Rosario.
Los migrantes extranjeros, por su parte, nos recuerdan que el cosmopolitismo argentino es un cosmopolitismo de abajo. Primero fueron nuestros antepasados europeos, que a las elites del primer Centenario no les parecieron ni suficientemente europeos ni suficientemente rubios, ni suficientemente entrenados en los oficios técnicos. Esos italianos, españoles, rusos, polacos, judíos representaban el peligro de una mezcla que no se ajustaba a la idea del extranjero "deseable". Hoy sus descendientes son argentinos típicos, resultado de historias exitosas cuyo motor fue el mercado de trabajo, la escuela, la ciudadanía política y la extensión de derechos sociales. El cosmopolitismo despreciado por las elites de 1900 hoy nos parece la esencia misma de la argentinidad.
Pero ahora llegan otros hombres y mujeres que, a diferencia de los migrantes del novecientos, no están en los planes de nadie, ni del Estado, ni de los gobiernos, ni de los ideólogos. En el mundo globalizado las migraciones no son deseadas, salvo cuando hace falta alguien que haga determinado trabajo que los locales rechazan o no son suficientes para realizarlo. Acá, con el cortoplacismo que es la enfermedad senil de la política argentina (aunque ataque a políticos relativamente jóvenes), nadie pensó en los migrantes que seguirán llegando. Los paraguayos y bolivianos son los nuevos extranjeros sospechosos. Hay que recordar que la Constitución les asegura igualdad de derechos. El Preámbulo no hace diferencias; fue escrito también para "todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". A los que no les guste esa línea del Preámbulo, les espera la tarea de cambiarlo, si es que se animan.
Con la villa especula el delito. La miseria, la desprotección y la sensación de "no ser igual" producen una zona blanda, desprotegida, a merced de todas las invasiones a derechos y de las injusticias más flagrantes: el trabajo esclavo en talleres clandestinos, la prostitución infantil, las redes criminales, la deriva que produce el barrabravismo como forma cultural ya naturalizada en el fútbol, los sindicatos, los arrabales de la política.
El habitante de ese conglomerado llamado villa tiene, a veces, muy poco para perder. Basta con que se corra la voz y se monte una organización sobre el rumor; basta con que los especuladores armen una base de maniobra. Los muy pobres se trasladan sin dificultad porque sus pertenencias son escasas. Cargan a sus hijos y se largan hacia una esperanza que no se cumple, imaginando un horizonte que se aleja como un espejismo; viven fuera de las redes que aseguran la inclusión de hombres y mujeres en una sociedad. Y si alguien no se siente incluido no hay muchas razones (excepto la represión) para ser leal a ese espacio que no lo incluye.
En algunos rincones apenas más luminosos, un cura, un comedor comunitario, una colectividad como la boliviana que organiza su fiesta anual, son anclas que impiden la dispersión. Pero, quien conoció la villa en los años sesenta sabe bien que entonces las organizaciones estaban allí muy presentes, creando identidad y pertenencia. Esas villas se parecían un poco a barrios obreros. Hoy las organizaciones subsisten con dificultades gigantescas, bajo la amenaza del crimen, peticionando a autoridades que no renuncian, ni siquiera en este extremo, a reforzar la cadena de sus clientes. No hay buena sociedad donde escasea el cemento de las instituciones.
Los muertos de Soldati tienen sus implicados. Ya se señaló la frivolidad del gobierno nacional y el discurso subconstitucional del gobierno porteño. Vendrá la investigación sobre los tiros y las armas. Pero esos muertos tomarán su trascendente sentido histórico cuando se reconozca que es la villa como espacio de condena social y humillada extranjería la que abrió el escenario de la tragedia que la política ni previó ni evitó. Leer más...
Hay muchas villas miseria. Hay también una forma llamada villa, perturbadora tipología urbanística que organiza el espacio, las personas y los recursos. Los muertos de Soldati han demostrado (por si hacía falta) que la villa es el gran problema nacional. La mayor parte de las villas son húmedos laberintos de chapa o ladrillo, que el tiempo no carcome porque antes los ataca la podredumbre. La mayor parte de los villeros (palabra que se usa despectivamente, cuando debería usarse como descripción de un estado de extrema necesidad) son víctimas de la explotación: el trabajo precario, la especulación que se despliega sin miramientos en viviendas cuyos metros cuadrados cotizan como si fueran dignas de un ser humano, las redes de distribución de droga, los desarmaderos, la inseguridad que golpea todo el tiempo. La comida se paga más cara en la villa; el aire es insano; la red de servicios, inexistente o fatalmente peligrosa. Todo está contaminado o carcomido o derrumbándose o reparado a medias.
La villa creció durante décadas. Quien bordee la 1-11-14 mirando hacia adentro, hacia el fondo de los pasillos, quizá llegue a tener una lejana idea del estado de su precaria inhumanidad. Es un mundo que, a muchos, no les parecerá Buenos Aires: los quioscos venden bebidas y golosinas diferentes, se escuchan otras lenguas. No todas las villas son iguales. A pocos centenares de metros está el Barrio Charrúa, donde viven bolivianos y argentinos de origen boliviano. Hay una escuela, una iglesia con monjitas llegadas de Santa Cruz de la Sierra, una Virgen de Copacabana a la que se celebra esplendorosamente en octubre. Esa villa tiene muchos rasgos de comunidad integrada. Pero algunos vecinos me dijeron: "Vienen de enfrente [enfrente es la 1-11-14] a venderles droga a nuestros muchachos".
La villa es un conglomerado de provincianos y de migrantes de países limítrofes. Porque la villa está llena de provincianos que llegan (como llegaría cualquiera de nosotros buscando un hospital o una escuela más accesibles), las provincias no deberían sentirse materialmente ajenas a esta cuestión nacional. La villa no es un problema exclusivo de Buenos Aires, de los tres cinturones del conurbano, ni de Rosario.
Los migrantes extranjeros, por su parte, nos recuerdan que el cosmopolitismo argentino es un cosmopolitismo de abajo. Primero fueron nuestros antepasados europeos, que a las elites del primer Centenario no les parecieron ni suficientemente europeos ni suficientemente rubios, ni suficientemente entrenados en los oficios técnicos. Esos italianos, españoles, rusos, polacos, judíos representaban el peligro de una mezcla que no se ajustaba a la idea del extranjero "deseable". Hoy sus descendientes son argentinos típicos, resultado de historias exitosas cuyo motor fue el mercado de trabajo, la escuela, la ciudadanía política y la extensión de derechos sociales. El cosmopolitismo despreciado por las elites de 1900 hoy nos parece la esencia misma de la argentinidad.
Pero ahora llegan otros hombres y mujeres que, a diferencia de los migrantes del novecientos, no están en los planes de nadie, ni del Estado, ni de los gobiernos, ni de los ideólogos. En el mundo globalizado las migraciones no son deseadas, salvo cuando hace falta alguien que haga determinado trabajo que los locales rechazan o no son suficientes para realizarlo. Acá, con el cortoplacismo que es la enfermedad senil de la política argentina (aunque ataque a políticos relativamente jóvenes), nadie pensó en los migrantes que seguirán llegando. Los paraguayos y bolivianos son los nuevos extranjeros sospechosos. Hay que recordar que la Constitución les asegura igualdad de derechos. El Preámbulo no hace diferencias; fue escrito también para "todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". A los que no les guste esa línea del Preámbulo, les espera la tarea de cambiarlo, si es que se animan.
Con la villa especula el delito. La miseria, la desprotección y la sensación de "no ser igual" producen una zona blanda, desprotegida, a merced de todas las invasiones a derechos y de las injusticias más flagrantes: el trabajo esclavo en talleres clandestinos, la prostitución infantil, las redes criminales, la deriva que produce el barrabravismo como forma cultural ya naturalizada en el fútbol, los sindicatos, los arrabales de la política.
El habitante de ese conglomerado llamado villa tiene, a veces, muy poco para perder. Basta con que se corra la voz y se monte una organización sobre el rumor; basta con que los especuladores armen una base de maniobra. Los muy pobres se trasladan sin dificultad porque sus pertenencias son escasas. Cargan a sus hijos y se largan hacia una esperanza que no se cumple, imaginando un horizonte que se aleja como un espejismo; viven fuera de las redes que aseguran la inclusión de hombres y mujeres en una sociedad. Y si alguien no se siente incluido no hay muchas razones (excepto la represión) para ser leal a ese espacio que no lo incluye.
En algunos rincones apenas más luminosos, un cura, un comedor comunitario, una colectividad como la boliviana que organiza su fiesta anual, son anclas que impiden la dispersión. Pero, quien conoció la villa en los años sesenta sabe bien que entonces las organizaciones estaban allí muy presentes, creando identidad y pertenencia. Esas villas se parecían un poco a barrios obreros. Hoy las organizaciones subsisten con dificultades gigantescas, bajo la amenaza del crimen, peticionando a autoridades que no renuncian, ni siquiera en este extremo, a reforzar la cadena de sus clientes. No hay buena sociedad donde escasea el cemento de las instituciones.
Los muertos de Soldati tienen sus implicados. Ya se señaló la frivolidad del gobierno nacional y el discurso subconstitucional del gobierno porteño. Vendrá la investigación sobre los tiros y las armas. Pero esos muertos tomarán su trascendente sentido histórico cuando se reconozca que es la villa como espacio de condena social y humillada extranjería la que abrió el escenario de la tragedia que la política ni previó ni evitó. Leer más...
Cuando lavarse las manos trae problemas. Por Daniel V. González
Hay dos palabras que el gobierno nacional pretende excluir de su lenguaje.
Una, vinculada a la economía, es “ajuste”.
La otra, del mundo de la política, es “represión”.
En ambos temas el gobierno no admite el camino sinuoso, las idas y venidas que a menudo reclama la realidad. No: piensa que rectificar aunque sea parcialmente su política económica no es propio de un gobierno progresista. De igual modo, utilizar la policía en algo distinto que sea espiar a los rivales políticos, tampoco lo es.
Pero claro, más allá de la voluntad política de los gobiernos, las realidades se abren paso de todos modos. Si no hay ajuste, aparece la inflación, que es el modo más perverso de ajustar pues el costo recae sobre las espaldas de los más pobres.
Si no hay represión, porque se entiende que las fuerzas de seguridad no deben ejercer la violencia contra el que protesta, entonces ésta aparece en manos privadas. La ejercen los vecinos o los ocupantes ilegales. Entonces, en ambos casos, el presunto “logro popular” se cae a pedazos pero siempre quedará el argumento de culpar, en el caso de la inflación, a los empresarios enemigos del país y, en el caso de los muertos en la pelea de pobres contra pobres, a la derecha, a la policía metropolitana o a los vecinos azuzados por el gobierno de la ciudad.
El método de la prescindencia, del lavado de manos, del ocultamiento de la policía para no causar muertes no le está dando resultado al gobierno. Los muertos llegan igual. Lo que no hace el estado, lo hacen los privados. Así pasó con Ferreyra, poco antes de la muerte de Néstor, así pasó ahora en Villa Soldati.
Es que la ley jurídica ha sido creada para evitar la ley de la selva, que abre la puerta a situaciones incontrolables. Ahora bien, si el gobierno abdica el cumplimiento de las leyes, si además desoye la palabra de los jueces, el caos está al alcance de la mano.
Para temas como éstos el gobierno nacional muestra una clara discapacidad. Cuando unas decenas de vecinos cortó un puente porque estaba disconforme con la instalación de la pastera Botnia, estuvimos 3 largos años incomunicados por esa vía con el Uruguay. Además, el presidente Kirchner transformó el problema en una lucha nacional y cooptó una de las dirigentes, Romina Picoloti, y la llevó al gabinete a cargo de los temas ambientales.
Ahora, decenas de familias en su mayoría de inmigrantes bolivianos y paraguayos ocupa ilegalmente un parque en Villa Soldati, y el gobierno nacional, que tuvo oportunidad de una labor preventiva y disuasiva, permite la ocupación en nombre de una política suprema consistente en que la policía no debe intervenir pues se trata de un problema de naturaleza política y social y no policial.
Ocurrida la ocupación, lo único que le preocupa al gobierno es cargar las culpas a Mauricio Macri, acusarlo de xenófobo y decir que todo esto es la consecuencia de promesas electorales incumplidas. O sea: la derecha no tiene en cuenta a los pobres, no les construye viviendas y, además, desprecia a los inmigrantes.
Un par de días después de iniciado el conflicto el resultado fue: cuatro muertos, enfrentamientos entre ocupantes pobres y vecinos pobres, creación de un Ministerio de Seguridad, desplazamiento del locuaz e ineficaz Aníbal Fernández del manejo de la Policía Federal y envío de la Gendarmería para controlar la zona.
El gobierno aparece más preocupado por el cuidado de su traje ideológico progresista que por la solución de los problemas ocasionados por la inmigración, la miseria, la falta de trabajo y el relajamiento en el cumplimiento de la ley. Esto puede verse en la nota de Verbisky en Página 12 donde el periodista oficialista trata de disimular el traspié del gobierno y alega que la Gendermería ha sido enviada para asegurar a los ocupantes la provisión de los elementos de primera necesidad hasta tanto Macri les provea una vivienda.
El respeto del orden jurídico, se pretende, es de “derecha”. Aparentemente el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán no piensa igual, en su relación con los ocupantes de tierras en su jurisdicción. Tampoco el presidente brasilero Lula da Silva, que no tuvo problemas en copar con el Ejército las villas miserias ante la evidencia de la existencia de delitos de narcotráfico.
En el caso de Villa Soldati, mezcladas con las reivindicaciones de los inmigrantes que aspiran a una vivienda, existe también el comercio de droga y la presencia de otras formas de delito, tal como lo denunció –inopinadamente- Sergio Shocklender, hijo dilecto de Hebe de Bonafini y alguien insospechado de cualquier simpatía con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Incluso el Premio Nobel Pérez de Esquivel, que no se privó de acusar a Macri de xenófobo, no tuvo más remedio que instar al gobierno nacional a la utilización de las fuerzas de seguridad, ante la certeza de que los vecinos ya instalados estaban resistiendo por la fuerza el desembarco ilegal de los ocupantes del Parque Indoamericano.
Lo han señalado varios: es curioso que un gobierno que impulsa una fuerte intervención del estado, se ausente en el momento exacto en que la presencia del estado es reclamada para evitar consecuencias mucho más violentas y de consecuencias imprevisibles. Es que el gobierno, en este tema, es presa de un gran prejuicio ideológico que lo ata de manos y lo deja sin respuesta.
Intenta, eso sí, hacer aparecer su prescindencia como un gran mérito en materia de justicia y defensa de los derechos humanos. Pero la sangre corre de todos modos, si no por la acción del gobierno, por su omisión.
Asimismo, el echarle la culpa a Macri de toda la situación, no le ha salido demasiado bien al gobierno. En efecto, los vecinos de Villa Soldati –pudo verse en la televisión- veían en el jefe de gobierno porteño a alguien que los defendía y que estaba de su lado, pidiendo que el predio del Parque fuera abandonado por los ocupantes ilegales. Ellos también ven cómo el gobierno nacional, con su inoperancia, deja el problema planteado sin poder resolverlo. Se trata de vecinos también pobres, que han construido su vivienda con mucho esfuerzo, que muestran solidaridad con quienes aún no tienen su propia casa pero que de ningún modo quieren que frente a sus viviendas se instale una villa de emergencia en condiciones de precariedad completa, con todo lo que ello significa para la vida cotidiana de sus familias.
Cabe preguntarse también cuál es el criterio que el gobierno nacional tiene para decidir qué lugar es y qué lugar no es apto para ser ocupado ilegalmente.
¿Por qué en el Parque Indoamericano puede instalarse una villa de emergencia y no en la Plaza de Mayo o en la Recoleta?
¿Cuál es el criterio que les permite decidir por sí o por no en uno u otro lugar?
¿Por qué unos espacios públicos pueden ser ocupados y otros no?
¿Será porque en Villa Soldati los vecinos son pobres y, además, están lejos de la Casa Rosada?
También uno puede preguntarse cuánto tiempo estarán ahí los gendarmes si, como todo hace pensar, Macri no les provee una vivienda. ¿Puede esa situación prolongarse durante semanas y meses? ¿Y si a esta ocupación siguen otras y otras más?
Son preguntas ciertamente incómodas.
Leer más...
Una, vinculada a la economía, es “ajuste”.
La otra, del mundo de la política, es “represión”.
En ambos temas el gobierno no admite el camino sinuoso, las idas y venidas que a menudo reclama la realidad. No: piensa que rectificar aunque sea parcialmente su política económica no es propio de un gobierno progresista. De igual modo, utilizar la policía en algo distinto que sea espiar a los rivales políticos, tampoco lo es.
Pero claro, más allá de la voluntad política de los gobiernos, las realidades se abren paso de todos modos. Si no hay ajuste, aparece la inflación, que es el modo más perverso de ajustar pues el costo recae sobre las espaldas de los más pobres.
Si no hay represión, porque se entiende que las fuerzas de seguridad no deben ejercer la violencia contra el que protesta, entonces ésta aparece en manos privadas. La ejercen los vecinos o los ocupantes ilegales. Entonces, en ambos casos, el presunto “logro popular” se cae a pedazos pero siempre quedará el argumento de culpar, en el caso de la inflación, a los empresarios enemigos del país y, en el caso de los muertos en la pelea de pobres contra pobres, a la derecha, a la policía metropolitana o a los vecinos azuzados por el gobierno de la ciudad.
El método de la prescindencia, del lavado de manos, del ocultamiento de la policía para no causar muertes no le está dando resultado al gobierno. Los muertos llegan igual. Lo que no hace el estado, lo hacen los privados. Así pasó con Ferreyra, poco antes de la muerte de Néstor, así pasó ahora en Villa Soldati.
Es que la ley jurídica ha sido creada para evitar la ley de la selva, que abre la puerta a situaciones incontrolables. Ahora bien, si el gobierno abdica el cumplimiento de las leyes, si además desoye la palabra de los jueces, el caos está al alcance de la mano.
Para temas como éstos el gobierno nacional muestra una clara discapacidad. Cuando unas decenas de vecinos cortó un puente porque estaba disconforme con la instalación de la pastera Botnia, estuvimos 3 largos años incomunicados por esa vía con el Uruguay. Además, el presidente Kirchner transformó el problema en una lucha nacional y cooptó una de las dirigentes, Romina Picoloti, y la llevó al gabinete a cargo de los temas ambientales.
Ahora, decenas de familias en su mayoría de inmigrantes bolivianos y paraguayos ocupa ilegalmente un parque en Villa Soldati, y el gobierno nacional, que tuvo oportunidad de una labor preventiva y disuasiva, permite la ocupación en nombre de una política suprema consistente en que la policía no debe intervenir pues se trata de un problema de naturaleza política y social y no policial.
Ocurrida la ocupación, lo único que le preocupa al gobierno es cargar las culpas a Mauricio Macri, acusarlo de xenófobo y decir que todo esto es la consecuencia de promesas electorales incumplidas. O sea: la derecha no tiene en cuenta a los pobres, no les construye viviendas y, además, desprecia a los inmigrantes.
Un par de días después de iniciado el conflicto el resultado fue: cuatro muertos, enfrentamientos entre ocupantes pobres y vecinos pobres, creación de un Ministerio de Seguridad, desplazamiento del locuaz e ineficaz Aníbal Fernández del manejo de la Policía Federal y envío de la Gendarmería para controlar la zona.
El gobierno aparece más preocupado por el cuidado de su traje ideológico progresista que por la solución de los problemas ocasionados por la inmigración, la miseria, la falta de trabajo y el relajamiento en el cumplimiento de la ley. Esto puede verse en la nota de Verbisky en Página 12 donde el periodista oficialista trata de disimular el traspié del gobierno y alega que la Gendermería ha sido enviada para asegurar a los ocupantes la provisión de los elementos de primera necesidad hasta tanto Macri les provea una vivienda.
El respeto del orden jurídico, se pretende, es de “derecha”. Aparentemente el gobernador kirchnerista Gildo Insfrán no piensa igual, en su relación con los ocupantes de tierras en su jurisdicción. Tampoco el presidente brasilero Lula da Silva, que no tuvo problemas en copar con el Ejército las villas miserias ante la evidencia de la existencia de delitos de narcotráfico.
En el caso de Villa Soldati, mezcladas con las reivindicaciones de los inmigrantes que aspiran a una vivienda, existe también el comercio de droga y la presencia de otras formas de delito, tal como lo denunció –inopinadamente- Sergio Shocklender, hijo dilecto de Hebe de Bonafini y alguien insospechado de cualquier simpatía con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Incluso el Premio Nobel Pérez de Esquivel, que no se privó de acusar a Macri de xenófobo, no tuvo más remedio que instar al gobierno nacional a la utilización de las fuerzas de seguridad, ante la certeza de que los vecinos ya instalados estaban resistiendo por la fuerza el desembarco ilegal de los ocupantes del Parque Indoamericano.
Lo han señalado varios: es curioso que un gobierno que impulsa una fuerte intervención del estado, se ausente en el momento exacto en que la presencia del estado es reclamada para evitar consecuencias mucho más violentas y de consecuencias imprevisibles. Es que el gobierno, en este tema, es presa de un gran prejuicio ideológico que lo ata de manos y lo deja sin respuesta.
Intenta, eso sí, hacer aparecer su prescindencia como un gran mérito en materia de justicia y defensa de los derechos humanos. Pero la sangre corre de todos modos, si no por la acción del gobierno, por su omisión.
Asimismo, el echarle la culpa a Macri de toda la situación, no le ha salido demasiado bien al gobierno. En efecto, los vecinos de Villa Soldati –pudo verse en la televisión- veían en el jefe de gobierno porteño a alguien que los defendía y que estaba de su lado, pidiendo que el predio del Parque fuera abandonado por los ocupantes ilegales. Ellos también ven cómo el gobierno nacional, con su inoperancia, deja el problema planteado sin poder resolverlo. Se trata de vecinos también pobres, que han construido su vivienda con mucho esfuerzo, que muestran solidaridad con quienes aún no tienen su propia casa pero que de ningún modo quieren que frente a sus viviendas se instale una villa de emergencia en condiciones de precariedad completa, con todo lo que ello significa para la vida cotidiana de sus familias.
Cabe preguntarse también cuál es el criterio que el gobierno nacional tiene para decidir qué lugar es y qué lugar no es apto para ser ocupado ilegalmente.
¿Por qué en el Parque Indoamericano puede instalarse una villa de emergencia y no en la Plaza de Mayo o en la Recoleta?
¿Cuál es el criterio que les permite decidir por sí o por no en uno u otro lugar?
¿Por qué unos espacios públicos pueden ser ocupados y otros no?
¿Será porque en Villa Soldati los vecinos son pobres y, además, están lejos de la Casa Rosada?
También uno puede preguntarse cuánto tiempo estarán ahí los gendarmes si, como todo hace pensar, Macri no les provee una vivienda. ¿Puede esa situación prolongarse durante semanas y meses? ¿Y si a esta ocupación siguen otras y otras más?
Son preguntas ciertamente incómodas.
Leer más...
sábado, 11 de diciembre de 2010
Wikileaks y los archivos vacíos. Por Yoani Sánchez

Hace varias semanas, en una de esas tediosas reflexiones que leen en cada noticiero, escuché hablar de Wikileaks. Ya sé que parece increíble que una blogger, alguien que usa la web como camino de expresión, no conociera desde antes este sitio de revelaciones. Pero nada es de extrañar en esta “isla de los desconectados”, ni siquiera que nos enteremos con años de atraso de lo que ha sido tema de intensas discusiones en el resto del mundo. Recuerdo que aquella primera mención al sitio de Julian Assange en nuestros medios oficiales venía acompañada de cierta complicidad por parte de los articulistas, de un amago de risa anticipada por el daño que la publicación de documentos clasificados podría causar al gobierno norteamericano. Sin embargo, en la medida en que el nombre de Cuba comenzó a aparecer junto a informes de injerencia en Venezuela y a testimonios de coacción contra su propio personal médico, el entusiasmo de Granma se trastocó en molestia y los aplausos iniciales dieron paso al silencio. Ni siquiera el Máximo Líder volvió a hacer referencia a Wikileaks.
Lo ocurrido en los últimos días va a cambiar de manera significativa la forma en que los gobiernos manejan la información y también los caminos a través de los cuales los ciudadanos nos hacemos con ella. Pero también –no nos engañemos– hará que los regímenes que se basan en el silencio y la falta de transparencia refuercen la protección de sus secretos o eviten ponerlos por escrito. Mientras salen a la luz cables, memorándums y correspondencia entre sedes diplomáticas y departamentos de estado, los autoritarios de todos los rincones están tomando nota, están aprendiendo a no dejar constancia de sus órdenes de acallar, reprimir o matar. Esta lección ya la están poniendo en práctica desde hace décadas; si no me creen busquen en esos archivos cubanos que algún día se desclasificarán a ver si aparece el nombre de quién fue el que decidió fusilar a tres hombres que secuestraron en 2003 una embarcación para emigrar. ¿Dónde está el papel que confirma la presión psicológica que se orientó hacerle al poeta Heberto Padilla para empujarlo a un mea culpa que todavía debe pesar en la conciencia de algunos? ¿En cuál gaveta, estante o archivo se guarda la firma de quien mandó a hundir el remolcador 13 de marzo, donde murieron mujeres y niños lanzados al mar por el chorro de agua de una lancha guardafrontera?
Hay tantos que no dejan constancia, que tienen una cultura ágrafa de la represión y poseen incineradoras de papel que humean todo el día; jefes que no necesitan poner nada sobre la tinta reveladora de la historia, a quienes les basta con arquear las cejas, levantar el índice, susurrar al oído una pena de muerte, una batalla en una llanura africana, una convocatoria a insultar y zarandear a un grupo de mujeres vestidas de blanco. Si a algunos de ellos les surgiera un Wikileaks local, lanzarían contra éste las penalizaciones máximas, los castigos más ejemplarizantes, sin molestarse siquiera en fabricarles a sus organizadores un expediente por “violación” o por “sacrificio de ganado vacuno”. Saben que “vista hace fe” y por eso se cuidan de que no haya material para revelaciones sorprendentes, de que nunca sea visible el entramado real de su poder absoluto.
Hay tantos que no dejan constancia, que tienen una cultura ágrafa de la represión y poseen incineradoras de papel que humean todo el día; jefes que no necesitan poner nada sobre la tinta reveladora de la historia, a quienes les basta con arquear las cejas, levantar el índice, susurrar al oído una pena de muerte, una batalla en una llanura africana, una convocatoria a insultar y zarandear a un grupo de mujeres vestidas de blanco. Si a algunos de ellos les surgiera un Wikileaks local, lanzarían contra éste las penalizaciones máximas, los castigos más ejemplarizantes, sin molestarse siquiera en fabricarles a sus organizadores un expediente por “violación” o por “sacrificio de ganado vacuno”. Saben que “vista hace fe” y por eso se cuidan de que no haya material para revelaciones sorprendentes, de que nunca sea visible el entramado real de su poder absoluto.
Nosotros, los estúpidos. Por Carlos A. Manfroni
Ibamos a comenzar esta nota tratando de explicar -con amarga ironía- que cuando nuestra Constitución habla de "todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" no está llamando a apoderarse gratuitamente del suelo argentino. Ahora deberíamos intentar decirlo seriamente; primero, porque los hechos de Villa Soldati son en sí mismos una tragedia; segundo, porque al comentarlos no han faltado quienes dieron a nuestra Carta Magna aquella disparatada interpretación.
La inteligencia argentina, de la que tanto nos hemos vanagloriado, retrocedió hasta extraviar el más elemental sentido común. ¿Por qué? Justamente, a causa de la vanagloria; es decir, de la gloria vana.
Si hemos creído en nuestras propias fábulas, ello ocurrió en la medida en la que olvidamos las clásicas, como esa de Samaniego sobre el zorro y el cuervo. Mientras este pajarraco comía un pedazo de queso sobre la rama de un árbol, el zorro comenzó a elogiar primero su belleza y después su gorjeo, hasta que lo incitó a cantar. Cuando el cuervo abrió el pico dejó caer su comida para beneficio del zorro, que se alejó diciéndole: "Señor bobo, sin otro alimento, quedáis con alabanzas tan hinchado y repleto, digerid las lisonjas mientras yo como el queso."
La inteligencia se perdió en la Argentina porque nadie quiere decir lo que es políticamente incorrecto. Y como lo políticamente correcto está aquí cada vez más alejado del sentido común, la oligofrenia llega a límites insospechados y amenaza con avanzar hasta que no queden ni rastros de nuestra personalidad.
¿En qué país, que no conociera la realidad argentina, podríamos contar que, mientras estábamos -y estamos- tratando de salir de una de las peores crisis económicas de nuestra historia, nos proclamamos obligados a ser proveedores gratuitos de tierra, viviendas, servicios de salud, educación y seguros de desempleo de todos los extranjeros que lo deseen, sin límite alguno? ¿Y si a eso agregáramos que, cuando los beneficiarios no están satisfechos de lo que les regalamos gracias a nuestro esfuerzo laboral, nos hacen la vida difícil cortándonos calles y rutas, de modo de que se alargue nuestra jornada? ¿Podríamos acaso revelar, sin avergonzarnos, que permitimos que quienes ocupan tierras clandestinamente arrojen piedras y palos para repeler a los vecinos legítimos? ¿Y si además dijéramos que las autoridades anuncian a quienes quieran escucharlas que nada harán -y eso sí que lo cumplen- contra quienes ocupen el espacio público, aunque perjudiquen a quienes trabajan y pagan? ¿Y si finalmente ofreciéramos una idea del azote que los trabajadores sufren diariamente a manos de la delincuencia?
Cuando se encienden las cámaras y se abren los micrófonos, el cuervo abre su boca para decir siempre lo que se espera de él o lo que él cree que se espera; únicamente aquello que le muestra como un ave progresista. Nadie le cree, pero poco importa, porque nadie abrirá la boca para criticarle por eso. En todo caso, alguien le criticará por no ser suficientemente progresista y así la frontera de la oligofrenia se correrá un metro más.
Los límites del lenguaje permitido se estrechan día a día. En una sociedad cada vez más gramsciana, la batalla se da en el lenguaje, antes que en el territorio.
El Código Penal emplea el verbo "reprimir" 210 veces, incluyendo un artículo que penaliza al funcionario público que se niegue a reprimir el delito. Pero el vocabulario de lo políticamente correcto no distingue entre represión legal e ilegal. Todas son malas, aunque las mande una ley. La represión se identifica deliberadamente con la muerte; no hay término medio ni conviene que lo haya. Apoyados en la palanca de la represión ilegal, los argentinos hemos proclamado al mundo que renunciamos a reprimir el delito.
Hace falta tener la boca abierta -o el pico- para no advertir dónde se irán alojando las bandas del narcotráfico, en la medida en que sean corridas hacia el sur por Colombia, Brasil y, tal vez, Ecuador. Ahora, ya podemos adivinar dónde está el zorro.
El autor publicó diversos libros sobre Derecho y política internacional. Leer más...
La inteligencia argentina, de la que tanto nos hemos vanagloriado, retrocedió hasta extraviar el más elemental sentido común. ¿Por qué? Justamente, a causa de la vanagloria; es decir, de la gloria vana.
Si hemos creído en nuestras propias fábulas, ello ocurrió en la medida en la que olvidamos las clásicas, como esa de Samaniego sobre el zorro y el cuervo. Mientras este pajarraco comía un pedazo de queso sobre la rama de un árbol, el zorro comenzó a elogiar primero su belleza y después su gorjeo, hasta que lo incitó a cantar. Cuando el cuervo abrió el pico dejó caer su comida para beneficio del zorro, que se alejó diciéndole: "Señor bobo, sin otro alimento, quedáis con alabanzas tan hinchado y repleto, digerid las lisonjas mientras yo como el queso."
La inteligencia se perdió en la Argentina porque nadie quiere decir lo que es políticamente incorrecto. Y como lo políticamente correcto está aquí cada vez más alejado del sentido común, la oligofrenia llega a límites insospechados y amenaza con avanzar hasta que no queden ni rastros de nuestra personalidad.
¿En qué país, que no conociera la realidad argentina, podríamos contar que, mientras estábamos -y estamos- tratando de salir de una de las peores crisis económicas de nuestra historia, nos proclamamos obligados a ser proveedores gratuitos de tierra, viviendas, servicios de salud, educación y seguros de desempleo de todos los extranjeros que lo deseen, sin límite alguno? ¿Y si a eso agregáramos que, cuando los beneficiarios no están satisfechos de lo que les regalamos gracias a nuestro esfuerzo laboral, nos hacen la vida difícil cortándonos calles y rutas, de modo de que se alargue nuestra jornada? ¿Podríamos acaso revelar, sin avergonzarnos, que permitimos que quienes ocupan tierras clandestinamente arrojen piedras y palos para repeler a los vecinos legítimos? ¿Y si además dijéramos que las autoridades anuncian a quienes quieran escucharlas que nada harán -y eso sí que lo cumplen- contra quienes ocupen el espacio público, aunque perjudiquen a quienes trabajan y pagan? ¿Y si finalmente ofreciéramos una idea del azote que los trabajadores sufren diariamente a manos de la delincuencia?
Cuando se encienden las cámaras y se abren los micrófonos, el cuervo abre su boca para decir siempre lo que se espera de él o lo que él cree que se espera; únicamente aquello que le muestra como un ave progresista. Nadie le cree, pero poco importa, porque nadie abrirá la boca para criticarle por eso. En todo caso, alguien le criticará por no ser suficientemente progresista y así la frontera de la oligofrenia se correrá un metro más.
Los límites del lenguaje permitido se estrechan día a día. En una sociedad cada vez más gramsciana, la batalla se da en el lenguaje, antes que en el territorio.
El Código Penal emplea el verbo "reprimir" 210 veces, incluyendo un artículo que penaliza al funcionario público que se niegue a reprimir el delito. Pero el vocabulario de lo políticamente correcto no distingue entre represión legal e ilegal. Todas son malas, aunque las mande una ley. La represión se identifica deliberadamente con la muerte; no hay término medio ni conviene que lo haya. Apoyados en la palanca de la represión ilegal, los argentinos hemos proclamado al mundo que renunciamos a reprimir el delito.
Hace falta tener la boca abierta -o el pico- para no advertir dónde se irán alojando las bandas del narcotráfico, en la medida en que sean corridas hacia el sur por Colombia, Brasil y, tal vez, Ecuador. Ahora, ya podemos adivinar dónde está el zorro.
El autor publicó diversos libros sobre Derecho y política internacional. Leer más...
viernes, 10 de diciembre de 2010
Un voto cantado para la señora presidenta. Por Carlos M. Reymundo Roberts

Estoy feliz: por primera vez en mi vida, un año antes de las elecciones ya sé por quién voy a votar. Votaré por la Presidenta. Sí, decididamente, quiero su reelección. Y ojo que lo mío no es conmiseración, mucho menos descarte y tampoco es voto-cuota, si bien, como cualquier argentino medio, he cambiado la heladera, la PC y el televisor gracias a esos magníficos planes de 60 cuotas fijas. El mío es un voto meditado, positivo, convencido e incluso entusiasta. La quiero a ella y quiero que gane.
¿De dónde me viene este repentino kirchnerismo, esta súbita conversión a la causa cristinista? Pues me viene del último mes. Repasemos:
1) La señora -es decir, mi Presidenta- ya acordó una negociación con el Club de París para saldar la deuda y que el país vuelva a los mercados y vuelva a ser confiable para los inversores; eso significa que no va a darse un atracón con otra caja de acá, como le gustaba a su marido, sino que intenta hacer lo de cualquier país serio: obtener financiación razonable de los que te prestan porque confían en vos; y además quiere salir del default con el Club en seis años, y no repetir aquel absurdo pago al contado al Fondo Monetario Internacional de 2005.
) La señora ya arregló también con el FMI, que supervisará las cuentas y hará un nuevo índice de inflación (pensar que Néstor le había pagado todo cash precisamente para no tener que pasar por sus auditorías).
3) Mi Presidenta se plantó en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata y logró defender a capa y espada a Estados Unidos, blanco de todos los países alineados con la causa bolivariana; qué alegría me dio comprobar que de un lado estaban la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo, el Ecuador de Correa y la Cuba de Castro, y, del otro, la Argentina de Cristina, jurándose que toda esa zurda no iba a pasar, y no pasó.
4) Mi Presidenta deja actuar a la Justicia (más que dejarla, la alienta) para que persiga a Moyano por la causa de la mafia de los medicamentos; era hora de que alguien se le plantara a este señor, que con Néstor había adquirido demasiado poder. Las cosas allí están volviendo a su lugar.
5) A la señora no le tembló el pulso para reconocer al Estado palestino, siguiendo a pie juntillas lo que acababa de hacer Brasil. También aquí hay una diferencia con el ancien régime , en el que bastaba que Lula hiciera algo para que la Casa Rosada hiciera lo contrario.
6) La señora sigue atrapada por los discursos, pero ya no usa el micrófono como ametralladora. Se la ve encantada con sus ondas de amor y paz, hablando como quien no se permite bajar al fango de las peleíllas de tablón. Si bien sus discursos no se han convertido en homilías, ha dejado de lado la barricada y no pierde más el tiempo con esos terribles y permanentes ataques a los diarios, que hablaban mucho peor del atacante que de los diarios.
7) Por primera vez en siete años de kirchnerismo, la oposición acaba de ser invitada a un acto oficial (el anuncio del hallazgo por parte de YPF de un nuevo yacimiento de gas). ¿Cristina en una foto con Macri? ¿Cuánto hace que no está Néstor: un mes o un año?
8) Daniel Scioli obtuvo el permiso de Olivos para organizar un imponente quincho en su residencia oficial de La Plata, al que asistieron Moyano y 200 dirigentes del PJ bonaerense (intendentes, ministros, legisladores, concejales?). Como dijo un malvado, hasta hace unas semanas Scioli "no podía organizar un té canasta". La señora no es el señor: deja que los políticos hagan política.
9) El Gobierno se propone autorizar el aumento de tarifas de servicios públicos, una herejía antes de la partida del ex presidente.
(La décima razón es absolutamente personal, y por eso la pongo entre paréntesis: debo reconocer que me ganaron los bloggeros K. Después de meses, años, de ser hostigado, maltratado y humillado por cada nota que escribía, ahora quiero un poco de paz; quiero leer tranquilo los foros, y que mi familia también pueda leerlos sin asustarse. A partir de esta nota, pido oficialmente que los bloggeros K me consideren un compañero. Y tranquilos, que no pido sueldo.)
Ya se ve, entonces, que mi Presidenta está decidida a hacer las cosas con su estilo, con su impronta, sin importarle un rábano si eso la aparta del credo oficial. Es lo que me gusta: está haciendo lo que ella quiere. Por cierto, algunas de las medidas comentadas, como el sometimiento al Fondo o la defensa irrestricta de los intereses norteamericanos, me parecen excesivamente derechosas. Pero bueno, ya irá encontrando el punto justo.
Por todo eso, yo la voy a votar. ¡Qué alegría, por una vez juego a ganador! Bueno, en realidad no estoy tan seguro. Si la señora sigue así, cada vez más Cristina Fernández y cada vez menos Cristina Kirchner, ¿cuántos kirchneristas la votarán?
Leer más...
¿De dónde me viene este repentino kirchnerismo, esta súbita conversión a la causa cristinista? Pues me viene del último mes. Repasemos:
1) La señora -es decir, mi Presidenta- ya acordó una negociación con el Club de París para saldar la deuda y que el país vuelva a los mercados y vuelva a ser confiable para los inversores; eso significa que no va a darse un atracón con otra caja de acá, como le gustaba a su marido, sino que intenta hacer lo de cualquier país serio: obtener financiación razonable de los que te prestan porque confían en vos; y además quiere salir del default con el Club en seis años, y no repetir aquel absurdo pago al contado al Fondo Monetario Internacional de 2005.
) La señora ya arregló también con el FMI, que supervisará las cuentas y hará un nuevo índice de inflación (pensar que Néstor le había pagado todo cash precisamente para no tener que pasar por sus auditorías).
3) Mi Presidenta se plantó en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata y logró defender a capa y espada a Estados Unidos, blanco de todos los países alineados con la causa bolivariana; qué alegría me dio comprobar que de un lado estaban la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo, el Ecuador de Correa y la Cuba de Castro, y, del otro, la Argentina de Cristina, jurándose que toda esa zurda no iba a pasar, y no pasó.
4) Mi Presidenta deja actuar a la Justicia (más que dejarla, la alienta) para que persiga a Moyano por la causa de la mafia de los medicamentos; era hora de que alguien se le plantara a este señor, que con Néstor había adquirido demasiado poder. Las cosas allí están volviendo a su lugar.
5) A la señora no le tembló el pulso para reconocer al Estado palestino, siguiendo a pie juntillas lo que acababa de hacer Brasil. También aquí hay una diferencia con el ancien régime , en el que bastaba que Lula hiciera algo para que la Casa Rosada hiciera lo contrario.
6) La señora sigue atrapada por los discursos, pero ya no usa el micrófono como ametralladora. Se la ve encantada con sus ondas de amor y paz, hablando como quien no se permite bajar al fango de las peleíllas de tablón. Si bien sus discursos no se han convertido en homilías, ha dejado de lado la barricada y no pierde más el tiempo con esos terribles y permanentes ataques a los diarios, que hablaban mucho peor del atacante que de los diarios.
7) Por primera vez en siete años de kirchnerismo, la oposición acaba de ser invitada a un acto oficial (el anuncio del hallazgo por parte de YPF de un nuevo yacimiento de gas). ¿Cristina en una foto con Macri? ¿Cuánto hace que no está Néstor: un mes o un año?
8) Daniel Scioli obtuvo el permiso de Olivos para organizar un imponente quincho en su residencia oficial de La Plata, al que asistieron Moyano y 200 dirigentes del PJ bonaerense (intendentes, ministros, legisladores, concejales?). Como dijo un malvado, hasta hace unas semanas Scioli "no podía organizar un té canasta". La señora no es el señor: deja que los políticos hagan política.
9) El Gobierno se propone autorizar el aumento de tarifas de servicios públicos, una herejía antes de la partida del ex presidente.
(La décima razón es absolutamente personal, y por eso la pongo entre paréntesis: debo reconocer que me ganaron los bloggeros K. Después de meses, años, de ser hostigado, maltratado y humillado por cada nota que escribía, ahora quiero un poco de paz; quiero leer tranquilo los foros, y que mi familia también pueda leerlos sin asustarse. A partir de esta nota, pido oficialmente que los bloggeros K me consideren un compañero. Y tranquilos, que no pido sueldo.)
Ya se ve, entonces, que mi Presidenta está decidida a hacer las cosas con su estilo, con su impronta, sin importarle un rábano si eso la aparta del credo oficial. Es lo que me gusta: está haciendo lo que ella quiere. Por cierto, algunas de las medidas comentadas, como el sometimiento al Fondo o la defensa irrestricta de los intereses norteamericanos, me parecen excesivamente derechosas. Pero bueno, ya irá encontrando el punto justo.
Por todo eso, yo la voy a votar. ¡Qué alegría, por una vez juego a ganador! Bueno, en realidad no estoy tan seguro. Si la señora sigue así, cada vez más Cristina Fernández y cada vez menos Cristina Kirchner, ¿cuántos kirchneristas la votarán?
miércoles, 8 de diciembre de 2010
Elogio de la lectura y la ficción. Por Mario Vargas Llosa

(Discurso completo de Vargas Llosa al aceptar el Premio Nobel de Literatura)
Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi setenta años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo veinte mil leguas de viaje submarino, luchar junto a d’Artagnan, Athos, Portos y Aramís contra las intrigas que amenazan a la Reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius a cuestas.
La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo: prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras.
Me gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda, y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos, y el tío Lucho que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir aunque la literatura, en aquel tiempo y lugar, alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban, y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos y, sin duda, también, a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero.
No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma –la escritura y la estructura– lo que engrandece o empobrece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo, comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana y Malraux que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada. 2
Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que, aun en las peores circunstancias, hay esperanzas y que vale la pena vivir, aunque fuera sólo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias.
Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos períodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues, si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola.
Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la imaginación discurra por los libros, lo sediciosas que se vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ellas se ejerce, con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la 3
sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran hacerles creer que, entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor.
La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Anna Karenina se arroja al tren y Julián Sorel sube al patíbulo, y cuando, en El Sur, el urbano doctor Juan Dahlmann sale de aquella pulpería de la pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá o es un agnóstico, vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez.
Como todas las épocas han tenido sus espantos, la nuestra es la de los fanáticos, la de los terroristas suicidas, antigua especie convencida de que matando se gana el paraíso, que la sangre de los inocentes lava las afrentas colectivas, corrige las injusticias e impone la verdad sobre las falsas creencias. Innumerables víctimas son inmoladas cada día en diversos lugares del mundo por quienes se sienten poseedores de verdades absolutas. Creíamos que, con el desplome de los imperios totalitarios, la convivencia, la paz, el pluralismo, los derechos humanos, se impondrían y el mundo dejaría atrás los holocaustos, genocidios, invasiones y guerras de exterminio. Nada de eso ha ocurrido. Nuevas formas de barbarie proliferan atizadas por el fanatismo y, con la multiplicación de armas de destrucción masiva, no se puede excluir que cualquier grupúsculo de enloquecidos redentores provoque un día un cataclismo nuclear. Hay que salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos. No son muchos, aunque el estruendo de sus crímenes retumbe por todo el planeta y nos abrumen de horror las pesadillas que provocan. No debemos dejarnos intimidar por quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización. Defendamos la democracia liberal, que, con todas sus limitaciones, sigue significando el pluralismo político, la convivencia, la tolerancia, los derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, las elecciones libres, la alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando de la vida feral y acercándonos –aunque nunca llegaremos a alcanzarla– a la hermosa y perfecta vida que finge la literatura, aquella que sólo inventándola, escribiéndola y leyéndola podemos merecer. Enfrentándonos a los fanáticos homicidas defendemos nuestro derecho a soñar y a hacer nuestros sueños realidad. 4
En mi juventud, como muchos escritores de mi generación, fui marxista y creí que el socialismo sería el remedio para la explotación y las injusticias sociales que arreciaban en mi país, América Latina y el resto del Tercer Mundo. Mi decepción del estatismo y el colectivismo y mi tránsito hacia el demócrata y el liberal que soy –que trato de ser– fue largo, difícil, y se llevó a cabo despacio y a raíz de episodios como la conversión de la Revolución Cubana, que me había entusiasmado al principio, al modelo autoritario y vertical de la Unión Soviética, el testimonio de los disidentes que conseguía escurrirse entre las alambradas del Gulag, la invasión de Checoeslovaquia por los países del Pacto de Varsovia, y gracias a pensadores como Raymond Aron, Jean-François Revel, Isaiah Berlin y Karl Popper, a quienes debo mi revalorización de la cultura democrática y de las sociedades abiertas. Esos maestros fueron un ejemplo de lucidez y gallardía cuando la intelligentsia de Occidente parecía, por frivolidad u oportunismo, haber sucumbido al hechizo del socialismo soviético, o, peor todavía, al aquelarre sanguinario de la revolución cultural china.
De niño soñaba con llegar algún día a París porque, deslumbrado con la literatura francesa, creía que vivir allí y respirar el aire que respiraron Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, me ayudaría a convertirme en un verdadero escritor, que si no salía del Perú sólo sería un seudo escritor de días domingos y feriados. Y la verdad es que debo a Francia, a la cultura francesa, enseñanzas inolvidables, como que la literatura es tanto una vocación como una disciplina, un trabajo y una terquedad. Viví allí cuando Sartre y Camus estaban vivos y escribiendo, en los años de Ionesco, Beckett, Bataille y Cioran, del descubrimiento del teatro de Brecht y el cine de Ingmar Bergman, el TNP de Jean Vilar y el Odéon de Jean Louis Barrault, de la Nouvelle Vague y le Nouveau Roman y los discursos, bellísimas piezas literarias, de André Malraux, y, tal vez, el espectáculo más teatral de la Europa de aquel tiempo, las conferencias de prensa y los truenos olímpicos del general de Gaulle. Pero, acaso, lo que más le agradezco a Francia sea el descubrimiento de América Latina. Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad a la que hermanaban la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser y la sabrosa lengua en que hablaba y escribía. Y que en esos mismos años producía una literatura novedosa y pujante. Allí leí a Borges, a Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso y muchos otros, cuyos escritos estaban revolucionando la narrativa en lengua española y gracias a los cuales Europa y buena parte del mundo descubrían que América Latina no era sólo el continente de los golpes de Estado, los caudillos de opereta, los guerrilleros barbudos y las maracas del mambo y el chachachá, sino también ideas, formas artísticas y fantasías literarias que trascendían lo pintoresco y hablaban un lenguaje universal. 5
De entonces a esta época, no sin tropiezos y resbalones, América Latina ha ido progresando, aunque, como decía el verso de César Vallejo, todavía Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Padecemos menos dictaduras que antaño, sólo Cuba y su candidata a secundarla, Venezuela, y algunas seudodemocracias populistas y payasas, como las de Bolivia y Nicaragua. Pero en el resto del continente, mal que mal, la democracia está funcionando, apoyada en amplios consensos populares, y, por primera vez en nuestra historia, tenemos una izquierda y una derecha que, como en Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, República Dominicana, México y casi todo Centroamérica, respetan la legalidad, la libertad de crítica, las elecciones y la renovación en el poder. Ése es el buen camino y, si persevera en él, combate la insidiosa corrupción y sigue integrándose al mundo, América Latina dejará por fin de ser el continente del futuro y pasará a serlo del presente.
Nunca me he sentido un extranjero en Europa, ni, en verdad, en ninguna parte. En todos los lugares donde he vivido, en París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, en Berlín, en Washington, Nueva York, Brasil o la República Dominicana, me sentí en mi casa. Siempre he hallado una querencia donde podía vivir en paz y trabajando, aprender cosas, alentar ilusiones, encontrar amigos, buenas lecturas y temas para escribir. No me parece que haberme convertido, sin proponérmelo, en un ciudadano del mundo, haya debilitado eso que llaman “las raíces”, mis vínculos con mi propio país –lo que tampoco tendría mucha importancia–, porque, si así fuera, las experiencias peruanas no seguirían alimentándome como escritor y no asomarían siempre en mis historias, aun cuando éstas parezcan ocurrir muy lejos del Perú. Creo que vivir tanto tiempo fuera del país donde nací ha fortalecido más bien aquellos vínculos, añadiéndoles una perspectiva más lúcida, y la nostalgia, que sabe diferenciar lo adjetivo y lo sustancial y mantiene reverberando los recuerdos. El amor al país en que uno nació no puede ser obligatorio, sino, al igual que cualquier otro amor, un movimiento espontáneo del corazón, como el que une a los amantes, a padres e hijos, a los amigos entre sí.
Al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé, y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, gocé, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Algunos compatriotas me acusaron de traidor y estuve a punto de perder la ciudadanía cuando, durante la última dictadura, pedí a los gobiernos democráticos del mundo que penalizaran al régimen con sanciones diplomáticas y económicas, como lo he hecho siempre con todas las dictaduras, de cualquier índole, la de Pinochet, la de Fidel Castro, la de los talibanes en Afganistán, la de los imanes de Irán, la del apartheid de Africa del Sur, la de los sátrapas uniformados de Birmania (hoy Myanmar). Y lo volvería a hacer mañana si –el destino no lo quiera y 6
los peruanos no lo permitan– el Perú fuera víctima una vez más de un golpe de estado que aniquilara nuestra frágil democracia. Aquella no fue la acción precipitada y pasional de un resentido, como escribieron algunos polígrafos acostumbrados a juzgar a los demás desde su propia pequeñez. Fue un acto coherente con mi convicción de que una dictadura representa el mal absoluto para un país, una fuente de brutalidad y corrupción y de heridas profundas que tardan mucho en cerrar, envenenan su futuro y crean hábitos y prácticas malsanas que se prolongan a lo largo de las generaciones demorando la reconstrucción democrática. Por eso, las dictaduras deben ser combatidas sin contemplaciones, por todos los medios a nuestro alcance, incluidas las sanciones económicas. Es lamentable que los gobiernos democráticos, en vez de dar el ejemplo, solidarizándose con quienes, como las Damas de Blanco en Cuba, los resistentes venezolanos, o Aung San Suu Kyi y Liu Xiaobo, que se enfrentan con temeridad a las dictaduras que sufren, se muestren a menudo complacientes no con ellos sino con sus verdugos. Aquellos valientes, luchando por su libertad, también luchan por la nuestra.
Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de “todas las sangres”. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales. A mí me enorgullece sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de plumas de Nazca y Paracas y los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los mejores museos del mundo, de los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipán, las huacas de La Bruja y del Sol y de la Luna, y de los españoles que, con sus alforjas, espadas y caballos, trajeron al Perú a Grecia, Roma, la tradición judeo-cristiana, el Renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y la lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron. Y de que con España llegara también el África con su reciedumbre, su música y su efervescente imaginación a enriquecer la heterogeneidad peruana. Si escarbamos un poco descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. ¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque las tiene todas!
La conquista de América fue cruel y violenta, como todas las conquistas, desde luego, y debemos criticarla, pero sin olvidar, al hacerlo, que quienes cometieron aquellos despojos y crímenes fueron, en gran número, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, los españoles que fueron a América y allí se acriollaron, no los que se quedaron en su tierra. Aquellas críticas, para ser justas, deben ser una autocrítica. Porque, al independizarnos de España, hace doscientos años, quienes asumieron el poder en las antiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los antiguos agravios, siguieron explotándolo con tanta codicia y ferocidad como los conquistadores, y, en algunos países, diezmándolo y exterminándolo. Digámoslo con 7
toda claridad: desde hace dos siglos la emancipación de los indígenas es una responsabilidad exclusivamente nuestra y la hemos incumplido. Ella sigue siendo una asignatura pendiente en toda América Latina. No hay una sola excepción a este oprobio y vergüenza.
Quiero a España tanto como al Perú y mi deuda con ella es tan grande como el agradecimiento que le tengo. Si no hubiera sido por España jamás hubiera llegado a esta tribuna, ni a ser un escritor conocido, y tal vez, como tantos colegas desafortunados, andaría en el limbo de los escribidores sin suerte, sin editores, ni premios, ni lectores, cuyo talento acaso –triste consuelo– descubriría algún día la posteridad. En España se publicaron todos mis libros, recibí reconocimientos exagerados, amigos como Carlos Barral y Carmen Balcells y tantos otros se desvivieron porque mis historias tuvieran lectores. Y España me concedió una segunda nacionalidad cuando podía perder la mía. Jamás he sentido la menor incompatibilidad entre ser peruano y tener un pasaporte español porque siempre he sentido que España y el Perú son el anverso y el reverso de una misma cosa, y no sólo en mi pequeña persona, también en realidades esenciales como la historia, la lengua y la cultura.
De todos los años que he vivido en suelo español, recuerdo con fulgor los cinco que pasé en la querida Barcelona a comienzos de los años setenta. La dictadura de Franco estaba todavía en pie y aún fusilaba, pero era ya un fósil en hilachas, y, sobre todo en el campo de la cultura, incapaz de mantener los controles de antaño. Se abrían rendijas y resquicios que la censura no alcanzaba a parchar y por ellas la sociedad española absorbía nuevas ideas, libros, corrientes de pensamiento y valores y formas artísticas hasta entonces prohibidos por subversivos. Ninguna ciudad aprovechó tanto y mejor que Barcelona este comienzo de apertura ni vivió una efervescencia semejante en todos los campos de las ideas y la creación. Se convirtió en la capital cultural de España, el lugar donde había que estar para respirar el anticipo de la libertad que se vendría. Y, en cierto modo, fue también la capital cultural de América Latina por la cantidad de pintores, escritores, editores y artistas procedentes de los países latinoamericanos que allí se instalaron, o iban y venían a Barcelona, porque era donde había que estar si uno quería ser un poeta, novelista, pintor o compositor de nuestro tiempo. Para mí, aquellos fueron unos años inolvidables de compañerismo, amistad, conspiraciones y fecundo trabajo intelectual. Igual que antes París, Barcelona fue una Torre de Babel, una ciudad cosmopolita y universal, donde era estimulante vivir y trabajar, y donde, por primera vez desde los tiempos de la guerra civil, escritores españoles y latinoamericanos se mezclaron y fraternizaron, reconociéndose dueños de una misma tradición y aliados en una empresa común y una certeza: que el final de la dictadura era inminente y que en la España democrática la cultura sería la protagonista principal. 8
Aunque no ocurrió así exactamente, la transición española de la dictadura a la democracia ha sido una de las mejores historias de los tiempos modernos, un ejemplo de como, cuando la sensatez y la racionalidad prevalecen y los adversarios políticos aparcan el sectarismo en favor del bien común, pueden ocurrir hechos tan prodigiosos como los de las novelas del realismo mágico. La transición española del autoritarismo a la libertad, del subdesarrollo a la prosperidad, de una sociedad de contrastes económicos y desigualdades tercermundistas a un país de clases medias, su integración a Europa y su adopción en pocos años de una cultura democrática, ha admirado al mundo entero y disparado la modernización de España. Ha sido para mí una experiencia emocionante y aleccionadora vivirla de muy cerca y a ratos desde dentro. Ojalá que los nacionalismos, plaga incurable del mundo moderno y también de España, no estropeen esta historia feliz.
Detesto toda forma de nacionalismo, ideología –o, más bien, religión– provinciana, de corto vuelo, excluyente, que recorta el horizonte intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia fortuita del lugar de nacimiento. Junto con la religión, el nacionalismo ha sido la causa de las peores carnicerías de la historia, como las de las dos guerras mundiales y la sangría actual del Medio Oriente. Nada ha contribuido tanto como el nacionalismo a que América Latina se haya balcanizado, ensangrentado en insensatas contiendas y litigios y derrochado astronómicos recursos en comprar armas en vez de construir escuelas, bibliotecas y hospitales.
No hay que confundir el nacionalismo de orejeras y su rechazo del “otro”, siempre semilla de violencia, con el patriotismo, sentimiento sano y generoso, de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron los primeros sueños, paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad. La patria no son las banderas ni los himnos, ni los discursos apodícticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía, la sensación cálida de que, no importa donde estemos, existe un hogar al que podemos volver.
El Perú es para mí una Arequipa donde nací pero nunca viví, una ciudad que mi madre, mis abuelos y mis tíos me enseñaron a conocer a través de sus recuerdos y añoranzas, porque toda mi tribu familiar, como suelen hacer los arequipeños, se llevó siempre a la Ciudad Blanca con ella en su andariega existencia. Es la Piura del desierto, el algarrobo y el sufrido burrito, al que los piuranos de mi juventud llamaban “el pie ajeno” –lindo y triste apelativo–, donde descubrí que no eran las cigüeñas las que traían los bebes al mundo sino que los fabricaban las parejas haciendo unas barbaridades que eran pecado mortal. Es el Colegio San Miguel y el Teatro Variedades donde por primera vez vi subir al escenario una obrita escrita por mí. Es la esquina de Diego Ferré y Colón, 9
en el Miraflores limeño –la llamábamos el Barrio Alegre–, donde cambié el pantalón corto por el largo, fumé mi primer cigarrillo, aprendí a bailar, a enamorar y a declararme a las chicas. Es la polvorienta y temblorosa redacción del diario La Crónica donde, a mis dieciséis años, velé mis primeras armas de periodista, oficio que, con la literatura, ha ocupado casi toda mi vida y me ha hecho, como los libros, vivir más, conocer mejor el mundo y frecuentar a gente de todas partes y de todos los registros, gente excelente, buena, mala y execrable. Es el Colegio Militar Leoncio Prado, donde aprendí que el Perú no era el pequeño reducto de clase media en el que yo había vivido hasta entonces confinado y protegido, sino un país grande, antiguo, enconado, desigual y sacudido por toda clase de tormentas sociales. Son las células clandestinas de Cahuide en las que con un puñado de sanmarquinos preparábamos la revolución mundial. Y el Perú son mis amigos y amigas del Movimiento Libertad con los que por tres años, entre las bombas, apagones y asesinatos del terrorismo, trabajamos en defensa de la democracia y la cultura de la libertad.
El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana ni los seis nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que, hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios: “Mario, para lo único que tú sirves es para escribir”.
Volvamos a la literatura. El paraíso de la infancia no es para mí un mito literario sino una realidad que viví y gocé en la gran casa familiar de tres patios, en Cochabamba, donde con mis primas y compañeros de colegio podíamos reproducir las historias de Tarzán y de Salgari, y en la Prefectura de Piura, en cuyos entretechos anidaban los murciélagos, sombras silentes que llenaban de misterio las noches estrelladas de esa tierra caliente. En esos años, escribir fue jugar un juego que me celebraba la familia, una gracia que me merecía aplausos, a mí, el nieto, el sobrino, el hijo sin papá, porque mi padre había muerto y estaba en el cielo. Era un señor alto y buen mozo, de uniforme de marino, cuya foto engalanaba mi velador y a la que yo rezaba y besaba antes de dormir. Una mañana piurana, de la que todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero, en verdad, estaba vivo. Y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él, a Lima. Yo tenía once años y, desde entonces, todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Mi salvación fue leer, leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme 10
libre y volvía a ser feliz. Y fue escribir, a escondidas, como quien se entrega a un vicio inconfensable, a una pasión prohibida. La literatura dejó de ser un juego. Se volvió una manera de resistir la adversidad, de protestar, de rebelarme, de escapar a lo intolerable, mi razón de vivir. Desde entonces y hasta ahora, en todas las circunstancias en que me he sentido abatido o golpeado, a orillas de la desesperación, entregarme en cuerpo y alma a mi trabajo de fabulador ha sido la luz que señala la salida del túnel, la tabla de salvación que lleva al náufrago a la playa.
Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y, como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación, nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia, desde su incierto despuntar, esa imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. “Escribir es una manera de vivir”, dijo Flaubert. Sí, muy cierto, una manera de vivir con ilusión y alegría y un fuego chisporroteante en la cabeza, peleando con las palabras díscolas hasta amaestrarlas, explorando el ancho mundo como un cazador en pos de presas codiciables para alimentar la ficción en ciernes y aplacar ese apetito voraz de toda historia que al crecer quisiera tragarse todas las historias. Llegar a sentir el vértigo al que nos conduce una novela en gestación, cuando toma forma y parece empezar a vivir por cuenta propia, con personajes que se mueven, actúan, piensan, sienten y exigen respeto y consideración, a los que ya no es posible imponer arbitrariamente una conducta, ni privarlos de su libre albedrío sin matarlos, sin que la historia pierda poder de persuasión, es una experiencia que me sigue hechizando como la primera vez, tan plena y vertiginosa como hacer el amor con la mujer amada días, semanas y meses, sin cesar.
Al hablar de la ficción, he hablado mucho de la novela y poco del teatro, otra de sus formas excelsas. Una gran injusticia, desde luego. El teatro fue mi primer amor, desde que, adolescente, vi en el Teatro Segura, de Lima, La muerte de un viajante, de Arthur Miller, espectáculo que me dejó traspasado de emoción y me precipitó a escribir un drama con incas. Si en la Lima de los cincuenta hubiera habido un movimiento teatral habría sido dramaturgo antes que novelista. No lo había y eso debió orientarme cada vez más hacia la narrativa. Pero mi amor por el teatro nunca cesó, dormitó acurrucado a la sombra de las novelas, como una tentación y una nostalgia, sobre todo cuando veía alguna pieza subyugante. A fines de los setenta, el recuerdo pertinaz de una tía abuela centenaria, la Mamaé, que, en los últimos años de su vida, cortó con la realidad circundante para refugiarse en los recuerdos y la ficción, me sugirió una historia. Y sentí, de manera fatídica, que aquella era una historia para el teatro, que sólo sobre un escenario cobraría la animación y el esplendor de las ficciones logradas. La 11
escribí con el temblor excitado del principiante y gocé tanto viéndola en escena, con Norma Aleandro en el papel de la heroína, que, desde entonces, entre novela y novela, ensayo y ensayo, he reincidido varias veces. Eso sí, nunca imaginé que, a mis setenta años, me subiría (debería decir mejor me arrastraría) a un escenario a actuar. Esa temeraria aventura me hizo vivir por primera vez en carne y hueso el milagro que es, para alguien que se ha pasado la vida escribiendo ficciones, encarnar por unas horas a un personaje de la fantasía, vivir la ficción delante de un público. Nunca podré agradecer bastante a mis queridos amigos, el director Joan Ollé y la actriz Aitana Sánchez Gijón, haberme animado a compartir con ellos esa fantástica experiencia (pese al pánico que la acompañó).
La literatura es una representación falaz de la vida que, sin embargo, nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas, y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional.
Siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron, en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas –rayos, truenos, gruñidos de las fieras–, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque, en esas rondas de seres primitivos suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría a inventar al individuo soberano y a desgajarlo de la tribu, la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las estrellas. Aquellos cuentos, fábulas, mitos, leyendas, que resonaron por primera vez como una música nueva ante auditorios intimidados por los misterios y peligros de un mundo donde todo era desconocido y peligroso, debieron ser un baño refrescante, un remanso para esos espíritus siempre en el quién vive, para los que existir quería decir apenas comer, guarecerse de los elementos, matar y fornicar. Desde que empezaron a soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres embrutecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario: romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para aplacar aquellos deseos y ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas, y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno. 12
Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones: la ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños.
De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones, que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que, al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde, como dioses paganos, nos sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía, que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella. Porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible.
Estocolmo, 7 de diciembre de 2010.
Me gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda, y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos, y el tío Lucho que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir aunque la literatura, en aquel tiempo y lugar, alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban, y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos y, sin duda, también, a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero.
No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma –la escritura y la estructura– lo que engrandece o empobrece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo, comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana y Malraux que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada. 2
Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que, aun en las peores circunstancias, hay esperanzas y que vale la pena vivir, aunque fuera sólo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias.
Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos períodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues, si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola.
Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la imaginación discurra por los libros, lo sediciosas que se vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ellas se ejerce, con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la 3
sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran hacerles creer que, entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor.
La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Anna Karenina se arroja al tren y Julián Sorel sube al patíbulo, y cuando, en El Sur, el urbano doctor Juan Dahlmann sale de aquella pulpería de la pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá o es un agnóstico, vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez.
Como todas las épocas han tenido sus espantos, la nuestra es la de los fanáticos, la de los terroristas suicidas, antigua especie convencida de que matando se gana el paraíso, que la sangre de los inocentes lava las afrentas colectivas, corrige las injusticias e impone la verdad sobre las falsas creencias. Innumerables víctimas son inmoladas cada día en diversos lugares del mundo por quienes se sienten poseedores de verdades absolutas. Creíamos que, con el desplome de los imperios totalitarios, la convivencia, la paz, el pluralismo, los derechos humanos, se impondrían y el mundo dejaría atrás los holocaustos, genocidios, invasiones y guerras de exterminio. Nada de eso ha ocurrido. Nuevas formas de barbarie proliferan atizadas por el fanatismo y, con la multiplicación de armas de destrucción masiva, no se puede excluir que cualquier grupúsculo de enloquecidos redentores provoque un día un cataclismo nuclear. Hay que salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos. No son muchos, aunque el estruendo de sus crímenes retumbe por todo el planeta y nos abrumen de horror las pesadillas que provocan. No debemos dejarnos intimidar por quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización. Defendamos la democracia liberal, que, con todas sus limitaciones, sigue significando el pluralismo político, la convivencia, la tolerancia, los derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, las elecciones libres, la alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando de la vida feral y acercándonos –aunque nunca llegaremos a alcanzarla– a la hermosa y perfecta vida que finge la literatura, aquella que sólo inventándola, escribiéndola y leyéndola podemos merecer. Enfrentándonos a los fanáticos homicidas defendemos nuestro derecho a soñar y a hacer nuestros sueños realidad. 4
En mi juventud, como muchos escritores de mi generación, fui marxista y creí que el socialismo sería el remedio para la explotación y las injusticias sociales que arreciaban en mi país, América Latina y el resto del Tercer Mundo. Mi decepción del estatismo y el colectivismo y mi tránsito hacia el demócrata y el liberal que soy –que trato de ser– fue largo, difícil, y se llevó a cabo despacio y a raíz de episodios como la conversión de la Revolución Cubana, que me había entusiasmado al principio, al modelo autoritario y vertical de la Unión Soviética, el testimonio de los disidentes que conseguía escurrirse entre las alambradas del Gulag, la invasión de Checoeslovaquia por los países del Pacto de Varsovia, y gracias a pensadores como Raymond Aron, Jean-François Revel, Isaiah Berlin y Karl Popper, a quienes debo mi revalorización de la cultura democrática y de las sociedades abiertas. Esos maestros fueron un ejemplo de lucidez y gallardía cuando la intelligentsia de Occidente parecía, por frivolidad u oportunismo, haber sucumbido al hechizo del socialismo soviético, o, peor todavía, al aquelarre sanguinario de la revolución cultural china.
De niño soñaba con llegar algún día a París porque, deslumbrado con la literatura francesa, creía que vivir allí y respirar el aire que respiraron Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, me ayudaría a convertirme en un verdadero escritor, que si no salía del Perú sólo sería un seudo escritor de días domingos y feriados. Y la verdad es que debo a Francia, a la cultura francesa, enseñanzas inolvidables, como que la literatura es tanto una vocación como una disciplina, un trabajo y una terquedad. Viví allí cuando Sartre y Camus estaban vivos y escribiendo, en los años de Ionesco, Beckett, Bataille y Cioran, del descubrimiento del teatro de Brecht y el cine de Ingmar Bergman, el TNP de Jean Vilar y el Odéon de Jean Louis Barrault, de la Nouvelle Vague y le Nouveau Roman y los discursos, bellísimas piezas literarias, de André Malraux, y, tal vez, el espectáculo más teatral de la Europa de aquel tiempo, las conferencias de prensa y los truenos olímpicos del general de Gaulle. Pero, acaso, lo que más le agradezco a Francia sea el descubrimiento de América Latina. Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad a la que hermanaban la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser y la sabrosa lengua en que hablaba y escribía. Y que en esos mismos años producía una literatura novedosa y pujante. Allí leí a Borges, a Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso y muchos otros, cuyos escritos estaban revolucionando la narrativa en lengua española y gracias a los cuales Europa y buena parte del mundo descubrían que América Latina no era sólo el continente de los golpes de Estado, los caudillos de opereta, los guerrilleros barbudos y las maracas del mambo y el chachachá, sino también ideas, formas artísticas y fantasías literarias que trascendían lo pintoresco y hablaban un lenguaje universal. 5
De entonces a esta época, no sin tropiezos y resbalones, América Latina ha ido progresando, aunque, como decía el verso de César Vallejo, todavía Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Padecemos menos dictaduras que antaño, sólo Cuba y su candidata a secundarla, Venezuela, y algunas seudodemocracias populistas y payasas, como las de Bolivia y Nicaragua. Pero en el resto del continente, mal que mal, la democracia está funcionando, apoyada en amplios consensos populares, y, por primera vez en nuestra historia, tenemos una izquierda y una derecha que, como en Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, República Dominicana, México y casi todo Centroamérica, respetan la legalidad, la libertad de crítica, las elecciones y la renovación en el poder. Ése es el buen camino y, si persevera en él, combate la insidiosa corrupción y sigue integrándose al mundo, América Latina dejará por fin de ser el continente del futuro y pasará a serlo del presente.
Nunca me he sentido un extranjero en Europa, ni, en verdad, en ninguna parte. En todos los lugares donde he vivido, en París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, en Berlín, en Washington, Nueva York, Brasil o la República Dominicana, me sentí en mi casa. Siempre he hallado una querencia donde podía vivir en paz y trabajando, aprender cosas, alentar ilusiones, encontrar amigos, buenas lecturas y temas para escribir. No me parece que haberme convertido, sin proponérmelo, en un ciudadano del mundo, haya debilitado eso que llaman “las raíces”, mis vínculos con mi propio país –lo que tampoco tendría mucha importancia–, porque, si así fuera, las experiencias peruanas no seguirían alimentándome como escritor y no asomarían siempre en mis historias, aun cuando éstas parezcan ocurrir muy lejos del Perú. Creo que vivir tanto tiempo fuera del país donde nací ha fortalecido más bien aquellos vínculos, añadiéndoles una perspectiva más lúcida, y la nostalgia, que sabe diferenciar lo adjetivo y lo sustancial y mantiene reverberando los recuerdos. El amor al país en que uno nació no puede ser obligatorio, sino, al igual que cualquier otro amor, un movimiento espontáneo del corazón, como el que une a los amantes, a padres e hijos, a los amigos entre sí.
Al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé, y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, gocé, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Algunos compatriotas me acusaron de traidor y estuve a punto de perder la ciudadanía cuando, durante la última dictadura, pedí a los gobiernos democráticos del mundo que penalizaran al régimen con sanciones diplomáticas y económicas, como lo he hecho siempre con todas las dictaduras, de cualquier índole, la de Pinochet, la de Fidel Castro, la de los talibanes en Afganistán, la de los imanes de Irán, la del apartheid de Africa del Sur, la de los sátrapas uniformados de Birmania (hoy Myanmar). Y lo volvería a hacer mañana si –el destino no lo quiera y 6
los peruanos no lo permitan– el Perú fuera víctima una vez más de un golpe de estado que aniquilara nuestra frágil democracia. Aquella no fue la acción precipitada y pasional de un resentido, como escribieron algunos polígrafos acostumbrados a juzgar a los demás desde su propia pequeñez. Fue un acto coherente con mi convicción de que una dictadura representa el mal absoluto para un país, una fuente de brutalidad y corrupción y de heridas profundas que tardan mucho en cerrar, envenenan su futuro y crean hábitos y prácticas malsanas que se prolongan a lo largo de las generaciones demorando la reconstrucción democrática. Por eso, las dictaduras deben ser combatidas sin contemplaciones, por todos los medios a nuestro alcance, incluidas las sanciones económicas. Es lamentable que los gobiernos democráticos, en vez de dar el ejemplo, solidarizándose con quienes, como las Damas de Blanco en Cuba, los resistentes venezolanos, o Aung San Suu Kyi y Liu Xiaobo, que se enfrentan con temeridad a las dictaduras que sufren, se muestren a menudo complacientes no con ellos sino con sus verdugos. Aquellos valientes, luchando por su libertad, también luchan por la nuestra.
Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de “todas las sangres”. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales. A mí me enorgullece sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de plumas de Nazca y Paracas y los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los mejores museos del mundo, de los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipán, las huacas de La Bruja y del Sol y de la Luna, y de los españoles que, con sus alforjas, espadas y caballos, trajeron al Perú a Grecia, Roma, la tradición judeo-cristiana, el Renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y la lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron. Y de que con España llegara también el África con su reciedumbre, su música y su efervescente imaginación a enriquecer la heterogeneidad peruana. Si escarbamos un poco descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. ¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque las tiene todas!
La conquista de América fue cruel y violenta, como todas las conquistas, desde luego, y debemos criticarla, pero sin olvidar, al hacerlo, que quienes cometieron aquellos despojos y crímenes fueron, en gran número, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, los españoles que fueron a América y allí se acriollaron, no los que se quedaron en su tierra. Aquellas críticas, para ser justas, deben ser una autocrítica. Porque, al independizarnos de España, hace doscientos años, quienes asumieron el poder en las antiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los antiguos agravios, siguieron explotándolo con tanta codicia y ferocidad como los conquistadores, y, en algunos países, diezmándolo y exterminándolo. Digámoslo con 7
toda claridad: desde hace dos siglos la emancipación de los indígenas es una responsabilidad exclusivamente nuestra y la hemos incumplido. Ella sigue siendo una asignatura pendiente en toda América Latina. No hay una sola excepción a este oprobio y vergüenza.
Quiero a España tanto como al Perú y mi deuda con ella es tan grande como el agradecimiento que le tengo. Si no hubiera sido por España jamás hubiera llegado a esta tribuna, ni a ser un escritor conocido, y tal vez, como tantos colegas desafortunados, andaría en el limbo de los escribidores sin suerte, sin editores, ni premios, ni lectores, cuyo talento acaso –triste consuelo– descubriría algún día la posteridad. En España se publicaron todos mis libros, recibí reconocimientos exagerados, amigos como Carlos Barral y Carmen Balcells y tantos otros se desvivieron porque mis historias tuvieran lectores. Y España me concedió una segunda nacionalidad cuando podía perder la mía. Jamás he sentido la menor incompatibilidad entre ser peruano y tener un pasaporte español porque siempre he sentido que España y el Perú son el anverso y el reverso de una misma cosa, y no sólo en mi pequeña persona, también en realidades esenciales como la historia, la lengua y la cultura.
De todos los años que he vivido en suelo español, recuerdo con fulgor los cinco que pasé en la querida Barcelona a comienzos de los años setenta. La dictadura de Franco estaba todavía en pie y aún fusilaba, pero era ya un fósil en hilachas, y, sobre todo en el campo de la cultura, incapaz de mantener los controles de antaño. Se abrían rendijas y resquicios que la censura no alcanzaba a parchar y por ellas la sociedad española absorbía nuevas ideas, libros, corrientes de pensamiento y valores y formas artísticas hasta entonces prohibidos por subversivos. Ninguna ciudad aprovechó tanto y mejor que Barcelona este comienzo de apertura ni vivió una efervescencia semejante en todos los campos de las ideas y la creación. Se convirtió en la capital cultural de España, el lugar donde había que estar para respirar el anticipo de la libertad que se vendría. Y, en cierto modo, fue también la capital cultural de América Latina por la cantidad de pintores, escritores, editores y artistas procedentes de los países latinoamericanos que allí se instalaron, o iban y venían a Barcelona, porque era donde había que estar si uno quería ser un poeta, novelista, pintor o compositor de nuestro tiempo. Para mí, aquellos fueron unos años inolvidables de compañerismo, amistad, conspiraciones y fecundo trabajo intelectual. Igual que antes París, Barcelona fue una Torre de Babel, una ciudad cosmopolita y universal, donde era estimulante vivir y trabajar, y donde, por primera vez desde los tiempos de la guerra civil, escritores españoles y latinoamericanos se mezclaron y fraternizaron, reconociéndose dueños de una misma tradición y aliados en una empresa común y una certeza: que el final de la dictadura era inminente y que en la España democrática la cultura sería la protagonista principal. 8
Aunque no ocurrió así exactamente, la transición española de la dictadura a la democracia ha sido una de las mejores historias de los tiempos modernos, un ejemplo de como, cuando la sensatez y la racionalidad prevalecen y los adversarios políticos aparcan el sectarismo en favor del bien común, pueden ocurrir hechos tan prodigiosos como los de las novelas del realismo mágico. La transición española del autoritarismo a la libertad, del subdesarrollo a la prosperidad, de una sociedad de contrastes económicos y desigualdades tercermundistas a un país de clases medias, su integración a Europa y su adopción en pocos años de una cultura democrática, ha admirado al mundo entero y disparado la modernización de España. Ha sido para mí una experiencia emocionante y aleccionadora vivirla de muy cerca y a ratos desde dentro. Ojalá que los nacionalismos, plaga incurable del mundo moderno y también de España, no estropeen esta historia feliz.
Detesto toda forma de nacionalismo, ideología –o, más bien, religión– provinciana, de corto vuelo, excluyente, que recorta el horizonte intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia fortuita del lugar de nacimiento. Junto con la religión, el nacionalismo ha sido la causa de las peores carnicerías de la historia, como las de las dos guerras mundiales y la sangría actual del Medio Oriente. Nada ha contribuido tanto como el nacionalismo a que América Latina se haya balcanizado, ensangrentado en insensatas contiendas y litigios y derrochado astronómicos recursos en comprar armas en vez de construir escuelas, bibliotecas y hospitales.
No hay que confundir el nacionalismo de orejeras y su rechazo del “otro”, siempre semilla de violencia, con el patriotismo, sentimiento sano y generoso, de amor a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron los primeros sueños, paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad. La patria no son las banderas ni los himnos, ni los discursos apodícticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía, la sensación cálida de que, no importa donde estemos, existe un hogar al que podemos volver.
El Perú es para mí una Arequipa donde nací pero nunca viví, una ciudad que mi madre, mis abuelos y mis tíos me enseñaron a conocer a través de sus recuerdos y añoranzas, porque toda mi tribu familiar, como suelen hacer los arequipeños, se llevó siempre a la Ciudad Blanca con ella en su andariega existencia. Es la Piura del desierto, el algarrobo y el sufrido burrito, al que los piuranos de mi juventud llamaban “el pie ajeno” –lindo y triste apelativo–, donde descubrí que no eran las cigüeñas las que traían los bebes al mundo sino que los fabricaban las parejas haciendo unas barbaridades que eran pecado mortal. Es el Colegio San Miguel y el Teatro Variedades donde por primera vez vi subir al escenario una obrita escrita por mí. Es la esquina de Diego Ferré y Colón, 9
en el Miraflores limeño –la llamábamos el Barrio Alegre–, donde cambié el pantalón corto por el largo, fumé mi primer cigarrillo, aprendí a bailar, a enamorar y a declararme a las chicas. Es la polvorienta y temblorosa redacción del diario La Crónica donde, a mis dieciséis años, velé mis primeras armas de periodista, oficio que, con la literatura, ha ocupado casi toda mi vida y me ha hecho, como los libros, vivir más, conocer mejor el mundo y frecuentar a gente de todas partes y de todos los registros, gente excelente, buena, mala y execrable. Es el Colegio Militar Leoncio Prado, donde aprendí que el Perú no era el pequeño reducto de clase media en el que yo había vivido hasta entonces confinado y protegido, sino un país grande, antiguo, enconado, desigual y sacudido por toda clase de tormentas sociales. Son las células clandestinas de Cahuide en las que con un puñado de sanmarquinos preparábamos la revolución mundial. Y el Perú son mis amigos y amigas del Movimiento Libertad con los que por tres años, entre las bombas, apagones y asesinatos del terrorismo, trabajamos en defensa de la democracia y la cultura de la libertad.
El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana ni los seis nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que, hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios: “Mario, para lo único que tú sirves es para escribir”.
Volvamos a la literatura. El paraíso de la infancia no es para mí un mito literario sino una realidad que viví y gocé en la gran casa familiar de tres patios, en Cochabamba, donde con mis primas y compañeros de colegio podíamos reproducir las historias de Tarzán y de Salgari, y en la Prefectura de Piura, en cuyos entretechos anidaban los murciélagos, sombras silentes que llenaban de misterio las noches estrelladas de esa tierra caliente. En esos años, escribir fue jugar un juego que me celebraba la familia, una gracia que me merecía aplausos, a mí, el nieto, el sobrino, el hijo sin papá, porque mi padre había muerto y estaba en el cielo. Era un señor alto y buen mozo, de uniforme de marino, cuya foto engalanaba mi velador y a la que yo rezaba y besaba antes de dormir. Una mañana piurana, de la que todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero, en verdad, estaba vivo. Y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él, a Lima. Yo tenía once años y, desde entonces, todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Mi salvación fue leer, leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme 10
libre y volvía a ser feliz. Y fue escribir, a escondidas, como quien se entrega a un vicio inconfensable, a una pasión prohibida. La literatura dejó de ser un juego. Se volvió una manera de resistir la adversidad, de protestar, de rebelarme, de escapar a lo intolerable, mi razón de vivir. Desde entonces y hasta ahora, en todas las circunstancias en que me he sentido abatido o golpeado, a orillas de la desesperación, entregarme en cuerpo y alma a mi trabajo de fabulador ha sido la luz que señala la salida del túnel, la tabla de salvación que lleva al náufrago a la playa.
Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y, como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación, nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia, desde su incierto despuntar, esa imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. “Escribir es una manera de vivir”, dijo Flaubert. Sí, muy cierto, una manera de vivir con ilusión y alegría y un fuego chisporroteante en la cabeza, peleando con las palabras díscolas hasta amaestrarlas, explorando el ancho mundo como un cazador en pos de presas codiciables para alimentar la ficción en ciernes y aplacar ese apetito voraz de toda historia que al crecer quisiera tragarse todas las historias. Llegar a sentir el vértigo al que nos conduce una novela en gestación, cuando toma forma y parece empezar a vivir por cuenta propia, con personajes que se mueven, actúan, piensan, sienten y exigen respeto y consideración, a los que ya no es posible imponer arbitrariamente una conducta, ni privarlos de su libre albedrío sin matarlos, sin que la historia pierda poder de persuasión, es una experiencia que me sigue hechizando como la primera vez, tan plena y vertiginosa como hacer el amor con la mujer amada días, semanas y meses, sin cesar.
Al hablar de la ficción, he hablado mucho de la novela y poco del teatro, otra de sus formas excelsas. Una gran injusticia, desde luego. El teatro fue mi primer amor, desde que, adolescente, vi en el Teatro Segura, de Lima, La muerte de un viajante, de Arthur Miller, espectáculo que me dejó traspasado de emoción y me precipitó a escribir un drama con incas. Si en la Lima de los cincuenta hubiera habido un movimiento teatral habría sido dramaturgo antes que novelista. No lo había y eso debió orientarme cada vez más hacia la narrativa. Pero mi amor por el teatro nunca cesó, dormitó acurrucado a la sombra de las novelas, como una tentación y una nostalgia, sobre todo cuando veía alguna pieza subyugante. A fines de los setenta, el recuerdo pertinaz de una tía abuela centenaria, la Mamaé, que, en los últimos años de su vida, cortó con la realidad circundante para refugiarse en los recuerdos y la ficción, me sugirió una historia. Y sentí, de manera fatídica, que aquella era una historia para el teatro, que sólo sobre un escenario cobraría la animación y el esplendor de las ficciones logradas. La 11
escribí con el temblor excitado del principiante y gocé tanto viéndola en escena, con Norma Aleandro en el papel de la heroína, que, desde entonces, entre novela y novela, ensayo y ensayo, he reincidido varias veces. Eso sí, nunca imaginé que, a mis setenta años, me subiría (debería decir mejor me arrastraría) a un escenario a actuar. Esa temeraria aventura me hizo vivir por primera vez en carne y hueso el milagro que es, para alguien que se ha pasado la vida escribiendo ficciones, encarnar por unas horas a un personaje de la fantasía, vivir la ficción delante de un público. Nunca podré agradecer bastante a mis queridos amigos, el director Joan Ollé y la actriz Aitana Sánchez Gijón, haberme animado a compartir con ellos esa fantástica experiencia (pese al pánico que la acompañó).
La literatura es una representación falaz de la vida que, sin embargo, nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas, y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional.
Siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron, en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas –rayos, truenos, gruñidos de las fieras–, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque, en esas rondas de seres primitivos suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría a inventar al individuo soberano y a desgajarlo de la tribu, la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las estrellas. Aquellos cuentos, fábulas, mitos, leyendas, que resonaron por primera vez como una música nueva ante auditorios intimidados por los misterios y peligros de un mundo donde todo era desconocido y peligroso, debieron ser un baño refrescante, un remanso para esos espíritus siempre en el quién vive, para los que existir quería decir apenas comer, guarecerse de los elementos, matar y fornicar. Desde que empezaron a soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres embrutecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario: romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para aplacar aquellos deseos y ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas, y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno. 12
Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones: la ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños.
De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones, que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que, al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde, como dioses paganos, nos sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía, que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella. Porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible.
Estocolmo, 7 de diciembre de 2010.
Leer más...