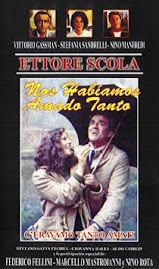El día que todo empezó a cambiar
En marzo de 2008 algo hizo eclosión en la sociedad argentina.
Miles de hombres y mujeres de todo el país convergieron hacia las rutas, las cortaron y manifestaron con dureza su disconformidad con la política económica del gobierno de Cristina Kirchner hacia el sector rural.
Por su extensión, su impacto y sus consecuencias sobre la política argentina, la rebelión agraria puede compararse con el 17 de Octubre de 1945. Este parangón dista de ser exagerado: en aquella jornada histórica el país cambió de rumbo hacia un intento de industrialización fundado en una alianza social encabezada por el Ejército e integrada por la joven clase obrera urbana, una porción de los industriales locales volcados al mercado interno y vastos sectores sociales de la ciudad y la campaña, postergados durante décadas.
Esta vez, claro está, los protagonistas fueron distintos. Se trataba de un vasto conglomerado agrario de pequeños, medianos y grandes propietarios y arrendatarios, al que se sumaron también los peones rurales, los trabajadores y empresarios de las múltiples industrias y comercios vinculados al sector agrario (fabricantes de maquinarias e implementos para el agro, comerciantes de semillas, fertilizantes, etcétera) y anchas franjas de los pobladores de las ciudades y pueblos del interior del país.
En uno y otro caso, la Argentina toda tuvo noticias de la irrupción de una realidad económica y social ignorada, con aspiraciones a una reformulación de la distribución del poder político en el país. En uno y otro caso, la rebelión ha planteado y demandado la necesidad de un viraje político y económico en el rumbo nacional.
Podrá decirse que esta rebelión, en tanto tiene nuevos protagonistas, carece de la dimensión épica de aquellas jornadas de 1945, que el pobrerío que apoyaba la política industrializadora de Perón está muy lejos e incluso es antagónico de los chacareros que concurrían a los cortes de ruta en sus modernos vehículos de doble tracción, muchos de ellos propietarios de apreciables y valiosas tierras, pero ello no invalida en lo más mínimo el impacto político y económico de la revuelta rural, ni su legitimidad.
A partir de ahí, sin lugar a dudas, comenzó el ocaso del gobierno encabezado por el matrimonio Kirchner, iniciado cinco años antes y ratificado con la elección de Cristina Kirchner en octubre de 2007. La relación de fuerzas en la sociedad argentina ha cambiado y se ha abierto un nuevo camino que todavía carece de definiciones precisas. Pero el rechazo al anterior estado de cosas, ya es una definición contundente.
Los resultados de la rebelión agraria pudieron verse con claridad en las elecciones del 28 de junio de 2009, en la que el oficialismo fue duramente derrotado en las urnas en las principales ciudades argentinas y en la Capital Federal. Miles y miles de votantes que seis meses atrás habían dado su apoyo electoral a Cristina Kirchner, mudaron su voto hacia las opciones opositoras. Y la razón determinante de este cambio fue el conflicto con el campo o, mejor dicho, el modo, los tonos y humores con los que el gobierno nacional enfrentó la crisis por las retenciones móviles.
La visión del nacionalismo de la posguerra
En el último cuarto del siglo XIX, Argentina se había insertado definitivamente en el mercado mundial como proveedora de alimentos y materias primas para la Europa desarrollada, especialmente Gran Bretaña, el “taller del mundo”. Si la federalización de Buenos Aires en 1880 marca el final de nuestras luchas civiles con el triunfo del Interior sobre la Capital, también señala el inicio de una prosperidad económica que parecía no tener límites. Hacia el Centenario, Buenos Aires –el núcleo esencial del país agrario y ubérrimo- era una ciudad comparable a las principales capitales de la Europa civilizada e industrial.
La discusión sobre el rumbo del país en los años previos, tras la caída de Rosas, se había manifestado en dos bandos ideológicos irreconciliables, con ideas y propuestas bien nítidas respecto de qué debía hacerse con la política económica nacional. El debate entre liberales y nacionalistas no era una simple confrontación de ideas abstractas sino un episodio en el que se expresaban dos conceptos, dos posibilidades, dos alternativas para el país en los años que vendrían.
Quienes vislumbraban en la posibilidad de un país industrial, abogaban por el proteccionismo aduanero, llave maestra para que la industria local, preservada de la competencia con los artículos producidos por el maduro capitalismo europeo, intentara alcanzar también su propio camino de crecimiento y consolidación manufacturera.
El liberalismo, al contrario, con su propuesta de libertad comercial sin límites, prácticamente condenaba todo atisbo industrialista y favorecía la consolidación de nuestro destino pastoril. Nuestro rumbo agrario estaba fuertemente favorecido por nuestras ventajas comparativas naturales. Si se pretendía la industrialización, ésta sólo podía venir de mano de la intervención estatal, el proteccionismo y la transferencia de una porción de la renta agraria hacia la industria naciente.
En varios momentos de su historia, Argentina debatió acerca de la industrialización. Primero, prácticamente desde la Revolución de Mayo, fueron las provincias interiores (y en parte el litoral) contra el gobierno de Buenos Aires que, en propiedad de la aduana, determinaba la política comercial para todo el territorio. Luego, hacia 1870, hubo un fuerte debate en la Cámara de Diputados de la Nación que tuvo como protagonistas a Carlos Pellegrini, Miguel Cané, Lucio Vicente López y otros. Allí también se debatió qué política convenía al país en ese momento. Si un fuerte proteccionismo que favoreciera a la débil industria local o el librecambio que favorecía el camino hacia el desarrollo agrario y, muy probablemente, puramente agrario.
Hacia 1880 esa discusión concluye: las condiciones del mercado mundial y la debilidad de las fuerzas sociales que pudieran sostener con éxito una política de industrialización firme y coherente, sellaron el rumbo de la economía nacional por medio siglo, hasta la crisis de 1930.
Toda la economía nacional, durante esos cincuenta años, se ordenó en función del irresistible impulso del mercado mundial, que nos ofrecía la prosperidad al alcance de la mano, con sólo producir alimentos para el mundo industrializado. Pero este camino indujo el sacrificio de nuestra propia industrialización. Otros países, sin embargo, que para la misma época, estuvieron en situación similar a la nuestra (Canadá, Australia, Nueva Zelanda) luego lograron industrializarse sin sacrificar su producción agraria.
Las voces que habían clamado por la protección industrialista, se llamaron a silencio ante la evidencia abrumadora de una prosperidad que venía de la mano de la producción agropecuaria. Recién hacia los años veinte aparece la voz solitaria de Alejandro Bunge que, en su libro Una nueva argentina, comienza a plantear, incluso con timidez, la necesidad de dar un giro en la economía.
La industrialización argentina comenzó de un modo tortuoso, no al abrigo de un planificado impulso estatal sino como consecuencia de nuestra desconexión obligada del mercado mundial, en razón de la caída del comercio mundial y la falta de divisas para importar. Esto ocurrió en 1930, con la crisis, debido a que el Reino Unido decidió priorizar a otras naciones –las integrantes del Commonwealth- en el intercambio comercial de alimentos.
La crisis significó para todos los países del mundo y también para el nuestro, importantes restricciones en la balanza comercial debido a la estrepitosa merma del comercio mundial. Con el descenso de nuestras exportaciones, el gobierno debió restringir las compras al exterior y muchos productos extranjeros fueron reemplazados por producción nacional. Cuando la crisis mundial comenzaba a ceder y el flujo comercial empezaba a restablecerse, sobrevino la guerra, que robusteció nuestro aislamiento y redobló el impulso a la industria naciente.
Esa industria incipiente se sumó a la ya existente y a los servicios que durante décadas había generado nuestra estructura agraria-exportadora (frigoríficos, ferrocarriles, sistema bancario y financiero, etc.) y fue el germen, junto con un Ejército con una fuerte vocación industrialista, del surgimiento del peronismo tras la revolución de 1943.
El peronismo nace, así, enfrentado con la estructura agraria que reinaba en la posguerra. Su discurso tiene, desde el comienzo, un fuerte tono contra los grandes propietarios terratenientes, núcleo esencial del poder y de la producción en los años previos.
El país agrario aseguraba la prosperidad al territorio y la población de los alrededores del puerto, en un semicírculo que abarcaba el centro y sur de Santa Fé, el este y sur de Córdoba, el norte de La Pampa y toda la provincia de Buenos Aires. Fuera de esa zona, salvo algunos bolsones en los que las producciones regionales habían generado la posibilidad de micro climas económicos autosustentables, el resto del país –especialmente el noroeste- dependía crecientemente del empleo público y de las transferencias del estado nacional.
El enfrentamiento de Perón, en los inicios de su movimiento, con los productores agrarios de aquella época, tenía raíces políticas, económicas e ideológicas.
Tras el derrocamiento de Yrigoyen, el antiguo núcleo de poder que sostenía la estructura económica Argentina, había recuperado el gobierno y lo había consolidado luego de las elecciones fraudulentas posteriores. Pero la crisis del país agrario ya era irreversible. Perón aparecía como el emergente de un nuevo proyecto enfrentado al antiguo y enderezado hacia la modernización productiva con eje en la industrialización.
Y este proyecto, cuya edad de oro transcurre en el lustro que se inicia con la finalización de la guerra mundial, sólo podía sostenerse con la apropiación de una parte de la renta agropecuaria para financiar a la industria naciente. Esta política fue instrumentada a través del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) mediante la existencia de tipos de cambio diferenciales que restaban ingresos al sector agropecuario y los trasladaban a la industria bajo la forma de insumos y maquinarias importadas a menor precio, créditos baratos, fortalecimiento del mercado interno, etcétera.
Nacionalismo y liberalismo
En lo ideológico, la distancia entre los dos proyectos era también importante. El librecomercio había sido la filosofía reinante durante los 50 años de prosperidad agraria. En el transcurso de esos años, Argentina vivió despreocupada de cualquier intento de industrialización y las ideas económicas que emanaba Gran Bretaña, fundada en sus propias necesidades de penetración en los mercados mundiales y que habían sido sistematizadas por Adam Smith en La Riqueza de las Naciones, venían como anillo al dedo al agro argentino, depositario de nuestra “ventaja comparativa”. Esta teoría daba sustento ideológico a lo que ya era una irresistible realidad material: la complementación entre la granja argentina y el taller británico.
La “división internacional del trabajo” era la racionalización de nuestro rol en ese mundo que tenía a Gran Bretaña como su foco industrial. Proveerla de alimentos y materias primas baratos era algo para lo cual teníamos ventajas concedidas por la Naturaleza a nuestras pampas que, sin mayores cuidados ni atenciones, producía carnes y cereales para alimentar al mundo industrial.
Es en esta época que nacen los postulados básicos del nacionalismo económico, dictados por las condiciones y demandas de la época. Y eran aproximadamente éstos:
a) El estado debía encarar aquellos proyectos de largo alcance, imprescindibles para el país y que los empresarios nacionales no estaban en condiciones de impulsar, dada su debilidad económica: acero, petróleo, fabricación de aviones, ferrocarriles, marina mercante.
b) La modernización de la economía era sinónimo de industrialización. El país debía producir por sus propios medios todos los bienes de consumo que fuera posible y que antes importaba. Los industriales recibían todo el apoyo del estado mediante protección arancelaria, tipos de cambio diferenciales, créditos baratos, fortalecimiento del mercado interno.
c) El Estado, imbuido del pensamiento militar, planificaría la economía para el mediano y largo plazo. Los planes quinquenales eran la expresión de esa voluntad.
d) La inversión extranjera jugaba un papel secundario y marginal dentro del este esquema. La “independencia económica” y la filosofía de “combatir al capital” abonaban el camino hacia un rechazo de las inversiones de capital extranjero. El imperialismo inglés (y luego el norteamericano) norteamericano era visualizado como uno de los elementos más importantes que sofocaban el ímpetu de crecimiento argentino.
Conforme a estos puntos de vista de los primeros años del peronismo, la Argentina era un país que mantenía su condición colonial o semicolonial por su dependencia, primero de Gran Bretaña (que la había condenado a su condición meramente agraria, en beneficio de su industrialización) y ahora, por el poderoso capitalismo norteamericano, cuyas inversiones se destinaban a rubros, cuya producción en modo alguno hacía que el país se pudiera encaminar hacia su independencia económica.
La particular configuración de las sociedades atrasadas generaba en el país dos bloques de intereses económicos antagónicos. Uno, vinculado a la estructura económica agraria, complementaria de la industria británica, integrado por las clases sociales ligadas a la inserción argentina en el mercado mundial como proveedora de alimentos: los productores agrarios, los empresarios vinculados a este sistema, las clases medias urbanas influenciadas por los valores dominantes, todo el sistema de intereses ligado a los servicios del país agrario (bancos, seguros, burocracia pública y privada, transporte, etc.).
Del otro lado, acaudillado por el Ejército de formación nacionalista, el nuevo país en cierne: la débil burguesía nacional, los obreros de las industrias agroalimentarias y de servicios vinculadas al país agrario y los nuevos trabajadores de las industrias livianas promovidas por la crisis del 30 y la guerra mundial. También los peones rurales, el pobrerío del interior postergado, las franjas más pobres de la clase media urbana. Dos bloques de intereses que significaban dos proyectos: el país agrario, atrasado, oligárquico y excluyente y el nuevo país industrial, moderno, capitalista, urbano, que significaba la creciente incorporación de amplias franjas de postergados, que carecían de futuro en la estructura productiva que sucumbió en 1930.
El camino marcado por el golpe de estado de 1943 y ratificado por el 17 de octubre de 1945 tenía como objetivo la industrialización y para ello, Argentina necesitaba el financiamiento de la renta agraria.
En otras palabras: conforme al pensamiento nacionalista de la época, el gran capital imperial en alianza con los poderosos beneficiarios de la estructura agraria local, eran los causantes del atraso nacional pues propiciaban un modelo económico que excluía a la industria y condenaba al país al atraso agrario y pastoril.
La lucha por el crecimiento económico no era otra cosa que un tránsito del país agrario hacia la industrialización. Un nuevo país llegaba de la mano de las fábricas y los trabajadores y sepultarían al viejo orden de ganaderos rentistas, que con su improductividad arriesgaban el proyecto industrializador del país. Tal la visión de los primeros años del peronismo.
Cabe preguntarse si casi setenta años después, este paradigma ideológico conserva aún una lozanía que le conceda validez para interpretar la realidad política argentina actual, completamente distinta a la de aquellos años de posguerra. Si todo este tiempo transcurrido no ha cambiado la realidad política, social y económica existente hacia mediados del siglo XX, haciendo que la estructura del pensamiento nacionalista de aquellos años, carezca ya de eficacia para interpretar la realidad actual y que, en consecuencia, se haya transformado en una cáscara vacía de contenido, en un prejuicio que entorpece todo intento de comprensión de la realidad actual, con el pretexto de sostener las “viejas banderas de la revolución”.
El ganadero latifundista
El ganadero latifundista, que subexplotaba su extenso campo era, para aquel primer peronismo, una doble maldición: privaba al mercado local de alimentos abundantes y además despilfarraba alegremente las posibilidades de acumulación nacional en tanto la reproducción de su ciclo productivo no demandaba inversiones.
Jorge Abelardo Ramos expresó con claridad (en 1968) este punto de vista:
“Si la base de la política de Perón consistía en industrializar por medio de las divisas obtenidas de las exportaciones, la tendencia desfavorable entre los precios de las materias primas argentinas y los precios de los bienes de capital importados revelaron que esa vía era demasiado estrecha y vulnerable. Pues el aumento de la población y el nuevo nivel de vida demostraron que los argentinos tienden a consumir en su totalidad los alimentos que fueron tradicionalmente la fuente exterior de las divisas.
Lo que ha ocurrido es muy sencillo. Mientras que la población se ha triplicado desde 1910, la producción agrícola-ganadera ha permanecido estacionaria”.
Y agrega:
“El auge de la ganadería extensiva concluyó con la explotación rutinaria de la zona pampeana, la más fértil y rica; la ganadería extra pampeana debió resignarse a producir carne para el mercado interno.
La oligarquía ganadera se constituyó como una clase rentística y no productiva, educada durante generaciones en la idea de que la Naturaleza y no el trabajo humano invertido en la explotación de la estancia proveía su fortuna”.
Y planteaba una disyuntiva de hierro:
“O el pueblo argentino suprime el consumo de su alimento básico tradicional, o la economía argentina se paralizará por ausencia de saldos exportables. Desde cualquiera de los dos puntos de vista la crisis está planteada” (Historia de la Nación Latinoamericana).
El eje de la condena al agro estaba centrado en la ominosa y patriarcal figura del ganadero latifundista. El personaje paradigmático de un agro que tras la crisis del 30, no había encontrado un nuevo rumbo y que, además, representaba a un país que ya carecía de una perspectiva ante los cambios ocurridos en el mundo tras la Segunda Guerra.
El ganadero era la viva imagen del latifundista que pasaba la mitad del año en Europa, donde despilfarraba en gustos excéntricos las posibilidades de acumulación industrial. Un rentista ajeno a la dinámica de acumulación que exigía la nueva sociedad industrial.
Esta visión maltusiana y en cierto modo estática, provenía del comportamiento cuasi rentístico de los grandes productores agrarios, especialmente pecuarios. El estancamiento de la producción estaba en el centro de los reproches que se hacían al campo. Se decía que los grandes latifundistas no respondían a los estímulos capitalistas (sistema de precios) y que la oferta agropecuaria tenía un grado de rigidez que la transformaba, incluso, en uno de los pilares estructurales de la inflación.
El economista Aldo Ferrer, por ejemplo, escribió (en 1968) que “en cuanto a los grandes propietarios territoriales, su comportamiento parece no estar regulado por las normas habituales de conducta del empresario en el sistema capitalista”. Ferrer llegaba a la conclusión que este comportamiento justificaba un cambio en el régimen de tenencia de la tierra y propiciaba una “reforma agraria”.
Según los enfoques de la época, la conducta de los grandes terratenientes condenaba al agro argentino a bajos niveles de producción y productividad:
“Un campo puede estar insuficientemente trabajado pese a lo cual puede proporcionar un monto suficiente de ingresos al propietario como para permitirle un alto nivel de consumo. El logro de un rendimiento suficiente como para mantener estos niveles de consumo (antes que la obtención de los máximos beneficios posibles de la explotación rural) parece ser, en efecto, la norma del comportamiento de numerosos grandes propietarios territoriales”, decía Ferrer en las primeras ediciones de La Economía Argentina.
También Guillermo Flichman en su libro La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino se ocupa del estancamiento agropecuario durante los 35 años posteriores a 1937. Allí cita un interesante y poco difundido texto de Horacio Giberti, quien fuera uno de los principales expositores del la posición del peronismo cuarentista respecto del agro:
“…las causas de la tendencia de las grandes explotaciones hacia un bajo grado de intensidad son bastante uniformes para América Latina y quizá no se diferencien mucho del resto del mundo. En primer término, la gran explotación produce un ingreso total bastante considerable aunque no se la trabaje muy intensamente, de modo que el empresario se halla libre del apremio que amenaza a los medianos o pequeños cuando bajan la intensidad de uso de la tierra. Como frecuentemente los predios se reciben por herencia, no por compra, falta también el sentido empresario de pretender que el capital reditúe un interés acorde con la inversión. Además, razones de prestigio social y de salvaguarda de excedentes de capital inducen en no pocas ocasiones a invertir en tierras a personas que por esa misma circunstancia no atienden tanto a la rentabilidad del capital sino a la sencillez de la administración de la empresa. Es común, por otra parte, que las familias terratenientes orienten a sus hijos hacia actividades profesionales o como dirigentes de grades empresas financieras, comerciales o industriales, lo cual los desvincula más todavía de la rentabilidad máxima de las empresas agrarias”. (Horacio Giberti. “Uso racional de los factores directos de la producción agraria”. Revista Desarrollo Económico. Abril/junio 1966).
Sin embargo Flichman adhiere a otra explicación acerca del estancamiento productivo del sector agrario pampeano. Cita un estudio empírico según el cual una explotación intensiva de las tierras pampeanas no incrementaba sustancialmente la ganancia final de un emprendimiento, lo que terminaba desalentando la inversión. En otras palabras: la mayor rentabilidad, en ese tiempo, coincidía con la subexplotación y la baja inversión.
El ganadero latifundista era señalado como el paradigma del campo argentino. La feracidad de la Pampa Húmeda, generaba una superganancia (renta diferencial) que, sumada a la extensión de las estancias, hacía indiferente al aumento de la productividad por hectárea. La ganadería extensiva y la bendición de humus le permitían el acceso a elevados niveles de ingreso por fuera de la lógica capitalista de inversión, acumulación y aumento de la producción ( Nota 1).
Por eso se decía, por ejemplo, que los grandes ganaderos eran “una clase capitalista pero no burguesa”. Se señalaba de este modo su comportamiento rentístico. Y ellos eran, además, los que dominaban la escena del campo argentino y del sistema económico en su conjunto. Ellos estaban en la cúspide de una construcción económica que se completaba con una Europa industrial a la que le proveía materia prima y alimentos.
Entre los años 1937 y 1960 la producción agropecuaria de la región pampeana creció apenas un 10%. Entre 1937 y 1972, el porcentaje se estira a un modesto 20%. Es este largo período de estancamiento productivo agropecuario, con su secuelas limitativas para la generación de las divisas necesarias para impulsar a la industria, la que fortalece y otorga consistencia al pensamiento clásico del nacionalismo acerca del campo, la oligarquía vacuna, el latifundio y, en definitiva, el despilfarro de la oportunidad argentina para acumular el capital que nos transformara en un poderoso país industrial.
Desde que fue pensada y desarrollada esta interpretación acerca de la estructura, función, potencialidad y aporte del sector agrario argentino a la economía nacional, han pasado casi 70 años. Cabe preguntarse qué cosas han cambiado desde entonces y si esos cambios no ameritan una revisión completa de aquellos puntos de vista, consignas y esquemas de pensamientos que sirvieron para interpretar un momento de la historia y la economía nacionales pero que, pasados tantos años y ocurridos tantos cambios, muy probablemente ya no sirvan para interpretar la realidad actual, protagonistas y dinámica del sector rural argentino.
Hay autores importantes, como Osvaldo Barsky, que en su Historia del agro argentino (escrito en colaboración con Jorge Gelman, relativiza este concepto de “estancamiento” del agro argentino.
Dicen los autores:
“Desde hace varias décadas, toda referencia a la situación del agro argentino entre 1930 y 1960 aparece asociada con la palabra “estancamiento”. De hecho, en la literatura académica, en los informes oficiales y en la opinión pública, esta imagen fue prevaleciente hasta avanzada la década de 1970. (…) Es frecuente encontrar la referencia a él tomando como indicador la evolución del producto bruto agropecuario nacional en el período marcado, que creció a tasas menores al aumento demográfico. O bien en la caída, en este período, de las exportaciones agropecuarias. O también aspectos comparativos internacionales: notables diferencias en la evolución de la producción y del peso relativo en los mercados mundiales en relación con países de exportaciones similares a las argentinas”.
Pero más adelante aclaran que este fenómeno es definido con mayor precisión en lo ocurrido en la región pampeana y, más específicamente, en el sector granífero, compensada insuficientemente con un crecimiento de lo ganadero.
Es este relativo estancamiento del agro pampeano, que comienza a revertirse a mediados de los cincuenta y con mucha más fuerza en la década siguiente, el marco referencial del que surgió el esquema nacionalista clásico que nos habla de una oligarquía dominante que marcaba el tono de todo el sector agrario. Y la improductividad de estos grandes terratenientes condenaba a la Argentina al estancamiento e impedía su desarrollo industrial.
El conflicto entre el gobierno y el campo, iniciado en marzo de 2008 y prolongado hasta hoy, puso en evidencia la persistencia de un nacionalismo de carácter residual, que se limita a repetir aquella visión casi centenaria, que en su momento resultó útil y valedera para interpretar la realidad pero que hoy, tantos años después, carece de argumentos de peso para explicar los nuevos fenómenos económicos y sociales ocurridos en las última décadas y que han modificado la realidad que existía a mediado de los años cuarenta, cuando esos conceptos fueron sistematizados.
Leer más...