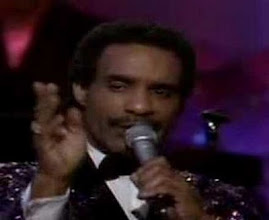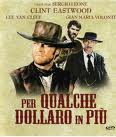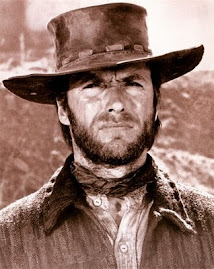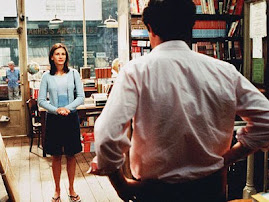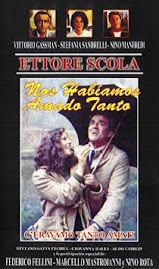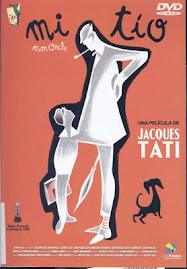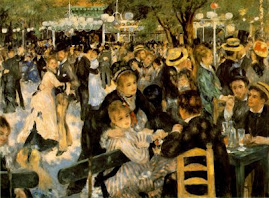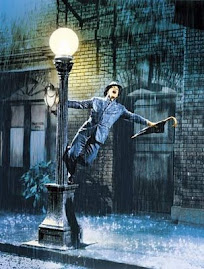miércoles, 8 de diciembre de 2010
Los riesgos de una memoria incompleta. Por Tzvetan Todorov
Uno de los intelectuales más lúcidos y respetados de la actualidad, el semiólogo y filósofo francés de origen búlgaro Tzvetan Todorov, experto en analizar la memoria después del horror, visitó la Argentina hace unas semanas y refuta en este artículo el relato que hace el Gobierno sobre víctimas y victimarios de los años setenta.
El mes pasado fui por primera vez a Buenos Aires, donde permanecí una semana. Mis impresiones del país son forzosamente superficiales. Aun así, voy a arriesgarme a transcribirlas aquí, pues sé que, a veces, al contemplar un paisaje desde lejos divisamos cosas que a los habitantes del lugar se les escapan: es el privilegio efímero del visitante extranjero.
He escrito en varias ocasiones sobre las cuestiones que suscita la memoria de acontecimientos públicos traumatizantes: la Segunda Guerra Mundial, regímenes totalitarios, campos de concentración... Esta es, sin duda, la razón por la que me invitaron a visitar varios lugares vinculados con la historia reciente de la Argentina. Así, pues, estuve en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), un cuartel que, durante los años de la última dictadura militar (1976-1983), fue transformado en centro de detención y tortura. Alrededor de 5000 personas pasaron por este lugar, el más importante en su género, pero no el único: el número total de víctimas no se conoce con precisión, pero se estima en unas 30.000. También fui al Parque de la Memoria, a orillas del Río de la Plata, donde se ha erigido una larga estela destinada a portar los nombres de todas las víctimas de la represión (unas 10.000, por ahora). La estela representa una enorme herida que nunca se cierra.
El término "terrorismo de Estado", empleado para designar el proceso que conmemoran estos lugares, es muy apropiado. Las personas detenidas eran maltratadas en ausencia de todo marco legal. Primero, las sometían a torturas destinadas a arrancarles informaciones que permitieran otros arrestos. A los detenidos, les colocaban una capucha en la cabeza para impedirles ver y oír; o, por el contrario, los mantenían en una sala con una luz cegadora y una música ensordecedora. Luego, eran ejecutados sin juicio: a menudo narcotizados y arrojados al río desde un helicóptero; así es como se convertían en "desaparecidos". Un crimen específico de la dictadura argentina fue el robo de niños: las mujeres embarazadas detenidas eran custodiadas hasta que nacían sus hijos; luego, sufrían la misma suerte que el resto de los presos. En cuanto a los niños, eran entregados en adopción a las familias de los militares o a las de sus amigos. El drama de estos niños, hoy adultos, cuyos padres adoptivos son indirectamente responsables de la muerte de sus padres biológicos, es particularmente conmovedor.
En el catálogo institucional del Parque de la Memoria, publicado hace algunos meses, se puede leer: "Indudablemente, hoy la Argentina es un país ejemplar en relación con la búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia". Pese a la emoción experimentada ante las huellas de la violencia pasada, no consigo suscribir esta afirmación.
En ninguno de los dos lugares que visité vi el menor signo que remitiese al contexto en el cual, en 1976, se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió. Ahora bien, como todos sabemos, el período 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil. Los Montoneros y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares, que a veces incluían a toda su familia, tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos. Tras la instauración de la dictadura, obedeciendo a sus dirigentes, a menudo refugiados en el extranjero, esos mismos grupúsculos pasaron a la clandestinidad y continuaron la lucha armada. Tampoco se puede silenciar la ideología que inspiraba a esta guerrilla de extrema izquierda y al régimen que tanto anhelaba.
Como fue vencida y eliminada, no se pueden calibrar las consecuencias que hubiera tenido su victoria. Pero, a título de comparación, podemos recordar que, más o menos en el mismo momento (entre 1975 y 1979), una guerrilla de extrema izquierda se hizo con el poder en Camboya. El genocidio que desencadenó causó la muerte de alrededor de un millón y medio de personas, el 25% de la población del país. Las víctimas de la represión del terrorismo de Estado en Argentina, demasiado numerosas, representan el 0,01% de la población.
Claro está que no se puede asimilar a las víctimas reales con las víctimas potenciales. Tampoco estoy sugiriendo que la violencia de la guerrilla sea equiparable a la de la dictadura. No sólo las cifras son, una vez más, desproporcionadas, sino que además los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad. No sólo destruyen las vidas de los individuos, sino las mismas bases de la vida común. Sin embargo, no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y que no se puede comprender el uno sin el otro.
En su introducción, el catálogo del Parque de la Memoria define así la ambición de este lugar: "Sólo de esta manera se puede realmente entender la tragedia de hombres y mujeres y el papel que cada uno tuvo en la historia". Pero no se puede comprender el destino de esas personas sin saber por qué ideal combatían ni de qué medios se servían. El visitante ignora todo lo relativo a su vida anterior a la detención: han sido reducidas al papel de víctimas meramente pasivas que nunca tuvieron voluntad propia ni llevaron a cabo ningún acto. Se nos ofrece la oportunidad de compararlas, no de comprenderlas. Sin embargo, su tragedia va más allá de la derrota y la muerte: luchaban en nombre de una ideología que, si hubiera salido victoriosa, probablemente habría provocado tantas víctimas, si no más, como sus enemigos. En todo caso, en su mayoría, eran combatientes que sabían que asumían ciertos riesgos.
La manera de presentar el pasado en estos lugares seguramente ilustra la memoria de uno de los actores del drama, el grupo de los reprimidos; pero no se puede decir que defienda eficazmente la Verdad, ya que omite parcelas enteras de la Historia. En cuanto a la Justicia, si entendemos por tal un juicio que no se limita a los tribunales, sino que atañe a nuestras vidas, sigue siendo imperfecta: el juicio equitativo es aquel que tiene en cuenta el contexto en el que se produce un acontecimiento, sus antecedentes y sus consecuencias. En este caso, la represión ejercida por la dictadura se nos presenta aislada del resto.
La cuestión que me preocupa no tiene que ver con la evaluación de las dos ideologías que se enfrentaron y siguen teniendo sus partidarios; es la de la comprensión histórica. Pues una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política. Por su parte, la Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión; para los juicios que formula, se basa en la intersubjetividad, en otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad.
La Historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Si no conseguimos acceder a la Historia, ¿cómo podría verse coronado por el éxito el llamamiento al "¡Nunca más!"? Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia, revestida de un vocabulario nuevo, adaptada a unas circunstancias inéditas. Comprender al enemigo quiere decir también descubrir en qué nos parecemos a él. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos. Las causas nobles no disculpan los actos innobles.
En la Argentina, varios libros debaten sobre estas cuestiones; varios encuentros han tenido lugar también entre hijos o padres de las víctimas de uno u otro terrorismo. Su impacto global sobre la sociedad es a menudo limitado, pues, por el momento, el debate está sometido a las estrategias de los partidos. Sería más conveniente que quedara en manos de la sociedad civil y que aquellos cuya palabra tiene algún prestigio, hombres y mujeres de la política, antiguos militantes de una u otra causa, sabios y escritores reconocidos, contribuyan al advenimiento de una visión más exacta y más compleja del pasado común. Leer más...
El mes pasado fui por primera vez a Buenos Aires, donde permanecí una semana. Mis impresiones del país son forzosamente superficiales. Aun así, voy a arriesgarme a transcribirlas aquí, pues sé que, a veces, al contemplar un paisaje desde lejos divisamos cosas que a los habitantes del lugar se les escapan: es el privilegio efímero del visitante extranjero.
He escrito en varias ocasiones sobre las cuestiones que suscita la memoria de acontecimientos públicos traumatizantes: la Segunda Guerra Mundial, regímenes totalitarios, campos de concentración... Esta es, sin duda, la razón por la que me invitaron a visitar varios lugares vinculados con la historia reciente de la Argentina. Así, pues, estuve en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), un cuartel que, durante los años de la última dictadura militar (1976-1983), fue transformado en centro de detención y tortura. Alrededor de 5000 personas pasaron por este lugar, el más importante en su género, pero no el único: el número total de víctimas no se conoce con precisión, pero se estima en unas 30.000. También fui al Parque de la Memoria, a orillas del Río de la Plata, donde se ha erigido una larga estela destinada a portar los nombres de todas las víctimas de la represión (unas 10.000, por ahora). La estela representa una enorme herida que nunca se cierra.
El término "terrorismo de Estado", empleado para designar el proceso que conmemoran estos lugares, es muy apropiado. Las personas detenidas eran maltratadas en ausencia de todo marco legal. Primero, las sometían a torturas destinadas a arrancarles informaciones que permitieran otros arrestos. A los detenidos, les colocaban una capucha en la cabeza para impedirles ver y oír; o, por el contrario, los mantenían en una sala con una luz cegadora y una música ensordecedora. Luego, eran ejecutados sin juicio: a menudo narcotizados y arrojados al río desde un helicóptero; así es como se convertían en "desaparecidos". Un crimen específico de la dictadura argentina fue el robo de niños: las mujeres embarazadas detenidas eran custodiadas hasta que nacían sus hijos; luego, sufrían la misma suerte que el resto de los presos. En cuanto a los niños, eran entregados en adopción a las familias de los militares o a las de sus amigos. El drama de estos niños, hoy adultos, cuyos padres adoptivos son indirectamente responsables de la muerte de sus padres biológicos, es particularmente conmovedor.
En el catálogo institucional del Parque de la Memoria, publicado hace algunos meses, se puede leer: "Indudablemente, hoy la Argentina es un país ejemplar en relación con la búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia". Pese a la emoción experimentada ante las huellas de la violencia pasada, no consigo suscribir esta afirmación.
En ninguno de los dos lugares que visité vi el menor signo que remitiese al contexto en el cual, en 1976, se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió. Ahora bien, como todos sabemos, el período 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil. Los Montoneros y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares, que a veces incluían a toda su familia, tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos. Tras la instauración de la dictadura, obedeciendo a sus dirigentes, a menudo refugiados en el extranjero, esos mismos grupúsculos pasaron a la clandestinidad y continuaron la lucha armada. Tampoco se puede silenciar la ideología que inspiraba a esta guerrilla de extrema izquierda y al régimen que tanto anhelaba.
Como fue vencida y eliminada, no se pueden calibrar las consecuencias que hubiera tenido su victoria. Pero, a título de comparación, podemos recordar que, más o menos en el mismo momento (entre 1975 y 1979), una guerrilla de extrema izquierda se hizo con el poder en Camboya. El genocidio que desencadenó causó la muerte de alrededor de un millón y medio de personas, el 25% de la población del país. Las víctimas de la represión del terrorismo de Estado en Argentina, demasiado numerosas, representan el 0,01% de la población.
Claro está que no se puede asimilar a las víctimas reales con las víctimas potenciales. Tampoco estoy sugiriendo que la violencia de la guerrilla sea equiparable a la de la dictadura. No sólo las cifras son, una vez más, desproporcionadas, sino que además los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado, garante teórico de la legalidad. No sólo destruyen las vidas de los individuos, sino las mismas bases de la vida común. Sin embargo, no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y que no se puede comprender el uno sin el otro.
En su introducción, el catálogo del Parque de la Memoria define así la ambición de este lugar: "Sólo de esta manera se puede realmente entender la tragedia de hombres y mujeres y el papel que cada uno tuvo en la historia". Pero no se puede comprender el destino de esas personas sin saber por qué ideal combatían ni de qué medios se servían. El visitante ignora todo lo relativo a su vida anterior a la detención: han sido reducidas al papel de víctimas meramente pasivas que nunca tuvieron voluntad propia ni llevaron a cabo ningún acto. Se nos ofrece la oportunidad de compararlas, no de comprenderlas. Sin embargo, su tragedia va más allá de la derrota y la muerte: luchaban en nombre de una ideología que, si hubiera salido victoriosa, probablemente habría provocado tantas víctimas, si no más, como sus enemigos. En todo caso, en su mayoría, eran combatientes que sabían que asumían ciertos riesgos.
La manera de presentar el pasado en estos lugares seguramente ilustra la memoria de uno de los actores del drama, el grupo de los reprimidos; pero no se puede decir que defienda eficazmente la Verdad, ya que omite parcelas enteras de la Historia. En cuanto a la Justicia, si entendemos por tal un juicio que no se limita a los tribunales, sino que atañe a nuestras vidas, sigue siendo imperfecta: el juicio equitativo es aquel que tiene en cuenta el contexto en el que se produce un acontecimiento, sus antecedentes y sus consecuencias. En este caso, la represión ejercida por la dictadura se nos presenta aislada del resto.
La cuestión que me preocupa no tiene que ver con la evaluación de las dos ideologías que se enfrentaron y siguen teniendo sus partidarios; es la de la comprensión histórica. Pues una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política. Por su parte, la Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión; para los juicios que formula, se basa en la intersubjetividad, en otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad.
La Historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad en dos compartimentos estancos, buenos y malos, víctimas y verdugos, inocentes y culpables. Si no conseguimos acceder a la Historia, ¿cómo podría verse coronado por el éxito el llamamiento al "¡Nunca más!"? Cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia, revestida de un vocabulario nuevo, adaptada a unas circunstancias inéditas. Comprender al enemigo quiere decir también descubrir en qué nos parecemos a él. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos. Las causas nobles no disculpan los actos innobles.
En la Argentina, varios libros debaten sobre estas cuestiones; varios encuentros han tenido lugar también entre hijos o padres de las víctimas de uno u otro terrorismo. Su impacto global sobre la sociedad es a menudo limitado, pues, por el momento, el debate está sometido a las estrategias de los partidos. Sería más conveniente que quedara en manos de la sociedad civil y que aquellos cuya palabra tiene algún prestigio, hombres y mujeres de la política, antiguos militantes de una u otra causa, sabios y escritores reconocidos, contribuyan al advenimiento de una visión más exacta y más compleja del pasado común. Leer más...
lunes, 6 de diciembre de 2010
Tiempos de goma. Por Tomás Abraham

El peronismo es un movimiento. La izquierda es un mosaico de sectas. El primero resuelve sus diferencias acomodando las fichas de acuerdo con la conveniencia del momento. La segunda se fracciona hasta llegar a lo infinitamente pequeño. ¿Qué sucede cuando el progresismo y la izquierda penetran el peronismo y procuran radicalizarlo desde adentro? Podemos extraer algunas lecciones por lo aprendido en la década del setenta y por lo que vemos estos últimos años gracias al apoyo de sectores de la cultura al kirchnerismo. La instancia política sigue la tradición de hablar con Dios y con el Diablo, con De Vido y Bonafini, Díaz Bancalari y Carlotto, con Alperovich y Milagro Sala, Timerman y D’Elía, con Moyano y el Arcángel San Gabriel.
Siempre fue así. Menem era Facundo Quiroga y se abrazaba con el almirante Rojas. Kirchner se abrazaba con Menem y poco después, ante su presencia, se tocaba el testículo izquierdo. Algunos califican a esta actitud de pragmatismo para darle un nombre de etiqueta. Otros dirán que la sociedad argentina es diversa y que el poder político debe “conversar” con todos los estamentos comunitarios. Sea cual fuere la justificación, el peronismo tiene la amplitud de un fuelle de bandonéon.
El progresismo despojado de su vertiente dialoguista y con retórica de izquierda le inocula al peronismo lo que justamente no tiene: una ideología. La Presidenta en sus discursos lo decía de acuerdo con el nuevo lenguaje de los cuentistas sociales. Nos hablaba repetidamente de un “relato”. El giro lingüístico de la tradición anglosajona a partir del abusado Wittgenstein nos hizo saber que todo lo existente es objeto de una narración. Este relato ideológico es necesariamente maniqueo. No produce entusiasmo si no se construye la figura de un alien. No hay identidad posible si no es contra un enemigo. Para eso los profesionales abocados al uso de las palabras son sumamente útiles. Vieron su hora en marzo de 2008 con la crisis del campo. (Recién me doy cuenta de que en lugar de “cientistas”, el corrector automático lo convirtió en “cuentistas”. La tecnología oficia a veces de dispositivo oracular).
A muchos les es muy difícil vivir sin algún fanatismo cotidiano que les ayude a sobrellevar –cito a Jacques Lacan– la ausencia de falo. La duplicidad de la vida nos pierde. Tomás Moro, mientras vivía diariamente las intrigas cortesanas en la corte de Enrique VIII, escribía su Utopía. No impidió su decapitación, pero lo coronó con la gloria y la beatificación.
“No hemos perdido nuestros sueños y las utopías”, entonan los ideólogos. Es posible, aunque nos permitirán cierto escepticismo respecto del desinterés de la devoción confesada. Los cargos, los sueldos, las fotos, los viajes, las menciones, la televisión pública ayudan a sobrellevar una vida tan sacrificada.
La crónica de nuestra ciudad nos dice que parece que las aguas están más calmas. Extraño avatar en nuestra república, siempre agitada. No todos quieren una mansedumbre que no es más que regresión. Piden extremar el modelo. Avanzar. No distribuir el poder conquistado. No perder el tiempo en seducir a la podrida clase media. No olvidarse del ideal. En los setenta se trataba del socialismo revolucionario que, finalmente, Perón rechazó. Echó a sus huestes de la plaza. Sería muy gracioso que el personal gubernamental que hoy nos gobierna, si su proceso de sedación continúa, expulse a sus mentores ideológicos de la Biblioteca Nacional y de la TV panfletaria. No creo que eso llegue a ocurrir, pero quien sabe, quizás se tome el atrevimiento de gobernar sin “relato”. Lo que no sabemos es qué harán los intelectuales y la gente de la cultura que dicen vivir un giro ya no lingüístico, sino histórico de ciento ochenta grados; cuando el vértigo de la rueda aumente el ángulo de mira hasta los trescientos sesenta para volver al inicio. Sería un chiste menemista. Volveríamos a la década del setenta, pero ya no desde la fidelidad, sino desde la traición.
Es previsible que así suceda, ya que ciertos feligreses tienen el destino de las vírgenes violadas, o –si se quiere– de las novias abandonadas, para seguir con la imagen tanguera del bandonéon y este anacronismo de género que sabrán disculpar.
Muchos dicen que estos últimos días se vive un clima de sosiego. Nadie llama a combatir al monopolio. Se esfumaron las oligarquías. Hasta la palabra “genocidas” dejó de multiplicarse en los medios. Por algún extraño motivo, el FMI se ha vuelto una sigla danzarina. Por un momento, salta para un lado, luego aterriza en otro. Un día se dice que no pasarán, el otro día anuncian que llegarán. Hasta tal punto se declara que se vive un clima de tranquilidad que sólo consigue subvertirlo una declaración de un actor bien macho y enojado que insulta a dos luminarias de la pantalla, y un bofetón casi alegre de una candidata a la gobernación de Buenos Aires que fue disculpada con ternura. A pesar de estas escenas, no parece que haya ofendidos ni humillados.
¿Se convertirá la sociedad argentina en una sociedad aburrida? ¿Volverán aquellos días en que nos gobernaba el Chupete? ¿Succionarán los argentinos medio dormidos el adminículo de látex una y otra vez mientras un nuevo ser con camperita de gamuza bosteza por la pantalla? ¿Por qué no? La opinión pública es materia de meteorólogos. Cuando dicen que lloverá, sale el sol. Hoy muchos de ellos nos inundan con cifras euforizantes en las que pretenden mostrar las glorias de su querido Néstor, el grado de imagen positiva de Cristina, la cantidad de gente que vive bien en el país, la indigencia eliminada, el irrefrenable progreso conquistado. Quien sabe, quizás en octubre de 2011 el Gobierno consiga un resultado tan fulminante como el obtenido por el mentado Chupete el 24 de octubre de 1999 con el 48,37% de los votos que le permitió la elección directa sin ballottage.
Excelente receta fue la suya. Respeto por el modelo económico, no tocar el uno a uno, y terminar con la corrupción sistémica del menemato. A sus votos de más de nueve millones se les puede agregar los casi dos millones de Domingo Cavallo –10,22%– que seguía la misma consigna de mantener la Convertibilidad y “desyabranizar” el poder.
Este casi sesenta por ciento de apoyo al Modelo fue festejado con victorias en todo el país, menos en La Rioja y Santiago del Estero.
Hoy puede repetirse la historia. Nadie quiere –o al menos no habla– de cambiar el modelo bautizado como “crecimiento con inclusión”. Ordenar los precios relativos, redistribuir los subsidios, mejorar la calidad de la inversión, controlar la inflación, fomentar el ahorro interno, destrabar los cuellos de botella de la oferta, bajar el gasto público, son éstas palabras muy lindas, si no se detallan los medios para conseguir estas metas de equilibrio económico y financiero, si no se miden los ajustes en los bolsillos que cualquier enfriamiento implica, y qué inestabilidad laboral tendrá como lógica consecuencia. Y con respecto a la ética o calidad institucional, se verá quién tiene la manija, si un gobierno que ahora puede mejorar su imagen pública con algunos cambios de personajes y de tonos, o una oposición que no puede hacer olvidar el pasaje del Chupete al helicóptero.
Nuevamente, ética remozada y modelo económico conservado. Ah, ¿qué sucederá con los profesionales del relato si sobreviene esta era de aburguesamiento? Lo dejaré para una próxima nota.
El progresismo despojado de su vertiente dialoguista y con retórica de izquierda le inocula al peronismo lo que justamente no tiene: una ideología. La Presidenta en sus discursos lo decía de acuerdo con el nuevo lenguaje de los cuentistas sociales. Nos hablaba repetidamente de un “relato”. El giro lingüístico de la tradición anglosajona a partir del abusado Wittgenstein nos hizo saber que todo lo existente es objeto de una narración. Este relato ideológico es necesariamente maniqueo. No produce entusiasmo si no se construye la figura de un alien. No hay identidad posible si no es contra un enemigo. Para eso los profesionales abocados al uso de las palabras son sumamente útiles. Vieron su hora en marzo de 2008 con la crisis del campo. (Recién me doy cuenta de que en lugar de “cientistas”, el corrector automático lo convirtió en “cuentistas”. La tecnología oficia a veces de dispositivo oracular).
A muchos les es muy difícil vivir sin algún fanatismo cotidiano que les ayude a sobrellevar –cito a Jacques Lacan– la ausencia de falo. La duplicidad de la vida nos pierde. Tomás Moro, mientras vivía diariamente las intrigas cortesanas en la corte de Enrique VIII, escribía su Utopía. No impidió su decapitación, pero lo coronó con la gloria y la beatificación.
“No hemos perdido nuestros sueños y las utopías”, entonan los ideólogos. Es posible, aunque nos permitirán cierto escepticismo respecto del desinterés de la devoción confesada. Los cargos, los sueldos, las fotos, los viajes, las menciones, la televisión pública ayudan a sobrellevar una vida tan sacrificada.
La crónica de nuestra ciudad nos dice que parece que las aguas están más calmas. Extraño avatar en nuestra república, siempre agitada. No todos quieren una mansedumbre que no es más que regresión. Piden extremar el modelo. Avanzar. No distribuir el poder conquistado. No perder el tiempo en seducir a la podrida clase media. No olvidarse del ideal. En los setenta se trataba del socialismo revolucionario que, finalmente, Perón rechazó. Echó a sus huestes de la plaza. Sería muy gracioso que el personal gubernamental que hoy nos gobierna, si su proceso de sedación continúa, expulse a sus mentores ideológicos de la Biblioteca Nacional y de la TV panfletaria. No creo que eso llegue a ocurrir, pero quien sabe, quizás se tome el atrevimiento de gobernar sin “relato”. Lo que no sabemos es qué harán los intelectuales y la gente de la cultura que dicen vivir un giro ya no lingüístico, sino histórico de ciento ochenta grados; cuando el vértigo de la rueda aumente el ángulo de mira hasta los trescientos sesenta para volver al inicio. Sería un chiste menemista. Volveríamos a la década del setenta, pero ya no desde la fidelidad, sino desde la traición.
Es previsible que así suceda, ya que ciertos feligreses tienen el destino de las vírgenes violadas, o –si se quiere– de las novias abandonadas, para seguir con la imagen tanguera del bandonéon y este anacronismo de género que sabrán disculpar.
Muchos dicen que estos últimos días se vive un clima de sosiego. Nadie llama a combatir al monopolio. Se esfumaron las oligarquías. Hasta la palabra “genocidas” dejó de multiplicarse en los medios. Por algún extraño motivo, el FMI se ha vuelto una sigla danzarina. Por un momento, salta para un lado, luego aterriza en otro. Un día se dice que no pasarán, el otro día anuncian que llegarán. Hasta tal punto se declara que se vive un clima de tranquilidad que sólo consigue subvertirlo una declaración de un actor bien macho y enojado que insulta a dos luminarias de la pantalla, y un bofetón casi alegre de una candidata a la gobernación de Buenos Aires que fue disculpada con ternura. A pesar de estas escenas, no parece que haya ofendidos ni humillados.
¿Se convertirá la sociedad argentina en una sociedad aburrida? ¿Volverán aquellos días en que nos gobernaba el Chupete? ¿Succionarán los argentinos medio dormidos el adminículo de látex una y otra vez mientras un nuevo ser con camperita de gamuza bosteza por la pantalla? ¿Por qué no? La opinión pública es materia de meteorólogos. Cuando dicen que lloverá, sale el sol. Hoy muchos de ellos nos inundan con cifras euforizantes en las que pretenden mostrar las glorias de su querido Néstor, el grado de imagen positiva de Cristina, la cantidad de gente que vive bien en el país, la indigencia eliminada, el irrefrenable progreso conquistado. Quien sabe, quizás en octubre de 2011 el Gobierno consiga un resultado tan fulminante como el obtenido por el mentado Chupete el 24 de octubre de 1999 con el 48,37% de los votos que le permitió la elección directa sin ballottage.
Excelente receta fue la suya. Respeto por el modelo económico, no tocar el uno a uno, y terminar con la corrupción sistémica del menemato. A sus votos de más de nueve millones se les puede agregar los casi dos millones de Domingo Cavallo –10,22%– que seguía la misma consigna de mantener la Convertibilidad y “desyabranizar” el poder.
Este casi sesenta por ciento de apoyo al Modelo fue festejado con victorias en todo el país, menos en La Rioja y Santiago del Estero.
Hoy puede repetirse la historia. Nadie quiere –o al menos no habla– de cambiar el modelo bautizado como “crecimiento con inclusión”. Ordenar los precios relativos, redistribuir los subsidios, mejorar la calidad de la inversión, controlar la inflación, fomentar el ahorro interno, destrabar los cuellos de botella de la oferta, bajar el gasto público, son éstas palabras muy lindas, si no se detallan los medios para conseguir estas metas de equilibrio económico y financiero, si no se miden los ajustes en los bolsillos que cualquier enfriamiento implica, y qué inestabilidad laboral tendrá como lógica consecuencia. Y con respecto a la ética o calidad institucional, se verá quién tiene la manija, si un gobierno que ahora puede mejorar su imagen pública con algunos cambios de personajes y de tonos, o una oposición que no puede hacer olvidar el pasaje del Chupete al helicóptero.
Nuevamente, ética remozada y modelo económico conservado. Ah, ¿qué sucederá con los profesionales del relato si sobreviene esta era de aburguesamiento? Lo dejaré para una próxima nota.
Leer más...
domingo, 5 de diciembre de 2010
La diplomacia según Wikileaks. Por Daniel V. González

Hay un conocido chiste que alude el tono esquivo, indirecto y elusivo que siempre tiene la diplomacia.
Dice así: ¿cuál es la diferencia entre un diplomático y una dama? Cuando el diplomático dice “si”, en realidad quiere decir “puede ser”, cuando dice “puede ser”, en realidad quiere decir “no” y cuando dice “no”… bueno… no es un diplomático. En cambio, cuando una dama dice “no”, en realidad quiere decir “puede ser”, cuando dice “puede ser”, en realidad quiere decir “sí” y cuando dice “sí”… bueno… ¡no es una dama!
Dice así: ¿cuál es la diferencia entre un diplomático y una dama? Cuando el diplomático dice “si”, en realidad quiere decir “puede ser”, cuando dice “puede ser”, en realidad quiere decir “no” y cuando dice “no”… bueno… no es un diplomático. En cambio, cuando una dama dice “no”, en realidad quiere decir “puede ser”, cuando dice “puede ser”, en realidad quiere decir “sí” y cuando dice “sí”… bueno… ¡no es una dama!
Es que la diplomacia es quizá el capítulo más sutil de la política. Se nutre de gestos, medias palabras, lenguaje velado, sutilezas. Allí, a menudo todo se sugiere o apenas se insinúa. La palabra plena, la frontalidad suelen estar excluidas, incluso por razones más vinculadas a la estética que a la defensa del interés nacional o la custodia de secretos de estado. En cierto sentido, el mayor impacto de las revelaciones de Wikileaks equivale a haber transformado un libro de Jane Austen en una película Triple X.
Ese mundo de cócteles, homenajes, condecoraciones, aniversarios y riguroso protocolo acaba de recibir un mazazo a manos del sitio Wikileaks, que publicó decenas de miles de cables presuntamente secretos en los cuales, de un modo casi obsceno, se pone en evidencia, junto con información importante y valiosa, la tosquedad, inoperancia, vulgaridad, ingenuidad y la baja calidad de la información de la que se nutre el gobierno norteamericano y en base a la cual toma sus decisiones en todo el mundo.
Vivimos, como la denominó Alvin Tofler hace varios años, “la era del acceso”. Esta modesta nota que estoy escribiendo en apenas horas estará en la red y podrá ser leída por cualquier persona del planeta que pueda llegar a la red. Es el Aleph previsto por Borges. Todo lo que hacemos o decimos puede aparecer en el mundo virtual en apenas minutos.
La diplomacia al desnudo
La publicación de los cables presuntamente secretos enviados por la embajada de los EE UU a sus superiores ha generado reacciones curiosas. Políticos vinculados al gobierno intentan quitarle toda relevancia al hecho. Algunos funcionarios, especialmente los que aparecen en los cables, se empeñan en convencernos de que todo lo conocido en estos días a través de Wikileaks no es más que información pública tomada de la prensa escrita local y que, por lo tanto, carece de importancia por su obviedad.
De la lectura de los cables, sin embargo, entre la información ingenua y obvia, se extraen algunas confirmaciones, se deducen actitudes y también puede tomarse conocimiento de algunos datos hasta ahora desconocidos para el gran público.
Las presunciones y valoraciones de Alberto Fernández sobre el futuro de los Kirchner han perdido actualidad tras el fallecimiento de Néstor pero son una ratificación, en boca de personajes calificados, acerca del particular estilo de conducción del difunto ex presidente, de sus obsesiones y de las presiones a las que sometía a todos sus colaboradores, lo que producía distanciamientos crecientes incluso en su círculo más íntimo. En este sentido, es un hallazgo la frase de Angel Massa: “Néstor Kirchner no es un genio perverso, sino tan sólo un perverso”. También lo es su afirmación, casi premonitoria, acerca de que “Cristina sería mucho mejor sin Néstor”.
Resultan muy interesantes también las revelaciones acerca de los intentos del gobierno de Cristina para acercarse a los Estados Unidos. Todos recordamos la actitud de Néstor en la cumbre de Mar del Plata de 2005 cuando, en alianza con Chávez, puso en aprietos a George W. Bush, entonces presidente de los Estados Unidos. Bush se retiró anticipadamente de la cumbre y visitó Brasil, fuera de agenda. Se decía que este enfrentamiento era beneficioso para NK en razón del desprestigio de Bush tras la ocupación de Irak. Pero luego llegó al poder Barak Obama, demócrata y negro, alguien con quien el gobierno podría haber establecido un vínculo más amistoso.
Sin embargo, Cristina hizo un esfuerzo para estar en Cuba al momento de su asunción. Además, por si alguien tenía dudas, se encargó de aclarar que su presencia ahí “no era por azar” sino para demostrar sus preferencias e inclinaciones en materia de alianzas. Claro que, como en Estados Unidos la política exterior no se conduce con criterios fubistas, la relación con ese país se congeló.
Pues bien, los cables revelan que el gobierno trató de remontar las bravuconadas previas e intentó de diversos modos un acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que se mostró distante y resistente a inaugurar un nuevo tipo de relación. Incluso hubo alguna que otra escenita de celos diplomáticos. Uno de los cables refiere que “CFK dice que es difícil entender por qué el presidente Lula ha obtenido una entrevista con el presidente Obama, pese a que Brasil ha votado en contra en la Agencia de Energía Atómica (IAEA) y a la reunión de Lula con Ahmadineyad, mientras que se le niega la entrevista a ella, que mantiene una fuerte posición contra Irán en la IAEA y en la lucha contra el terrorismo”.
¿Se trata de una dualidad diplomática inspirada en Maquiavelo o, simplemente, en un cambio de criterio respecto a los Estados Unidos? La reciente reunión de Mar del Plata ha registrado la importante ausencia de los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia, el ala más dura contra Estados Unidos y se especula que ello se debería a la negativa de Cristina de darle a la cumbre un tono anti norteamericano, fundado en las inoportunas e incómodas revelaciones de Wikileaks.
Respecto de Malvinas, los cables resultan bastante impiadosos para con el ex canciller Jorge Taiana. El gobierno había acordado con los Estados Unidos la utilización de un lenguaje prudente para referirse al tema. En un determinado momento, esos modos fueron reemplazados por discursos combativos y un tanto flamígeros. Al reclamar, Estados Unidos se encontró con una respuesta increíble: el tono subido del discurso era solamente por razones electorales. Don’t worry.
Finalmente, otro de las revelaciones importantes ha sido la relacionada con la deliberada mano blanda con que el gobierno combate el lavado del dinero y el tráfico de drogas. Nuevamente aquí aparece como sospechado el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández aunque el gobierno en su conjunto es el que se muestra remiso a dar esta batalla. Viejo asunto que va larvando de a poco los cimientos mismos de la sociedad y la va deslizando hacia el infierno de la droga y el delito de gran calibre.
Ese mundo de cócteles, homenajes, condecoraciones, aniversarios y riguroso protocolo acaba de recibir un mazazo a manos del sitio Wikileaks, que publicó decenas de miles de cables presuntamente secretos en los cuales, de un modo casi obsceno, se pone en evidencia, junto con información importante y valiosa, la tosquedad, inoperancia, vulgaridad, ingenuidad y la baja calidad de la información de la que se nutre el gobierno norteamericano y en base a la cual toma sus decisiones en todo el mundo.
Vivimos, como la denominó Alvin Tofler hace varios años, “la era del acceso”. Esta modesta nota que estoy escribiendo en apenas horas estará en la red y podrá ser leída por cualquier persona del planeta que pueda llegar a la red. Es el Aleph previsto por Borges. Todo lo que hacemos o decimos puede aparecer en el mundo virtual en apenas minutos.
La diplomacia al desnudo
La publicación de los cables presuntamente secretos enviados por la embajada de los EE UU a sus superiores ha generado reacciones curiosas. Políticos vinculados al gobierno intentan quitarle toda relevancia al hecho. Algunos funcionarios, especialmente los que aparecen en los cables, se empeñan en convencernos de que todo lo conocido en estos días a través de Wikileaks no es más que información pública tomada de la prensa escrita local y que, por lo tanto, carece de importancia por su obviedad.
De la lectura de los cables, sin embargo, entre la información ingenua y obvia, se extraen algunas confirmaciones, se deducen actitudes y también puede tomarse conocimiento de algunos datos hasta ahora desconocidos para el gran público.
Las presunciones y valoraciones de Alberto Fernández sobre el futuro de los Kirchner han perdido actualidad tras el fallecimiento de Néstor pero son una ratificación, en boca de personajes calificados, acerca del particular estilo de conducción del difunto ex presidente, de sus obsesiones y de las presiones a las que sometía a todos sus colaboradores, lo que producía distanciamientos crecientes incluso en su círculo más íntimo. En este sentido, es un hallazgo la frase de Angel Massa: “Néstor Kirchner no es un genio perverso, sino tan sólo un perverso”. También lo es su afirmación, casi premonitoria, acerca de que “Cristina sería mucho mejor sin Néstor”.
Resultan muy interesantes también las revelaciones acerca de los intentos del gobierno de Cristina para acercarse a los Estados Unidos. Todos recordamos la actitud de Néstor en la cumbre de Mar del Plata de 2005 cuando, en alianza con Chávez, puso en aprietos a George W. Bush, entonces presidente de los Estados Unidos. Bush se retiró anticipadamente de la cumbre y visitó Brasil, fuera de agenda. Se decía que este enfrentamiento era beneficioso para NK en razón del desprestigio de Bush tras la ocupación de Irak. Pero luego llegó al poder Barak Obama, demócrata y negro, alguien con quien el gobierno podría haber establecido un vínculo más amistoso.
Sin embargo, Cristina hizo un esfuerzo para estar en Cuba al momento de su asunción. Además, por si alguien tenía dudas, se encargó de aclarar que su presencia ahí “no era por azar” sino para demostrar sus preferencias e inclinaciones en materia de alianzas. Claro que, como en Estados Unidos la política exterior no se conduce con criterios fubistas, la relación con ese país se congeló.
Pues bien, los cables revelan que el gobierno trató de remontar las bravuconadas previas e intentó de diversos modos un acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, que se mostró distante y resistente a inaugurar un nuevo tipo de relación. Incluso hubo alguna que otra escenita de celos diplomáticos. Uno de los cables refiere que “CFK dice que es difícil entender por qué el presidente Lula ha obtenido una entrevista con el presidente Obama, pese a que Brasil ha votado en contra en la Agencia de Energía Atómica (IAEA) y a la reunión de Lula con Ahmadineyad, mientras que se le niega la entrevista a ella, que mantiene una fuerte posición contra Irán en la IAEA y en la lucha contra el terrorismo”.
¿Se trata de una dualidad diplomática inspirada en Maquiavelo o, simplemente, en un cambio de criterio respecto a los Estados Unidos? La reciente reunión de Mar del Plata ha registrado la importante ausencia de los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia, el ala más dura contra Estados Unidos y se especula que ello se debería a la negativa de Cristina de darle a la cumbre un tono anti norteamericano, fundado en las inoportunas e incómodas revelaciones de Wikileaks.
Respecto de Malvinas, los cables resultan bastante impiadosos para con el ex canciller Jorge Taiana. El gobierno había acordado con los Estados Unidos la utilización de un lenguaje prudente para referirse al tema. En un determinado momento, esos modos fueron reemplazados por discursos combativos y un tanto flamígeros. Al reclamar, Estados Unidos se encontró con una respuesta increíble: el tono subido del discurso era solamente por razones electorales. Don’t worry.
Finalmente, otro de las revelaciones importantes ha sido la relacionada con la deliberada mano blanda con que el gobierno combate el lavado del dinero y el tráfico de drogas. Nuevamente aquí aparece como sospechado el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández aunque el gobierno en su conjunto es el que se muestra remiso a dar esta batalla. Viejo asunto que va larvando de a poco los cimientos mismos de la sociedad y la va deslizando hacia el infierno de la droga y el delito de gran calibre.
Prisioneros en un mundo feliz. Por Guillermo Jaim Etcheverry
Años atrás escribí un texto relacionado con el sentido hacia el que evolucionaba la sociedad. Aunque debe hacer de ello mucho tiempo, ya que ni siquiera se encuentra en Internet, ese escrito mantiene su actualidad. Esperando que no sean muchos quienes lo recuerden, y aun consciente del autoplagio, vuelvo sobre sus aspectos esenciales.
Relataba el cotejo entre dos de las visiones que sobre el futuro tuvieron amplio eco en el siglo XX: la de Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz, publicada en 1932, y la de Eric Blair, conocido como George Orwell, quien en 1949 publicó la novela 1984.
Este autor describe una sombría sociedad totalitaria en la que el Estado concentra cada vez mayor poder, simbolizado en el omnipresente "hermano grande" que todo lo vigila. Esta ha sido una de las metáforas más poderosas del siglo para simbolizar el control ejercido por el poder sobre las personas. Huxley, por su parte, no imagina una figura autoritaria que prive a estas de su autonomía, de su historia o de su capacidad de maduración. En su profecía, la gente no sólo no se resiste a los artilugios con los que el opresor aniquila su capacidad de pensar, sino que se entrega a él voluntaria y alegremente.
Orwell nos alerta acerca de quienes nos privarán de la información, de los libros; en fin, del acceso a la verdad. La preocupación de Huxley es la opuesta: anticipa que el alud de información nos reducirá a una total pasividad. En su visión, será inútil prohibir los libros, ya que a nadie le interesará leerlos, ni ocultar la verdad, porque esta flotará inadvertida en un océano de irrelevancia.
Huxley sostiene que debido a la tecnología avanzada, la gente vivirá entre placeres y lujos, aunque espiritualmente devastada por un enemigo oculto detrás de un rostro sonriente. Al convertir a las personas en audiencia, distrayéndolas con lo trivial, paralizándolas con el entretenimiento perpetuo, las alienará de la cultura. Sin guardianes ni rejas, el diálogo público no superará el nivel infantil y la política en nada se diferenciará del espectáculo.
"Mientras Orwell teme que la cultura se convierta en prisionera, Huxley ve el peligro de que se transforme en trivial, preocupada por lo irrelevante", señala Neil Postman, a quien se debe originalmente esta comparación. Analizando la situación actual, resulta evidente que la profecía de Orwell no se ha cumplido, pues los regímenes totalitarios entraron en el ocaso. Reaccionamos cuando las puertas de la celda comienzan a entornarse y se escuchan los lamentos de las primeras víctimas. Es, en cambio, la visión de Huxley la que se concreta en el "mundo feliz" en el que se ha transformado el que habitamos. Nadie reclama la libertad perdida en medio de las carcajadas de la diversión que, paradójicamente, interpretamos como signo de absoluta libertad. Postman señala que "el problema no es que la gente se ría en lugar de pensar, sino que no sabe de qué se ríe ni por qué ha dejado de pensar". Se interroga si es posible esperar alguna reacción cuando, sin resistirnos, y más aún, agotados por la diversión, nos entregamos al opresor, que nos va ocupando con la cultura de lo irrelevante y grosero, sin que siquiera reconozcamos que estamos siendo asfixiados.
Hoy no nos controla el otrora amenazante "hermano grande", sino el alegre entretenimiento que nos ahoga. Hasta nuestra vida individual se ha convertido en espectáculo para los demás. Entre carcajadas, y no ya entre gritos de horror, hombres y mujeres sitiados somos sometidos al despojo despiadado de nuestro interior, privados de la posibilidad de hacernos personas. Perdemos la libertad en una prisión sin rejas, diferente de la que controla el "hermano grande" y revestida del prestigio de una tecnología que deslumbra a la modernidad. Para derribar los muros de esa prisión, que no siempre advertimos, tal vez debamos hacer un esfuerzo por enriquecernos, ahora por dentro, edificando un rico mundo interior en el que poder guarecernos. Leer más...
Relataba el cotejo entre dos de las visiones que sobre el futuro tuvieron amplio eco en el siglo XX: la de Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz, publicada en 1932, y la de Eric Blair, conocido como George Orwell, quien en 1949 publicó la novela 1984.
Este autor describe una sombría sociedad totalitaria en la que el Estado concentra cada vez mayor poder, simbolizado en el omnipresente "hermano grande" que todo lo vigila. Esta ha sido una de las metáforas más poderosas del siglo para simbolizar el control ejercido por el poder sobre las personas. Huxley, por su parte, no imagina una figura autoritaria que prive a estas de su autonomía, de su historia o de su capacidad de maduración. En su profecía, la gente no sólo no se resiste a los artilugios con los que el opresor aniquila su capacidad de pensar, sino que se entrega a él voluntaria y alegremente.
Orwell nos alerta acerca de quienes nos privarán de la información, de los libros; en fin, del acceso a la verdad. La preocupación de Huxley es la opuesta: anticipa que el alud de información nos reducirá a una total pasividad. En su visión, será inútil prohibir los libros, ya que a nadie le interesará leerlos, ni ocultar la verdad, porque esta flotará inadvertida en un océano de irrelevancia.
Huxley sostiene que debido a la tecnología avanzada, la gente vivirá entre placeres y lujos, aunque espiritualmente devastada por un enemigo oculto detrás de un rostro sonriente. Al convertir a las personas en audiencia, distrayéndolas con lo trivial, paralizándolas con el entretenimiento perpetuo, las alienará de la cultura. Sin guardianes ni rejas, el diálogo público no superará el nivel infantil y la política en nada se diferenciará del espectáculo.
"Mientras Orwell teme que la cultura se convierta en prisionera, Huxley ve el peligro de que se transforme en trivial, preocupada por lo irrelevante", señala Neil Postman, a quien se debe originalmente esta comparación. Analizando la situación actual, resulta evidente que la profecía de Orwell no se ha cumplido, pues los regímenes totalitarios entraron en el ocaso. Reaccionamos cuando las puertas de la celda comienzan a entornarse y se escuchan los lamentos de las primeras víctimas. Es, en cambio, la visión de Huxley la que se concreta en el "mundo feliz" en el que se ha transformado el que habitamos. Nadie reclama la libertad perdida en medio de las carcajadas de la diversión que, paradójicamente, interpretamos como signo de absoluta libertad. Postman señala que "el problema no es que la gente se ría en lugar de pensar, sino que no sabe de qué se ríe ni por qué ha dejado de pensar". Se interroga si es posible esperar alguna reacción cuando, sin resistirnos, y más aún, agotados por la diversión, nos entregamos al opresor, que nos va ocupando con la cultura de lo irrelevante y grosero, sin que siquiera reconozcamos que estamos siendo asfixiados.
Hoy no nos controla el otrora amenazante "hermano grande", sino el alegre entretenimiento que nos ahoga. Hasta nuestra vida individual se ha convertido en espectáculo para los demás. Entre carcajadas, y no ya entre gritos de horror, hombres y mujeres sitiados somos sometidos al despojo despiadado de nuestro interior, privados de la posibilidad de hacernos personas. Perdemos la libertad en una prisión sin rejas, diferente de la que controla el "hermano grande" y revestida del prestigio de una tecnología que deslumbra a la modernidad. Para derribar los muros de esa prisión, que no siempre advertimos, tal vez debamos hacer un esfuerzo por enriquecernos, ahora por dentro, edificando un rico mundo interior en el que poder guarecernos. Leer más...
Dos peronismos en pugna. Por Julio Bárbaro

Una sociedad dividida y un gobierno derrotado en las últimas elecciones legislativas encontraron en la muerte de Néstor Kirchner un elemento catalizador que revirtió o, al menos, cuestionó el presente y el futuro cercano.
Si la dureza caracterizaba al enfrentamiento, el dolor de sus deudos y seguidores caracteriza el presente.
El gobierno consolida su frente interno e ignora si necesita de aliados o le alcanza con los que tiene; la oposición, con sus señales impuestas por lo irreconciliable, se queda sin sentido al perder a su enemigo, y allí donde se concebía que imperaban más del cincuenta por ciento de los votos en contra, son tantos los candidatos posibles como compleja la trama para construir una alternativa.
Si la dureza caracterizaba al enfrentamiento, el dolor de sus deudos y seguidores caracteriza el presente.
El gobierno consolida su frente interno e ignora si necesita de aliados o le alcanza con los que tiene; la oposición, con sus señales impuestas por lo irreconciliable, se queda sin sentido al perder a su enemigo, y allí donde se concebía que imperaban más del cincuenta por ciento de los votos en contra, son tantos los candidatos posibles como compleja la trama para construir una alternativa.
Si en vida, la envergadura de Kirchner fue relevante, tras su muerte parece imponerse una política distinta a partir de su mera ausencia. Luego vienen las interpretaciones desmedidas, propias y ajenas, que elevan o denuestan como simple manera de imponer humores.
La sociedad tiene una primera minoría que apoya al gobierno y una considerable dispersión mayoritaria que imagina cambiarlo. Lo complejo es la agresividad con la que se relacionan estos dos sectores, la implacabilidad de un enfrentamiento que tiene en su violencia verbal la profundidad de la que carece en su fractura ideológica, virulencia que quizá debamos rastrear en aquella compulsa donde los jóvenes de los setenta enfrentaron a Perón.
Una mezcla compleja: algunos reivindican la violencia mientras cuestionan las conductas del líder; otros opinan como si el peronismo fuera un pasado común, y son muchos los que eligen el silencio del pragmatismo. Pero al poner en tela de juicio a Perón, sólo se toma distancia de aquel que vino a abrazarse con Balbín y se vio obligado a expulsar a los “imberbes” que persistían en el camino de la violencia.
Sé que es complejo iniciar este debate. Pareciera que se está poniendo en duda el sentido de la entrega de tantas vidas, y la ideología en su revisión se enfrenta con el dolor en su explicación. Pero si bien es cierto que no hubo dos demonios, tampoco lo es que el respetable heroísmo de los desaparecidos se asentara sobre una lúcida explicación de sus objetivos.
En este enmarañado modelo de reivindicación del accionar de los guerrilleros y devaluación del rol de Perón y su pueblo, se inicia el camino hacia un presente belicoso con más aire de reivindicación resentida de un conjunto de desaciertos que de recuperación de la historia peronista.
Es indudable que hay batallas dignas de ser dadas, aunque no expresen otra cosa que urgencias momentáneas. Vivimos hoy una realidad política donde la verdad se encuentra despedazada y sus restos pueden encontrarse en cada uno de los sectores en juego. Cuesta aceptar que cada decisión gubernamental de enfrentar a un enemigo coincida con las necesidades coyunturales de mejorar el bienestar colectivo, pues siempre queda la sensación de que las confrontaciones obedecen más a la impotencia de dialogar que a la imposibilidad real de llegar a un punto de coincidencias.
Pero todo remite no tanto a la historia del peronismo, sino a la de los grupos juveniles que acompañaron a Perón en su retorno y lo enfrentaron al poco tiempo, a aquellos a quienes el líder entregó una parte importante de la responsabilidad política - gobernadores, diputados, ministros- , mientras las organizaciones armadas seguían convencidas de que el poder surgía de la boca del fusil.
En tanto no exista una profunda autocrítica de aquella convicción y se continúe endilgando a Perón responsabilidades que les corresponde asumir a los sobrevivientes de esos grupos, va a ser muy difícil que se conviertan en auténticos convocantes a la unidad nacional. Al actuar como si fueran los únicos representantes de sectores revolucionarios, los demás seguimos arrastrando la culpa del temeroso reformismo. Nada más equivocado. Nosotros, siguiendo a Perón en su propuesta pacificadora, elegimos el camino de la democracia. No es que Perón necesite de nuestra defensa; basta ver que se lo combate en un tema en el que la atroz historia posterior demostró que la razón estaba de su lado.
El genocidio de la dictadura no absuelve de responsabilidades a una conducción que jamás asumió el valor de la vida de sus militantes: la contraofensiva, por ejemplo, nos exime de toda explicación sobre el asunto.
Y es entonces cuando uno entiende que si el gobierno, con sus aciertos y errores, encara un debate objetivo, favorecerá la salida de esta encrucijada de altibajos donde cada sector alberga el temor del triunfo de su antagonista.
La democracia no se condice con los miedos: ni toda la verdad está en el gobierno ni todo el mal, en el cuestionamiento que propugna la oposición. Hay partes de razón dispersas por el arco político, y cada elemento es un ladrillo ausente en la construcción colectiva que, como todos sabemos, aún nos falta forjar.
El gobierno está en condiciones de ampliar su espacio de consenso y mejorar el nivel de sus propuestas. Miremos si no el caso de Brasil, Chile y Uruguay, donde la democracia despide a sus presidentes con más del ochenta por ciento de apoyo. En nuestra realidad, la obstinada voluntad de continuar ejerciendo el poder lleva a una lenta erosión de sus fuerzas y a la generación de mayoritarias energías opositoras.
Esa fue la respuesta de la última elección, la que Kirchner con su voluntad primero y con su muerte después, convirtió en pasado lejano. Esa es la memoria que se necesita para ampliar consensos y buscar aliados, aportar adhesiones y disminuir rencores. Si las encuestas muestran un seguro triunfo, sería tiempo de consolidar el modelo, expresándolo como comprensible para el conjunto y convocando a la colaboración de todos.
Lamentablemente, y vuelvo ahora a la cuestión de los enfrentamientos estériles, se intenta heredar del peronismo las confrontaciones de sus inicios a la vez que se niega su contribución a la pacificación en su último gobierno. Cuestionar a Perón es posible- ¿quién podría negarlo?- , siempre y cuando se haga desde el poder que aporten los propios votos y no en medio de un proceso que pretende parasitar su memoria. Al esgrimir los nombres de Evita y de Campora, se intenta tomar distancia del de Perón, olvidando que esos nombres simbolizan a quienes crecieron en la lealtad a las ideas y, por ende, no soportan la deformación de los advenedizos.
Soy consciente de que este debate no involucra a todo el gobierno, pero siento que subyace y nos obliga a aclarar posiciones. Cómo no citar a Tzvetan Todorov quien, en su reciente visita a Buenos Aires, expresó: “Estoy sorprendido por el hecho que los monumentos a la memoria que existen aquí no incluyen a las víctimas del terrorismo.”Es que la teoría de los dos demonios, al encontrar un verdugo, no resuelve los errores de la víctima ni legitima sus propuestas.
La dictadura y sus cultores deben ser descartados para siempre; la guerrilla y sus seguidores merecen un lugar en la propuesta de unidad nacional, por su dignidad y su sacrificio, no por sus aciertos o su lucidez, inexistentes ambos.
Nuestra sociedad necesita que esos grupos asuman sus responsabilidades de otros tiempos; de lo contrario, este conflicto y sus consecuencias parecen no encontrar un posible final. El peronismo y el presente les ofrecen la integración en sus filas, pero hoy como ayer, esto se tornará inviable mientras intenten ser la conducción o la vanguardia sin hacerse cargo de dolorosos desaciertos propios. Pensemos que en países hermanos, militantes con cárceles y persecuciones a cuestas son capaces de convertir su experiencia en sabiduría y convocar a la unidad nacional.
No estamos ante una discusión coyuntural: no se cuentan votos ni se distribuyen cargos. Lo que está en juego es, en definitiva, el futuro institucional que deberá acompañar la vida de nuestros hijos, porque no tenemos derecho a equivocarnos de nuevo.
Para cerrar el ciclo de desencuentros, debemos aceptar las responsabilidades del pasado y abandonar la soberbia, como único camino hacia una política trascendente.
Leer más...
viernes, 3 de diciembre de 2010
¿Quien le teme a Wikileaks? Por Manuel Castells
Tenía que ocurrir. Los gobiernos llevaban tiempo preocupados con su pérdida de control de la información en el mundo de internet. Ya les molestaba la libertad de prensa. Pero habían aprendido a convivir con los medios tradicionales. En cambio, el ciberespacio, poblado de fuentes autónomas de información, es una amenaza decisiva a esa capacidad de silenciar en la que se ha fundado siempre la dominación. Si no sabemos lo que pasa, aunque nos lo temamos, los gobernantes tienen las manos libres para robar y amnistiarse mutuamente como en Francia o Italia o para masacrar a miles de civiles y dejar curso a la tortura como EE.UU. en Iraq y Afganistán.
De ahí la alarma de las élites políticas y mediáticas ante la publicación de centenares de miles de documentos originales incriminatorios para los poderes fácticos en EE.UU. y en otros muchos países por Wikileaks. Se trata de un medio de comunicación por internet, creado en el 2007, publicado por una fundación sin ánimo de lucro legalmente registrada en Alemania pero que opera desde Suecia. Cuenta con 5 empleados permanentes, unos 800 colaboradores ocasionales y cientos de voluntarios repartidos por todo el mundo: periodistas, informáticos, ingenieros y abogados, muchos abogados para preparar su defensa contra lo que sabían que se les venía encima.
Su presupuesto anual es de unos 300 millones de euros, producto de donaciones, cada vez más confidenciales, aunque algunas son de fuentes como Associated Press. Se inició por parte de disidentes chinos con apoyos en empresas de internet de Taiwán, pero poco a poco recibió el impulso de activistas de internet y defensores de la comunicación libre unidos en una misma causa global: obtener y difundir la información más secreta que gobiernos, corporaciones y, a veces, medios de comunicación ocultan a los ciudadanos. La mayor parte de la información la reciben, generalmente por internet, mediante el uso de mensajes encriptados con una avanzadísima tecnología de encriptación cuyo uso facilitan a quienes les quieren enviar la información siguiendo sus consejos, o sea, desde cibercafés o puntos calientes de wi-fi, lo más lejos posible de sus lugares habituales. Aconsejan no escribir a ninguna dirección que tenga la palabra wiki, sino utilizar otras que facilitan regularmente (tal como http//destiny. mooo.com). A pesar del asedio que han recibido desde su origen, han ido denunciando corrupción, abusos, tortura ymatanzas en todo el mundo, desde el presidente de Kenia hasta el lavado de dinero en Suiza o a las atrocidades en las guerras de EE.UU. Han recibido numerosos premios internacionales de reconocimiento a su labor, incluyendo los de The Economist y de Amnistía Internacional. Es precisamente ese creciente prestigio de profesionalidad el que preocupa en las alturas. Porque la línea de defensa contra las webs autónomas en internet es negarles credibilidad. Pero los 70.000 documentos publicados en julio sobre la guerra de Afganistán o los 400.000 sobre Iraq difundidos ahora son documentos originales, la mayoría procedentes de soldados estadounidenses o de informes militares confidenciales. En algunos casos, filtrados por soldados y agentes de seguridad estadounidenses, tres de los cuales están en la cárcel. Wikileaks tiene un sistema de verificación que incluye el envío de reporteros suyos a Iraq, donde entrevistan a supervivientes y consultan archivos.De hecho, los ataques contra Wikileaks no cuestionan su veracidad, sino que critican el hecho de su difusión, so pretexto de que ponen en peligro la seguridad de las tropas y ciudadanos. La respuesta de Wikileaks: se borran los nombres y otras señas de identificación y se difunden documentos sobre hechos pasados, de modo que es improbable que puedan peligrar operaciones actuales. Aun así, Hillary Clinton ha condenado la publicación sin comentar la ocultación de miles de muertos civiles y las prácticas de tortura que revelan los documentos. Al menos, Nick Clegg, el viceprimer ministro británico, ha censurado el método pero ha pedido una investigación sobre los hechos.Pero lo más extraordinario es que algunos medios de comunicación están colaborando con el ataque que los servicios de inteligencia han lanzado contra Julian Assange, director de Wikileaks. Incluso un comentario editorial de Fox News aboga por su asesinato. Y sin ir tan lejos, John Burns, en The New York Times, intenta mezclarlo todo en una niebla respecto al personaje de Assange. Es irónico que lo haga este periodista buen colega de Judy Miller, la reportera de The Times que informó, consciente de que era mentira, del descubrimiento de armas de destrucción masiva (véase la película La zona verde).Esa es la más vieja táctica mediática: para que se olviden del mensaje: atacar al mensajero. Eso hizo Nixon en 1971 con Daniel Ellsberg, el que publicó los famosos papeles del Pentágono que expusieron los crímenes en Vietnam y cambiaron la opinión pública sobre la guerra. Por eso Ellsberg aparece en conferencias de prensa junto con Assange. Personaje de novela, el australiano Assange pasó buena parte de sus 39 años cambiando de lugar desde niño y, usando sus dotes matemáticas, haciendo activismo hacker para causas políticas y de denuncia. Ahora más que nunca está en semiclandestinidad, moviéndose de un país a otro, viviendo en aeropuertos y evitando países donde se buscan pretextos para detenerlo. Por eso surgió en Suecia, donde se encuentra más libre, una querella por violación que luego fue desestimada por la juez (relean el principio de la novela de Stieg Larsson y verán una extraña coincidencia). Y es que es el Partido Pirata de Suecia (10% de votos en las elecciones europeas) el que está protegiendo a Wikileaks, dejándoles su servidor central encerrado en un búnker bajo tierra a prueba de toda interferencia.El drama no ha hecho más que empezar. Una organización de comunicación libre, basada en el trabajo voluntario de periodistas y tecnólogos, como depositaria y transmisora de quienes quieren revelar anónimamente los secretos de un mundo podrido, enfrentada a aquellos que no se avergüenzan de las atrocidades que cometen pero sí se alarman de que sus fechorías sean conocidas por quienes los elegimos y les pagamos. Continuará. Leer más...
De ahí la alarma de las élites políticas y mediáticas ante la publicación de centenares de miles de documentos originales incriminatorios para los poderes fácticos en EE.UU. y en otros muchos países por Wikileaks. Se trata de un medio de comunicación por internet, creado en el 2007, publicado por una fundación sin ánimo de lucro legalmente registrada en Alemania pero que opera desde Suecia. Cuenta con 5 empleados permanentes, unos 800 colaboradores ocasionales y cientos de voluntarios repartidos por todo el mundo: periodistas, informáticos, ingenieros y abogados, muchos abogados para preparar su defensa contra lo que sabían que se les venía encima.
Su presupuesto anual es de unos 300 millones de euros, producto de donaciones, cada vez más confidenciales, aunque algunas son de fuentes como Associated Press. Se inició por parte de disidentes chinos con apoyos en empresas de internet de Taiwán, pero poco a poco recibió el impulso de activistas de internet y defensores de la comunicación libre unidos en una misma causa global: obtener y difundir la información más secreta que gobiernos, corporaciones y, a veces, medios de comunicación ocultan a los ciudadanos. La mayor parte de la información la reciben, generalmente por internet, mediante el uso de mensajes encriptados con una avanzadísima tecnología de encriptación cuyo uso facilitan a quienes les quieren enviar la información siguiendo sus consejos, o sea, desde cibercafés o puntos calientes de wi-fi, lo más lejos posible de sus lugares habituales. Aconsejan no escribir a ninguna dirección que tenga la palabra wiki, sino utilizar otras que facilitan regularmente (tal como http//destiny. mooo.com). A pesar del asedio que han recibido desde su origen, han ido denunciando corrupción, abusos, tortura ymatanzas en todo el mundo, desde el presidente de Kenia hasta el lavado de dinero en Suiza o a las atrocidades en las guerras de EE.UU. Han recibido numerosos premios internacionales de reconocimiento a su labor, incluyendo los de The Economist y de Amnistía Internacional. Es precisamente ese creciente prestigio de profesionalidad el que preocupa en las alturas. Porque la línea de defensa contra las webs autónomas en internet es negarles credibilidad. Pero los 70.000 documentos publicados en julio sobre la guerra de Afganistán o los 400.000 sobre Iraq difundidos ahora son documentos originales, la mayoría procedentes de soldados estadounidenses o de informes militares confidenciales. En algunos casos, filtrados por soldados y agentes de seguridad estadounidenses, tres de los cuales están en la cárcel. Wikileaks tiene un sistema de verificación que incluye el envío de reporteros suyos a Iraq, donde entrevistan a supervivientes y consultan archivos.De hecho, los ataques contra Wikileaks no cuestionan su veracidad, sino que critican el hecho de su difusión, so pretexto de que ponen en peligro la seguridad de las tropas y ciudadanos. La respuesta de Wikileaks: se borran los nombres y otras señas de identificación y se difunden documentos sobre hechos pasados, de modo que es improbable que puedan peligrar operaciones actuales. Aun así, Hillary Clinton ha condenado la publicación sin comentar la ocultación de miles de muertos civiles y las prácticas de tortura que revelan los documentos. Al menos, Nick Clegg, el viceprimer ministro británico, ha censurado el método pero ha pedido una investigación sobre los hechos.Pero lo más extraordinario es que algunos medios de comunicación están colaborando con el ataque que los servicios de inteligencia han lanzado contra Julian Assange, director de Wikileaks. Incluso un comentario editorial de Fox News aboga por su asesinato. Y sin ir tan lejos, John Burns, en The New York Times, intenta mezclarlo todo en una niebla respecto al personaje de Assange. Es irónico que lo haga este periodista buen colega de Judy Miller, la reportera de The Times que informó, consciente de que era mentira, del descubrimiento de armas de destrucción masiva (véase la película La zona verde).Esa es la más vieja táctica mediática: para que se olviden del mensaje: atacar al mensajero. Eso hizo Nixon en 1971 con Daniel Ellsberg, el que publicó los famosos papeles del Pentágono que expusieron los crímenes en Vietnam y cambiaron la opinión pública sobre la guerra. Por eso Ellsberg aparece en conferencias de prensa junto con Assange. Personaje de novela, el australiano Assange pasó buena parte de sus 39 años cambiando de lugar desde niño y, usando sus dotes matemáticas, haciendo activismo hacker para causas políticas y de denuncia. Ahora más que nunca está en semiclandestinidad, moviéndose de un país a otro, viviendo en aeropuertos y evitando países donde se buscan pretextos para detenerlo. Por eso surgió en Suecia, donde se encuentra más libre, una querella por violación que luego fue desestimada por la juez (relean el principio de la novela de Stieg Larsson y verán una extraña coincidencia). Y es que es el Partido Pirata de Suecia (10% de votos en las elecciones europeas) el que está protegiendo a Wikileaks, dejándoles su servidor central encerrado en un búnker bajo tierra a prueba de toda interferencia.El drama no ha hecho más que empezar. Una organización de comunicación libre, basada en el trabajo voluntario de periodistas y tecnólogos, como depositaria y transmisora de quienes quieren revelar anónimamente los secretos de un mundo podrido, enfrentada a aquellos que no se avergüenzan de las atrocidades que cometen pero sí se alarman de que sus fechorías sean conocidas por quienes los elegimos y les pagamos. Continuará. Leer más...
jueves, 2 de diciembre de 2010
WikiLeaks, la crisis de EE.UU. como hiperpotencia y la Argentina. Por Rosendo Fraga

Las filtraciones de los mails del servicio diplomático de los Estados Unidos confirman que este país ha dejado de ser la hiperpotencia que fue durante las últimas dos décadas. Es posible que cuando se escriba la historia, las retiradas de Irak y Afganistán pongan en evidencia la limitación del poder militar de los EE.UU., la crisis del mercado hipotecario como el inicio de la declinación como actor económico determinante y las filtraciones de WikiLeaks demuestren la limitación de la supremacía científica y tecnológica como fuente de poder mundial. Las filtraciones lograron penetrar la red informática de seguridad SIPR -net-, establecida a comienzos de los noventa, para el segundo nivel de secreto en las comunicaciones del Departamento de Estado y el Pentágono, con la colaboración de funcionarios norteamericanos de bajo nivel. WikiLeaks ha anunciado para el año próximo revelaciones sobre grandes bancos, lo que puede poner en riesgo la precaria estabilidad financiera del mundo.
Cabe recordar que en noviembre, la participación de Barack Obama en las Cumbres del G-20 (Corea del Sur), la APEC (Japón), la OTAN (Lisboa) y EE.UU.-UE (también Lisboa), confirmaron la declinación del rol asumido por Washington durante las últimas dos décadas, desde que se disolvió la URSS. Es así como entre 2008 y 2010 el poder de la única hiperpotencia surgida en 1990 encontró sus límites en lo económico, militar y científico-tecnológico. Pero EE.UU. pasa de hiperpotencia a potencia y en consecuencia seguirá siendo un actor relevante en el concierto mundial. La cuestión pasa a ser con quién compartirá el poder.
La Unión Europea (UE) no parece en condiciones de ser el polo de poder que comparta las decisiones mundiales con los EE.UU. Es que no sólo ha entrado en crisis su economía, sino también su sistema político. Las demoras y dificultades para implementar los rescates de Grecia e Irlanda, así lo evidenciaron. La crisis está escalando y los riesgos se centran ahora en Portugal y España.
En Asia, China aparece como la potencia con mayores posibilidades de compartir el poder mundial con los EE.UU. en el mediano y largo plazo. Un informe de Goldman Sachs sostiene que dentro de cuarenta años, la economía china duplicará la estadounidense. La crisis de Corea es la más grave desde 1953, cuando se inicio la guerra que culminó en la división del país. El objetivo chino de largo plazo es hoy la reunificación de Corea bajo su tutela, como un paso tendiente a lograr la retirada militar de EE.UU. de Japón y Corea del Sur y la finalización de la garantía de seguridad a Taiwán.
El mencionado informe de Goldman Sachs da cuenta que para 2050 Brasil será la cuarta economía del mundo- Lula acaba de decir que será la quinta antes de 2020- y México la quinta. Brasil ya es la octava, y en consecuencia el pronóstico no sorprende demasiado, pero el de México sí, dado que hoy ronda el puesto numero 13. Ambos países enfrentan hoy el problema de los carteles de la droga. Antes de dejar el poder, Lula ha puesto en marcha una ofensiva policial y militar para terminar con su influencia en las favelas de Río de Janeiro, buscando evitar que el problema llegue al nivel que lo sufre México. Si al incremento de ambos países en la economía mundial se agrega el crecimiento del fenómeno hispano en los EE.UU., ya hay quienes piensan que a mediados del siglo XXI América Latina puede ser el eje de occidente en vez de Europa y EE.UU., que lo han sido sucesivamente hasta ahora. En cuanto al Africa, las perspectivas del continente también han mejorado, aunque en un cuadro muy diverso e incluso contradictorio.
Si bien las filtraciones de WikiLeaks muestran que EE.UU. no solo ha encontrado límites como hiperpotencia en lo económico y lo militar, sino también en lo científico-tecnológico, los mails respecto a América Latina que se han difundido, no parecen alterar sustancialmente la relación de Washington con la región, cuya visión de largo plazo está recibiendo más buenas que malas noticias.
Pero al mismo tiempo el presidente de Ecuador se ha apresurado a ofrecer asilo político al director de WikiLeaks que está procesado penalmente en Suecia por abuso de menores y otro tanto se dispone a hacer Chávez.
En el caso argentino, los mails de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires no son agradables. Es que estos 2200 mensajes se difunden al mismo tiempo que los 60.000 correos electrónicos del ex secretario de Transporte y su equipo, en el marco de la causa judicial que lo afecta y surgen algunas coincidencias. Políticamente, quizás sea este el problema más relevante.
Las criticas y las preguntas sobre el matrimonio Kirchner, son más o menos las mismas que en los últimos tiempos se ha hecho en voz baja gran parte de la dirigencia argentina. El tema de la salud mental, en realidad se refiere a la posibilidad de una depresión de la Presidente, tema que estuvo en primera plana de varias revistas ya hace tiempo.
Pero lo que ahora debe resolver el gobierno argentino es si adopta una actitud de quitar relevancia al tema, como lo han hecho Brasil y México, o si lo escala, como Venezuela y Bolivia.
Política y diplomáticamente, sería más prudente acompañar la actitud de los países más grandes de América Latina, dado que en caso contrario, puede complicarse el acercamiento a Washington que parece haber sido un objetivo más o menos permanente en la política exterior de la Presidenta y que además tiene un rol en el reciente acercamiento con el FMI para hacer viable la cancelación de la deuda con el Club de Paris.
La Unión Europea (UE) no parece en condiciones de ser el polo de poder que comparta las decisiones mundiales con los EE.UU. Es que no sólo ha entrado en crisis su economía, sino también su sistema político. Las demoras y dificultades para implementar los rescates de Grecia e Irlanda, así lo evidenciaron. La crisis está escalando y los riesgos se centran ahora en Portugal y España.
En Asia, China aparece como la potencia con mayores posibilidades de compartir el poder mundial con los EE.UU. en el mediano y largo plazo. Un informe de Goldman Sachs sostiene que dentro de cuarenta años, la economía china duplicará la estadounidense. La crisis de Corea es la más grave desde 1953, cuando se inicio la guerra que culminó en la división del país. El objetivo chino de largo plazo es hoy la reunificación de Corea bajo su tutela, como un paso tendiente a lograr la retirada militar de EE.UU. de Japón y Corea del Sur y la finalización de la garantía de seguridad a Taiwán.
El mencionado informe de Goldman Sachs da cuenta que para 2050 Brasil será la cuarta economía del mundo- Lula acaba de decir que será la quinta antes de 2020- y México la quinta. Brasil ya es la octava, y en consecuencia el pronóstico no sorprende demasiado, pero el de México sí, dado que hoy ronda el puesto numero 13. Ambos países enfrentan hoy el problema de los carteles de la droga. Antes de dejar el poder, Lula ha puesto en marcha una ofensiva policial y militar para terminar con su influencia en las favelas de Río de Janeiro, buscando evitar que el problema llegue al nivel que lo sufre México. Si al incremento de ambos países en la economía mundial se agrega el crecimiento del fenómeno hispano en los EE.UU., ya hay quienes piensan que a mediados del siglo XXI América Latina puede ser el eje de occidente en vez de Europa y EE.UU., que lo han sido sucesivamente hasta ahora. En cuanto al Africa, las perspectivas del continente también han mejorado, aunque en un cuadro muy diverso e incluso contradictorio.
Si bien las filtraciones de WikiLeaks muestran que EE.UU. no solo ha encontrado límites como hiperpotencia en lo económico y lo militar, sino también en lo científico-tecnológico, los mails respecto a América Latina que se han difundido, no parecen alterar sustancialmente la relación de Washington con la región, cuya visión de largo plazo está recibiendo más buenas que malas noticias.
Pero al mismo tiempo el presidente de Ecuador se ha apresurado a ofrecer asilo político al director de WikiLeaks que está procesado penalmente en Suecia por abuso de menores y otro tanto se dispone a hacer Chávez.
En el caso argentino, los mails de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires no son agradables. Es que estos 2200 mensajes se difunden al mismo tiempo que los 60.000 correos electrónicos del ex secretario de Transporte y su equipo, en el marco de la causa judicial que lo afecta y surgen algunas coincidencias. Políticamente, quizás sea este el problema más relevante.
Las criticas y las preguntas sobre el matrimonio Kirchner, son más o menos las mismas que en los últimos tiempos se ha hecho en voz baja gran parte de la dirigencia argentina. El tema de la salud mental, en realidad se refiere a la posibilidad de una depresión de la Presidente, tema que estuvo en primera plana de varias revistas ya hace tiempo.
Pero lo que ahora debe resolver el gobierno argentino es si adopta una actitud de quitar relevancia al tema, como lo han hecho Brasil y México, o si lo escala, como Venezuela y Bolivia.
Política y diplomáticamente, sería más prudente acompañar la actitud de los países más grandes de América Latina, dado que en caso contrario, puede complicarse el acercamiento a Washington que parece haber sido un objetivo más o menos permanente en la política exterior de la Presidenta y que además tiene un rol en el reciente acercamiento con el FMI para hacer viable la cancelación de la deuda con el Club de Paris.
Leer más...
miércoles, 1 de diciembre de 2010
El canon del rock, revisado. Por J. M.

"La anarquía es el único ligero atisbo de esperanza" (Mick Jagger)"No aceptes nunca el orden establecido" (Johnny Rotten)Tengo 45 años. Me crié en la cultura del rock; no puedo renegar de él, forma parte de mi identidad. Todo el mundo sabe que tras una década de desafíos contraculturales, el rock terminó siendo asimilado por el sistema, allá por mediados de los setentas.
Ahora bien, desde que tengo noticias, el rock siempre se erigió como un movimiento musical escencialmente rebelde, contestatario o al menos apolítico; ésto, que en muchos casos terminó siendo nada más que una postura, un gesto vacío, al menos formaba parte de su identidad. Los grandes héroes del rock, desde Lennon, Joplin y Hendrix, Dylan hasta las figuras más recientes, fueron constestatarios, irreverentes, hostiles al poder; erigieron este canon y nadie parecía poder desafiarlo. Pero, oh sorpresa, en la Argentina ha surgido el rock oficialista. A los rockeros argentinos no les basta haber pergeñado la peor década, musicalmente hablando, en la historia del rock nacional, no, para engalanar su desorientación musical, ahora todos ellos se declaran oficialistas. Resulta que ahora vivar al gobierno y aplaudir a sus funcionarios es un postura muy "rockera". Todo empezó quizás con el inclasificable Ignacio Copani, quien en medio de la gresca por la 125 tuvo la valentía de salir a componer en solitario canciones a favor del gobierno. Ahora que la Presidente siente que todos los vientos le soplan a babor, observará no sin ironía que personajes como Andrés Calamaro, el Indio Solari, Vicentico Fernández, Gustavo Santaolalla, el pelado Cordera, etc. etc. hacen cola para manifestar su absoluta identificación con el gobierno. Invitan a sus videos y recitales a los ministros, hacen bromas con ellos sobre la marihuana, obtienen publicidad oficial para auspiciar sus shows, se mezclan en sus cócteles y conferencias de prensa. ¿Qué me perdí en el medio? Ah, sí, ahora el enemigo son "las corporaciones mediáticas". No hay nada más atenuado e insulso que un artista vocero del gobierno, de cualquier gobierno. Mejor, pongo un disco de Frank Sinatra. (J.M.)
Leer más...
10 claves para escribir bien. Por Rosa Montero

La escritora española y el autor mexicano Jorge Volpi imparten un cibertaller de escritura durante la Feria del Libro de Guadalajara. Cada día, de 16.00 a 18.00, hora peninsular española, charlan con los lectores sobre los entresijos de escribir. Montero se ha estrenado con el método de la creación literaria. Estas son sus 10 claves a preguntas, también clave de los lectores.
¿Para qué se escribe?
"Uno no escribe para decir nada, sinopara aprender algo. Escribes porque algo te emociona y quieres compartir esa emoción. Y tú sin duda sientes esas emociones que son más grandes que tú, y por eso quieres escribir, ¿no? No se trata de soltar mensajes sesudos".
¿Cómo empezar?
"Toma notas de las cosas que te llamen la atención o te emocionen. Y déjalas crecer en la cabeza. Luego, escribe un cuento en torno a una de las ideas... Para hacer dedos, también hay ejercicios. Por ejemplo, escribe un recuerdo importante de tu vida contado por otra persona. Puedes hacer ejercicios como escribir algo que hay sido muy importante en tu vida, quizá en tu infancia, pero contado desde fuera por un narrador real (por ejemplo un tío tuyo) o inventado, e incluyéndote como personaje".
¿Cómo enfrentarse a la página en blanco?
"Llamar la atención' es el primer paso. El huevecillo. Déjalo crecer en la cabeza... Juega a imaginar en torno a eso. Consecuencias de los hechos, posibilidades... Se escribe sobre todo en la cabeza. Y cuando tengas más o menos una historia, escríbela.
En cuanto a la rutina, depende del escritor. Tienes que encontrar tu método. Yo no tengo rutinas horarias, pero para escribir desde luego tienes que trabajar. Siempre es bueno forzarte a sentarte todos los días un rato, aunque no sea a la misma hora, y aunque no escribas nada".
¿Es bueno escribir sobre uno mismo?
"Hay escritores que hablan de su propia vida, pero que son tan buenos que consiguen convertirla en algo universal (como Proust o Conrad en El corazón de las tinieblas) y otros que cuentan cosas que no tienen nada que ver con ellos en apariencia, pero que las sienten como propias. O sea, que es un problema de calidad.... Si eres bueno, aunque narres algo real, harás algo universal. Eso sí, creo que hay más posibilidades de hacer mala literatura si escribes de tu propia vida, sobre todo si eres un autor joven. El autor joven siempre escribe de sí mismo aun cuando hable de los demás, y el autor maduro siempre escribe de los demás aun si habla de sí mismo. Ése es el lugar que hay que ocupar. La distancia con lo narrado. No importa que el tema sea 'personal' si lo escribes desde fuera".
¿Cómo se elige el nombre de un personaje?
"Los personajes suelen traer su propio nombre. 'Escucha' lo que te dicen. Es decir, escucha el nombre que se te ocurre al pensar en él. El escritor maduro es el que tiene la modestia suficiente para dejarse contar la novela o el cuento por sus personajes"
¿Qué hacer ante el bloqueo del escritor?
"Ah, sí, el bloqueo existe, sin duda. La seca, lo llamaba Donoso, porque se te seca la cabeza. Pero a veces no es un verdadero bloqueo, sino miedo, exigencia excesiva. No hay manera de escribir sin dudas: siempre se duda horriblemente. Se escribe a pesar de las dudas. Y el completo goce tampoco es tal.... A menudo escribir es como picar piedra".
¿Y ante el embrollo de ideas que luchan unas con otras?
"Sí, ése es un problema. No has conseguido enamorarte lo suficiente de una idea. A veces me ha pasado. Creo que es porque le damos demasiadas vueltas racionales: ¿saldrá mejor esta historia? ¿O esta otra? Ponte frente a tus ideas, escoge la que más te emocione y olvida las demás".
¿Es bueno juntar textos diferentes sobre el mismo tema?
"Me encanta que todas tus historias tengan relación. Pues no me parece mala idea intentar construir un todo con esos textos... Mira a ver si el conjunto te sugiere algo más. En estos casos, el todo tiene que aportar algo más que la suma de las partes.... Es un buen ejercicio".
¿Hay que dejar dormir los textos?
"Tardo unos tres años en cada novela; el primer año, la historia va creciendo en mi cabeza, en cuadernitos, en fichas y grandes cuadros de la estructura, personajes, etc. Cuando ya sé todo, los capítulos que va a tener y qué va a pasar, me siento al ordenador, y vuelve a cambiar".
¿Cómo encontrar el final de una novela?
"De nuevo, depende de las personas. A mí el final se me ocurre muy pronto y escribir es conseguir llegar a ese final... Pero a otros escritores se les ocurre el final mientras escriben, porque la novela es una criatura viva que te enseña. Déjate llevar. Es lo que hay que hacer".
martes, 30 de noviembre de 2010
Cristina, Chaplin y los jubilados. Por Gonzalo Neidal

Si Cristina cree que ella lo inventó, está equivocada.
Ya en la película El Pibe, Charles Chaplin se las ingeniaba para lucrar con la reposición del vidrio que el pibe, su cómplice, había destrozado un rato antes.
Por eso, cuando Cristina se empeña en hacer una ceremonia embebida de protocolo y formalidad para anunciar que otra vez el gobierno aparece en defensa de “los que menos tienen”, uno no puede dejar de recordar que, durante las semanas y meses previos, la propia presidenta, con la otra mano le había quitado a los jubilados la cifra que, graciosamente, después les restituye.
Porque la inflación, pese al desdén del ministro Amado Boudou, es una de las visitas más incómodas que ha recuperado la economía argentina de los últimos años. Fingiendo desconocer la historia económica de las últimas cuatro décadas, el gobierno coquetea peligrosamente con otro mito cuarentista, el que enuncia que, después de todo, un poco de inflación resulta benéfica para la economía porque incita a la gente a gastar, beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. La lucha contra la inflación, se piensa, es una obsesión de los financistas, que ven perturbado el rutinario cobro de intereses y presencian cómo una parte de su capital se hace agua.
Si esto fuera lo que piensa Boudou, (ministro afecto al rock y a la guitarra, según se ha visto), no sería grave. El problema es que ésta es también la visión del gobierno. De la propia Cristina.
Y en materia de inflación, ya hemos alcanzado el podio. Estamos segundos en el mundo detrás de Venezuela. Un mérito ciertamente módico. Claro que el gobierno obtiene de ello una serie de dudosos beneficios.
En primer lugar, permite que la presidenta pueda aparecer, en cadena nacional, como una suerte de Mujer Maravilla que restituye los ingresos a los pobres, conculcados por la extrema avidez, avaricia y mezquindad de los ricos, a quienes Cristina mantiene a raya en actitud nacional y popular.
En segundo lugar, hace que el gobierno pueda recaudar por encima de los montos presupuestados y disponer libremente de ese cuantioso excedente, que es mayor mientras mayor sea la tasa de inflación.
Y también le permite a Cristina presentarse como una víctima de los grandes poderes económicos y los monopolios que son los que pueden modificar los precios conforme a sus deseos llevando a la miseria y la indigencia a centenares de miles de argentinos. ¡Menos mal que la presidenta está atenta para utilizar la cadena nacional y defender a los despojados de tan vil ataque!
Claro que con los índices de precios, que ahora el FMI nos explicará cómo debemos calcular, suben también las tensiones económicas en varios puntos neurálgicos de la economía nacional. Los exportadores industriales, por ejemplo, están al borde de sus posibilidades de exportación pues el tipo de cambio –otrora competitivo- se achica cada día amenazando sus utilidades e incluso la posibilidad misma de vender al exterior.
Pero la inflación complica también a las empresas prestadoras de servicios públicos, a los gobiernos provinciales y, sobre todo, a los trabajadores activos y pasivos, cuyos ingresos están expuestos a la merma cotidiana.
Todos lo sabemos: la inflación impregna de conflictos nuestra vida cotidiana. La llena de paros, movilizaciones, tomas de fábrica, cortes de ruta, bloqueos de fábricas y otras fricciones en la lucha por conservar el ingreso que día a día es devorado por la escalada de precios.
Hace pocos días, el titular de la UIA, Eugenio Méndez dijo que la inflación “no le quita el sueño”. Se sumó así, para sorpresa de muchos, a la visión liviana del gobierno.
Pero ya sabemos lo que sucede en estos casos: toda realidad que es ignorada prepara su venganza.
Leer más...
Ya en la película El Pibe, Charles Chaplin se las ingeniaba para lucrar con la reposición del vidrio que el pibe, su cómplice, había destrozado un rato antes.
Por eso, cuando Cristina se empeña en hacer una ceremonia embebida de protocolo y formalidad para anunciar que otra vez el gobierno aparece en defensa de “los que menos tienen”, uno no puede dejar de recordar que, durante las semanas y meses previos, la propia presidenta, con la otra mano le había quitado a los jubilados la cifra que, graciosamente, después les restituye.
Porque la inflación, pese al desdén del ministro Amado Boudou, es una de las visitas más incómodas que ha recuperado la economía argentina de los últimos años. Fingiendo desconocer la historia económica de las últimas cuatro décadas, el gobierno coquetea peligrosamente con otro mito cuarentista, el que enuncia que, después de todo, un poco de inflación resulta benéfica para la economía porque incita a la gente a gastar, beneficia a los deudores y perjudica a los acreedores. La lucha contra la inflación, se piensa, es una obsesión de los financistas, que ven perturbado el rutinario cobro de intereses y presencian cómo una parte de su capital se hace agua.
Si esto fuera lo que piensa Boudou, (ministro afecto al rock y a la guitarra, según se ha visto), no sería grave. El problema es que ésta es también la visión del gobierno. De la propia Cristina.
Y en materia de inflación, ya hemos alcanzado el podio. Estamos segundos en el mundo detrás de Venezuela. Un mérito ciertamente módico. Claro que el gobierno obtiene de ello una serie de dudosos beneficios.
En primer lugar, permite que la presidenta pueda aparecer, en cadena nacional, como una suerte de Mujer Maravilla que restituye los ingresos a los pobres, conculcados por la extrema avidez, avaricia y mezquindad de los ricos, a quienes Cristina mantiene a raya en actitud nacional y popular.
En segundo lugar, hace que el gobierno pueda recaudar por encima de los montos presupuestados y disponer libremente de ese cuantioso excedente, que es mayor mientras mayor sea la tasa de inflación.
Y también le permite a Cristina presentarse como una víctima de los grandes poderes económicos y los monopolios que son los que pueden modificar los precios conforme a sus deseos llevando a la miseria y la indigencia a centenares de miles de argentinos. ¡Menos mal que la presidenta está atenta para utilizar la cadena nacional y defender a los despojados de tan vil ataque!
Claro que con los índices de precios, que ahora el FMI nos explicará cómo debemos calcular, suben también las tensiones económicas en varios puntos neurálgicos de la economía nacional. Los exportadores industriales, por ejemplo, están al borde de sus posibilidades de exportación pues el tipo de cambio –otrora competitivo- se achica cada día amenazando sus utilidades e incluso la posibilidad misma de vender al exterior.
Pero la inflación complica también a las empresas prestadoras de servicios públicos, a los gobiernos provinciales y, sobre todo, a los trabajadores activos y pasivos, cuyos ingresos están expuestos a la merma cotidiana.
Todos lo sabemos: la inflación impregna de conflictos nuestra vida cotidiana. La llena de paros, movilizaciones, tomas de fábrica, cortes de ruta, bloqueos de fábricas y otras fricciones en la lucha por conservar el ingreso que día a día es devorado por la escalada de precios.
Hace pocos días, el titular de la UIA, Eugenio Méndez dijo que la inflación “no le quita el sueño”. Se sumó así, para sorpresa de muchos, a la visión liviana del gobierno.
Pero ya sabemos lo que sucede en estos casos: toda realidad que es ignorada prepara su venganza.
lunes, 29 de noviembre de 2010
Importantes revelaciones de Wikileaks sobre la diplomacia argentina

(Publicado en El País - Edición On Line - Lunes 29/11/2010)
Inquietud por la personalidad y el modo de trabajo de Kirchner
El Gobierno argentino se ofreció a colaborar discretamente con Estados Unidos en Bolivia y a suavizar las relaciones con Evo Morales
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Madrid - 29/11/2010
La Secretaría de Estado estadounidense ha mostrado una gran curiosidad por conocer la personalidad de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la manera de trabajar de lo que en la mayoría de los telegramas de su Embajada en Buenos Aires se denomina "pareja gobernante" (ruling couple) o Primera Pareja (First Couple), es decir, la propia presidenta y su marido, el recientemente fallecido Néstor Kirchner.
El Gobierno argentino se ofreció a colaborar discretamente con Estados Unidos en Bolivia y a suavizar las relaciones con Evo Morales
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Madrid - 29/11/2010
La Secretaría de Estado estadounidense ha mostrado una gran curiosidad por conocer la personalidad de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la manera de trabajar de lo que en la mayoría de los telegramas de su Embajada en Buenos Aires se denomina "pareja gobernante" (ruling couple) o Primera Pareja (First Couple), es decir, la propia presidenta y su marido, el recientemente fallecido Néstor Kirchner.
Esa curiosidad llevó a la Oficina de Operaciones de Inteligencia del Departamento de Estado (identificada en el documento como INR/OPS) a no darse por satisfecha con las opiniones recogidas durante las múltiples visitas de políticos, tanto gubernamentales como de la oposición, que pasan sistemáticamente por la Embajada estadounidense para explicar su análisis de la situación interna del país, y a pedir un perfil más específico. El 31 de diciembre de 2009, la INR/OPS envía un telegrama (documento 242255, firmado genéricamente por "Clinton") en el que anuncia que está preparando un "perfil" de Cristina Fernández y se solicita información escrita sobre "su estado mental y salud", "su visión política" y "su forma de trabajo".
Un telegrama anterior (22 de marzo de 2009, documento 203636) recoge el agradecimiento de la División de Biografías de la Oficina de Enlace de Inteligencia del mismo Departamento de Estado (INR/B) por los datos que le ha enviado la Embajada en Buenos Aires sobre "la relación de Taiana (Jorge Taiana, entonces ministro de Asuntos Exteriores argentino) con los Montoneros e información adicional sobre su supuesta participación en el atentado con bomba contra un bar en julio de 1975". En el mismo párrafo, los funcionarios de la INR/B muestran su contento por haber recibido datos sobre los "varios nietos de Taiana" y la habilidad del ministro para hacer chistes y aligerar reuniones tensas.
Una visita poco afortunada
La demanda de información sobre la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner se produjo poco después de la visita del nuevo secretario de Estado adjunto para América, Arturo Valenzuela, a Buenos Aires (15 de diciembre de 2009), que se desarrolló de forma poco afortunada. Un despacho de la embajada, supervisado por el propio Valenzuela (cable 242241 ), califica en duros términos al Gobierno argentino por "su intolerancia a la hora de recibir críticas". Valenzuela había provocado un gran revuelo en la prensa argentina, y una dura reacción del Gobierno de CFK, al hacer públicas las quejas de la empresas norteamericanas por la falta de seguridad jurídica que percibían en Argentina.
Quince días después, la Oficina de Operaciones de Inteligencia, una de las muchas con que cuenta el Departamento de Estado, envía un telegrama clasificado como "secreto" en el que se explica que la Secretaría de Estado quiere analizar "la dinámica interpersonal en el tándem gubernamental". "Tenemos un conocimiento más sólido sobre el estilo y la personalidad de Néstor Kirchner que sobre Cristina Fernández de Kirchner y nos gustaría ampliar la visión sobre la personalidad de CFK [Cristina Fernández]".
La solicitud de "perfiles" de este tipo es considerado algo muy frecuente dentro de las actividades de la INR/OPS y de la diplomacia norteamericana.
El estado mental de Cristina Fernández
En este caso concreto, se envían tres grupos de preguntas. El primero, bajo el epígrafe "Mental state and health" (Estado mental y salud), dice así: "¿Cómo controla Cristina Fernández de Kirchner sus nervios y su ansiedad? ¿Cómo afecta el estrés a su conducta con sus asesores y/o en su proceso de toma de decisiones? ¿Qué medidas toma CFK o sus asesores para ayudarla a manejar el estrés? ¿Toma alguna medicación? ¿En qué circunstancias controla ella mejor el estrés? ¿Cómo le afectan las emociones en su proceso de toma de decisiones y cómo baja la tensión cuando está angustiada? ¿Qué tal está Néstor Kirchner de su enfermedad gastrointestinal? ¿Le sigue molestando? ¿Toma medicación? Es bien conocido su temperamento, ¿ha demostrado mayor tendencia a oscilar entre extremos emocionales? ¿Cuáles son los objetivos más comunes de la furia de Néstor Kirchner?"
El segundo y tercer grupo de preguntas trata sobre la tendencia de la presidenta argentina a mantener visiones estratégicas o si prefiere las tácticas, si se mueve en términos matizados o prefiere el blanco o negro y si comparte la visión política confrontativa de Néstor Kirchner o si intenta moderar el duro estilo de su marido. Finalmente, la Secretaría de Estado se interesa sobre la manera en la que Cristina Fernández de Kirchner y su esposo se dividen la agenda. "¿En qué materias toma las decisiones y cuáles deja a Néstor Kirchner?", interroga el documento.
Colaboración en Bolivia
Los telegramas intercambiados entre la Embajada en Buenos Aires y la Secretaría de Estado muestran las buenas relaciones que llegaron a mantener el Gobierno argentino y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la Administración de George Bush y su secretario de Estado adjunto para Asuntos de América, Thomas Shannon, y la difícil comunicación que existió, al menos hasta marzo-abril de este año, con la Administración Obama y, sobre todo, con Arturo Valenzuela.
La confianza con Shannon llegó hasta el punto de que la presidenta aceptó "cooperar con el Gobierno de Estados Unidos en Bolivia" (documento de 2 de septiembre de 2008). "CFK afirma que Argentina cooperará con el USG [Gobierno estadounidense] en Bolivia, pero que tenemos que ser cuidadosos para que no parezca que existe una "operación política" contra el Gobierno, dadas las sospechas de Evo", asegura el telegrama norteamericano. Shannon había ya dado seguridades a la presidenta argentina de que Estados Unidos garantizaba la integridad territorial de Bolivia e intentaba, con muy poco éxito, convencer a Evo Morales de que Washington no tenía nada contra él. "Evo no es una persona fácil, nos confía CFK, haciéndonos notar que Argentina tiene problemas para conseguir que Bolivia le abastezca de gas natural. Todos necesitamos paciencia, nos dijo", relata el entonces embajador Wayne. Poco antes, en junio, un telegrama informa de las gestiones que ha hecho el ministro de Exteriores argentino, Taiana, a solicitud de embajador de Estados Unidos, para bajar la tensión en Bolivia respecto a Washington y garantizar la seguridad de la propia embajada en La Paz. "Taiana nos informa de que ha llamado tres veces al viceministro boliviano, Hugo Fernández Araujo, para insistir en esos dos puntos".
Un despacho enviado por la embajada en Buenos Aires antes de la visita de Shannon en agosto de 2008 (documento 149085) expone claramente cuáles son las demandas de Estados Unidos al Gobierno argentino: "Esperamos que Argentina desempeñe un papel positivo en evitar un conflicto y llevar a buen puerto la democracia en Bolivia; que influya en el presidente ecuatoriano Rafael Correa para que se comporte con más moderación; que tome una posición más constructiva, madura y equilibrada en el conflicto colombiano y que influya positivamente en su contraparte venezolana". El telegrama asegura que creen que CFK recibió ese mismo mensaje de Sarkozy "durante su entrevista personal el pasado 7 de abril".
El importante voto argentino en la IAEA
Ya bajo la Administración Obama, y pese al enfado del Gobierno argentino porque se ha hecho público un documento de la CIA en el que se habla de la "inestabilidad económica" del país, lo que provoca una furiosa carta del ministro Taiana (documento 200763), y a que se han pedido informes sobre Taiana, la colaboración entre los dos países se mantiene razonablemente firme. La presidenta asiste en Viña del Mar (Chile) en marzo de 2009 al Foro de Líderes Progresistas, donde coincide con el vicepresidente norteamericano Joe Biden (a quien ya conoce gracias a un desayuno de trabajo en la Convención Demócrata de Boston en 2004, donde también trató a Hillary Clinton).
Pocos dias después, un telegrama de la embajada norteamericana en Buenos Aires (documento 209147) informa de que ha visitado la capital argentina (sin cobertura de la prensa) el candidato japonés a la presidencia de la Agencia de Energía Atómica (IAEA), Yukiya Amano, y que ha sido recibido por el ministro Taiana. Estado Unidos ha desarrollado una amplia ofensiva diplomática para conseguir que Amano ocupe el cargo y finalmente es la abstención crucial de la delegación argentina la que permite que el japonés acceda a la AIEA, en julio de 2009. El consejero de la embajada en Buenos Aires asegura, en documento 216782, que la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, telefoneó a Taiana para que convenciera la presidenta para que cambiara las instrucciones de voto de la delegación argentina, "lo que permitió el apoyo al japonés y su victoria".
Ineptitud de los Kirchner para la política exterior
Lo ocurrido en la IAEA no impide, sin embargo, que pocas horas más tarde un telegrama de la embajada norteamericana describa, con fuerte enfado, el frustrado viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Washington y El Salvador "en un intento fallido" para restaurar a Manuel Zelaya en la presidencia de Honduras. (Zelaya había sido depuesto por un golpe militar en 28 de junio de 2009).
La embajada (documento 215335) asegura que la presidenta actuó en contra de los consejos de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que no quería que viajara a Centro América antes de que hubiera algún acuerdo "precocinado". "Este episodio", mantiene el informe norteamericano, "es otra muestra de la ineptitud de los Kirchner para la política exterior". De hecho, el documento sugiere que Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de hacer un "audaz gambito diplomático" para "sacar de la primera página" de los periódicos argentinos la noticia de la derrota electoral de su marido. Néstor Kirchner había sufrido una importante debacle en las elecciones legislativas celebradas el mismo día 28 de junio de 2009.
Intentos de CFK para asociarse con Obama
Los diplomáticos norteamericanos se esfuerzan, sin embargo, en evitar que Washington saque decisiones precipitadas de la derrota electoral de Kirchner. En el mismo telegrama (documento 216782), se analiza lo ocurrido y se pronostica que Argentina "no se volverá más bolivariana" por la pérdida de las elecciones. Primero, opinan, por la influencia de Brasil (una fuente brasileña llega a decirles que "Argentina es tan importante para Brasil como México para Estados Unidos) y segundo, "porque CFK busca claramente cualquier oportunidad para asociarse con el presidente Obama". "La intensidad de ese deseo abre oportunidades para nosotros", se explica. Un documento posterior se queja de los argumentos sobre "la precaria psyque de la "ruling couple", que, para el diplomático que firma el telegrama, son"altamente especulativos y anecdóticos". A su juicio, la "pareja presidencial" no ha cambiado mucho en los dos últimos años: "Siempre han sido ácidos, tan impermeables al consejo ajeno e incluso tan paranoicos con respecto al poder", mantiene. "Ha sido lo mismo durante estos más de seis años de poder, y siguen en la Casa Rosada", concluye.
El peor momento en las relaciones ocurre durante la visita del nuevo secretario de Estado adjunto para América, Arturo Valenzuela, el heredero de Thomas Shannon (que pasa a ser embajador en Brasil). Sus declaraciones respecto al contenido de una reunión con los empresarios nortemericanos provoca una auténtica marejada en la política argentina. La embajada intenta que se vaya suavizando el tono de las críticas y pide ayuda a quien considera uno de sus mejores y más contínuos interlocutores, el jefe de Gabinete, Anibal Fernández (doc 242241).
Fernández se lamenta de que la administración Obama no tenga en cuenta la firme postura de Argentina respecto a Irán, mucho más solida que la brasileña. En otro documento, 242975, que habla también de la visita de Valenzuela y de las entrevistas que mantuvo con altos funcionarios, la embajada recoge la queja de Fernández, que se lamenta de que exista la percepción popular de que la relación de Estados Unidos con sus vecinos, en particular con Chile y Brasil, es mucho más positiva. Es particularmente doloroso, explica Anibal Fernández, según sus interlocutores norteamericanos,"porque la presidenta siempre apoyó a Obama". Valenzuela explica que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no recibirle, aunque comprensible desde el punto de vista del protocolo, "le impedirá trasladar un mensaje personal de ella a Washington".
Quejas por no recibir el mismo trato que Brasil
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó una reunión con un grupo de congresistas norteamericanos, presidida por el demócrata Eliot Engel, para sincerarse y transmitir su malestar por la tensa relación con Estados Unidos. Según el relato de la embajada en Buenos Aires (documento 250579), Cristina Fernández, que dedicó dos horas al encuentro, les explica que, pese a las diferencias políticas que matenían, su marido Néstor Kirchner se entrevistó con el presidente George Bush solo un mes después de ser elegido, mientras que ella no ha conseguido todavía concertar el encuentro con Obama. El presidente nortamericano ha recibido a muchos otros líderes de América Latina y no a ella, se queja. "CFK dice que es dificil entender por qué el presidente Lula ha obtenido una entrevista con el presidente Obama, pese a que Brasil ha votado en contra en la Agencia de Energía Atómica y a la reunión de Lula con Ahmadineyad, mientras que se le niega la entrevista a ella, que mantiene una fuerte posición contra Irán en la IAEA y en la lucha contra el terrorismo.
"Ella y su marido han tenido una excelente relación con el anterior WHA (secretario de Estado Adjunto para América)", añade el despacho. La presidenta les traslada su queja por las declaraciones del nuevo WHA, Arturo Valenzuela. "No puedo ignorar eso", dice explicítamente. Engel se apresuró a agradecerle el voto de Argentina en la Agencia de Energía Atómica en relacion con Irán, "en contra de la decepcionante abstención de Brasil".
Posición norteamericana respecto a Malvinas
Las gestiones de unos y otros para intentar regularizar las relaciones cristalizan durante la visita de Cristina Fernández de Kirchner y de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a Montevideo (Uruguay) con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente José Mujica (28 de febrero de 2010). Las dos políticas mantienen una breve reunión bilateral y sobre la marcha, Hillary Clinton decide cambiar su agenda y no ir directamente a Chile (donde, además ha ocurrido el terremoto) sino hacer una rápida visita a Buenos Aires. El primero de marzo, la Secretaria de Estado acude a la Casa Rosada, donde formalmente la presidenta le pide que aliente el dialogo con el Reino Unido a propósito de las islas Malvinas. (La posición de Estados Unidos, según confirman varios despachos diplomáticos, es reconocer la administración "de facto" del Reino Unido en las islas y no tomar posición respecto a la reclamación de soberanía por ninguna de las partes. Washington bloqueó en alguna ocasión que ese tema fuera incluido en la agenda de las Cumbres de las Américas, como pretendía Argentina).
La reunión entre Clinton y Cristina Fenández fue, según la embajada, "cálida y amplia" y la Secretaría de Estado felicitó a Argentina por su lucha a favor de los derechos humanos. Todo se desarrolló lo suficientemente bien como para que se diera finalmente luz verde al ansiado encuentro con el presidente Obama. El 12 de marzo de este año, Cristina Fernández de Kirchner acude a Washington para participar en la llamada Cumbre de Seguridad Nuclear y el presidente norteamericano aprovecha la ocasión para mantener un encuentro bilateral con la presidenta argentina y elogiar públicamente la posición de su Gobierno respecto a Irán (Buenos Aires exige desde hace años a Irán que entregue a varios ciudadanos iraníes presuntamente implicados en el atentado contra una mutua judía argentina ocurrido en 1994, que provocó 85 muertos).
Un telegrama anterior (22 de marzo de 2009, documento 203636) recoge el agradecimiento de la División de Biografías de la Oficina de Enlace de Inteligencia del mismo Departamento de Estado (INR/B) por los datos que le ha enviado la Embajada en Buenos Aires sobre "la relación de Taiana (Jorge Taiana, entonces ministro de Asuntos Exteriores argentino) con los Montoneros e información adicional sobre su supuesta participación en el atentado con bomba contra un bar en julio de 1975". En el mismo párrafo, los funcionarios de la INR/B muestran su contento por haber recibido datos sobre los "varios nietos de Taiana" y la habilidad del ministro para hacer chistes y aligerar reuniones tensas.
Una visita poco afortunada
La demanda de información sobre la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner se produjo poco después de la visita del nuevo secretario de Estado adjunto para América, Arturo Valenzuela, a Buenos Aires (15 de diciembre de 2009), que se desarrolló de forma poco afortunada. Un despacho de la embajada, supervisado por el propio Valenzuela (cable 242241 ), califica en duros términos al Gobierno argentino por "su intolerancia a la hora de recibir críticas". Valenzuela había provocado un gran revuelo en la prensa argentina, y una dura reacción del Gobierno de CFK, al hacer públicas las quejas de la empresas norteamericanas por la falta de seguridad jurídica que percibían en Argentina.
Quince días después, la Oficina de Operaciones de Inteligencia, una de las muchas con que cuenta el Departamento de Estado, envía un telegrama clasificado como "secreto" en el que se explica que la Secretaría de Estado quiere analizar "la dinámica interpersonal en el tándem gubernamental". "Tenemos un conocimiento más sólido sobre el estilo y la personalidad de Néstor Kirchner que sobre Cristina Fernández de Kirchner y nos gustaría ampliar la visión sobre la personalidad de CFK [Cristina Fernández]".
La solicitud de "perfiles" de este tipo es considerado algo muy frecuente dentro de las actividades de la INR/OPS y de la diplomacia norteamericana.
El estado mental de Cristina Fernández
En este caso concreto, se envían tres grupos de preguntas. El primero, bajo el epígrafe "Mental state and health" (Estado mental y salud), dice así: "¿Cómo controla Cristina Fernández de Kirchner sus nervios y su ansiedad? ¿Cómo afecta el estrés a su conducta con sus asesores y/o en su proceso de toma de decisiones? ¿Qué medidas toma CFK o sus asesores para ayudarla a manejar el estrés? ¿Toma alguna medicación? ¿En qué circunstancias controla ella mejor el estrés? ¿Cómo le afectan las emociones en su proceso de toma de decisiones y cómo baja la tensión cuando está angustiada? ¿Qué tal está Néstor Kirchner de su enfermedad gastrointestinal? ¿Le sigue molestando? ¿Toma medicación? Es bien conocido su temperamento, ¿ha demostrado mayor tendencia a oscilar entre extremos emocionales? ¿Cuáles son los objetivos más comunes de la furia de Néstor Kirchner?"
El segundo y tercer grupo de preguntas trata sobre la tendencia de la presidenta argentina a mantener visiones estratégicas o si prefiere las tácticas, si se mueve en términos matizados o prefiere el blanco o negro y si comparte la visión política confrontativa de Néstor Kirchner o si intenta moderar el duro estilo de su marido. Finalmente, la Secretaría de Estado se interesa sobre la manera en la que Cristina Fernández de Kirchner y su esposo se dividen la agenda. "¿En qué materias toma las decisiones y cuáles deja a Néstor Kirchner?", interroga el documento.
Colaboración en Bolivia
Los telegramas intercambiados entre la Embajada en Buenos Aires y la Secretaría de Estado muestran las buenas relaciones que llegaron a mantener el Gobierno argentino y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la Administración de George Bush y su secretario de Estado adjunto para Asuntos de América, Thomas Shannon, y la difícil comunicación que existió, al menos hasta marzo-abril de este año, con la Administración Obama y, sobre todo, con Arturo Valenzuela.
La confianza con Shannon llegó hasta el punto de que la presidenta aceptó "cooperar con el Gobierno de Estados Unidos en Bolivia" (documento de 2 de septiembre de 2008). "CFK afirma que Argentina cooperará con el USG [Gobierno estadounidense] en Bolivia, pero que tenemos que ser cuidadosos para que no parezca que existe una "operación política" contra el Gobierno, dadas las sospechas de Evo", asegura el telegrama norteamericano. Shannon había ya dado seguridades a la presidenta argentina de que Estados Unidos garantizaba la integridad territorial de Bolivia e intentaba, con muy poco éxito, convencer a Evo Morales de que Washington no tenía nada contra él. "Evo no es una persona fácil, nos confía CFK, haciéndonos notar que Argentina tiene problemas para conseguir que Bolivia le abastezca de gas natural. Todos necesitamos paciencia, nos dijo", relata el entonces embajador Wayne. Poco antes, en junio, un telegrama informa de las gestiones que ha hecho el ministro de Exteriores argentino, Taiana, a solicitud de embajador de Estados Unidos, para bajar la tensión en Bolivia respecto a Washington y garantizar la seguridad de la propia embajada en La Paz. "Taiana nos informa de que ha llamado tres veces al viceministro boliviano, Hugo Fernández Araujo, para insistir en esos dos puntos".
Un despacho enviado por la embajada en Buenos Aires antes de la visita de Shannon en agosto de 2008 (documento 149085) expone claramente cuáles son las demandas de Estados Unidos al Gobierno argentino: "Esperamos que Argentina desempeñe un papel positivo en evitar un conflicto y llevar a buen puerto la democracia en Bolivia; que influya en el presidente ecuatoriano Rafael Correa para que se comporte con más moderación; que tome una posición más constructiva, madura y equilibrada en el conflicto colombiano y que influya positivamente en su contraparte venezolana". El telegrama asegura que creen que CFK recibió ese mismo mensaje de Sarkozy "durante su entrevista personal el pasado 7 de abril".
El importante voto argentino en la IAEA
Ya bajo la Administración Obama, y pese al enfado del Gobierno argentino porque se ha hecho público un documento de la CIA en el que se habla de la "inestabilidad económica" del país, lo que provoca una furiosa carta del ministro Taiana (documento 200763), y a que se han pedido informes sobre Taiana, la colaboración entre los dos países se mantiene razonablemente firme. La presidenta asiste en Viña del Mar (Chile) en marzo de 2009 al Foro de Líderes Progresistas, donde coincide con el vicepresidente norteamericano Joe Biden (a quien ya conoce gracias a un desayuno de trabajo en la Convención Demócrata de Boston en 2004, donde también trató a Hillary Clinton).
Pocos dias después, un telegrama de la embajada norteamericana en Buenos Aires (documento 209147) informa de que ha visitado la capital argentina (sin cobertura de la prensa) el candidato japonés a la presidencia de la Agencia de Energía Atómica (IAEA), Yukiya Amano, y que ha sido recibido por el ministro Taiana. Estado Unidos ha desarrollado una amplia ofensiva diplomática para conseguir que Amano ocupe el cargo y finalmente es la abstención crucial de la delegación argentina la que permite que el japonés acceda a la AIEA, en julio de 2009. El consejero de la embajada en Buenos Aires asegura, en documento 216782, que la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, telefoneó a Taiana para que convenciera la presidenta para que cambiara las instrucciones de voto de la delegación argentina, "lo que permitió el apoyo al japonés y su victoria".
Ineptitud de los Kirchner para la política exterior
Lo ocurrido en la IAEA no impide, sin embargo, que pocas horas más tarde un telegrama de la embajada norteamericana describa, con fuerte enfado, el frustrado viaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Washington y El Salvador "en un intento fallido" para restaurar a Manuel Zelaya en la presidencia de Honduras. (Zelaya había sido depuesto por un golpe militar en 28 de junio de 2009).
La embajada (documento 215335) asegura que la presidenta actuó en contra de los consejos de su Ministerio de Asuntos Exteriores, que no quería que viajara a Centro América antes de que hubiera algún acuerdo "precocinado". "Este episodio", mantiene el informe norteamericano, "es otra muestra de la ineptitud de los Kirchner para la política exterior". De hecho, el documento sugiere que Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de hacer un "audaz gambito diplomático" para "sacar de la primera página" de los periódicos argentinos la noticia de la derrota electoral de su marido. Néstor Kirchner había sufrido una importante debacle en las elecciones legislativas celebradas el mismo día 28 de junio de 2009.
Intentos de CFK para asociarse con Obama
Los diplomáticos norteamericanos se esfuerzan, sin embargo, en evitar que Washington saque decisiones precipitadas de la derrota electoral de Kirchner. En el mismo telegrama (documento 216782), se analiza lo ocurrido y se pronostica que Argentina "no se volverá más bolivariana" por la pérdida de las elecciones. Primero, opinan, por la influencia de Brasil (una fuente brasileña llega a decirles que "Argentina es tan importante para Brasil como México para Estados Unidos) y segundo, "porque CFK busca claramente cualquier oportunidad para asociarse con el presidente Obama". "La intensidad de ese deseo abre oportunidades para nosotros", se explica. Un documento posterior se queja de los argumentos sobre "la precaria psyque de la "ruling couple", que, para el diplomático que firma el telegrama, son"altamente especulativos y anecdóticos". A su juicio, la "pareja presidencial" no ha cambiado mucho en los dos últimos años: "Siempre han sido ácidos, tan impermeables al consejo ajeno e incluso tan paranoicos con respecto al poder", mantiene. "Ha sido lo mismo durante estos más de seis años de poder, y siguen en la Casa Rosada", concluye.
El peor momento en las relaciones ocurre durante la visita del nuevo secretario de Estado adjunto para América, Arturo Valenzuela, el heredero de Thomas Shannon (que pasa a ser embajador en Brasil). Sus declaraciones respecto al contenido de una reunión con los empresarios nortemericanos provoca una auténtica marejada en la política argentina. La embajada intenta que se vaya suavizando el tono de las críticas y pide ayuda a quien considera uno de sus mejores y más contínuos interlocutores, el jefe de Gabinete, Anibal Fernández (doc 242241).
Fernández se lamenta de que la administración Obama no tenga en cuenta la firme postura de Argentina respecto a Irán, mucho más solida que la brasileña. En otro documento, 242975, que habla también de la visita de Valenzuela y de las entrevistas que mantuvo con altos funcionarios, la embajada recoge la queja de Fernández, que se lamenta de que exista la percepción popular de que la relación de Estados Unidos con sus vecinos, en particular con Chile y Brasil, es mucho más positiva. Es particularmente doloroso, explica Anibal Fernández, según sus interlocutores norteamericanos,"porque la presidenta siempre apoyó a Obama". Valenzuela explica que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no recibirle, aunque comprensible desde el punto de vista del protocolo, "le impedirá trasladar un mensaje personal de ella a Washington".
Quejas por no recibir el mismo trato que Brasil
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó una reunión con un grupo de congresistas norteamericanos, presidida por el demócrata Eliot Engel, para sincerarse y transmitir su malestar por la tensa relación con Estados Unidos. Según el relato de la embajada en Buenos Aires (documento 250579), Cristina Fernández, que dedicó dos horas al encuentro, les explica que, pese a las diferencias políticas que matenían, su marido Néstor Kirchner se entrevistó con el presidente George Bush solo un mes después de ser elegido, mientras que ella no ha conseguido todavía concertar el encuentro con Obama. El presidente nortamericano ha recibido a muchos otros líderes de América Latina y no a ella, se queja. "CFK dice que es dificil entender por qué el presidente Lula ha obtenido una entrevista con el presidente Obama, pese a que Brasil ha votado en contra en la Agencia de Energía Atómica y a la reunión de Lula con Ahmadineyad, mientras que se le niega la entrevista a ella, que mantiene una fuerte posición contra Irán en la IAEA y en la lucha contra el terrorismo.
"Ella y su marido han tenido una excelente relación con el anterior WHA (secretario de Estado Adjunto para América)", añade el despacho. La presidenta les traslada su queja por las declaraciones del nuevo WHA, Arturo Valenzuela. "No puedo ignorar eso", dice explicítamente. Engel se apresuró a agradecerle el voto de Argentina en la Agencia de Energía Atómica en relacion con Irán, "en contra de la decepcionante abstención de Brasil".
Posición norteamericana respecto a Malvinas
Las gestiones de unos y otros para intentar regularizar las relaciones cristalizan durante la visita de Cristina Fernández de Kirchner y de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a Montevideo (Uruguay) con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente José Mujica (28 de febrero de 2010). Las dos políticas mantienen una breve reunión bilateral y sobre la marcha, Hillary Clinton decide cambiar su agenda y no ir directamente a Chile (donde, además ha ocurrido el terremoto) sino hacer una rápida visita a Buenos Aires. El primero de marzo, la Secretaria de Estado acude a la Casa Rosada, donde formalmente la presidenta le pide que aliente el dialogo con el Reino Unido a propósito de las islas Malvinas. (La posición de Estados Unidos, según confirman varios despachos diplomáticos, es reconocer la administración "de facto" del Reino Unido en las islas y no tomar posición respecto a la reclamación de soberanía por ninguna de las partes. Washington bloqueó en alguna ocasión que ese tema fuera incluido en la agenda de las Cumbres de las Américas, como pretendía Argentina).
La reunión entre Clinton y Cristina Fenández fue, según la embajada, "cálida y amplia" y la Secretaría de Estado felicitó a Argentina por su lucha a favor de los derechos humanos. Todo se desarrolló lo suficientemente bien como para que se diera finalmente luz verde al ansiado encuentro con el presidente Obama. El 12 de marzo de este año, Cristina Fernández de Kirchner acude a Washington para participar en la llamada Cumbre de Seguridad Nuclear y el presidente norteamericano aprovecha la ocasión para mantener un encuentro bilateral con la presidenta argentina y elogiar públicamente la posición de su Gobierno respecto a Irán (Buenos Aires exige desde hace años a Irán que entregue a varios ciudadanos iraníes presuntamente implicados en el atentado contra una mutua judía argentina ocurrido en 1994, que provocó 85 muertos).
Leer más...
miércoles, 24 de noviembre de 2010
El gobierno quiere que el FMI le enseñe a sumar. Por Daniel V. González
En el canon progresista no hay batalla más decisiva que la que debe librarse cotidianamente –y casi siempre en forma verbal- contra el Fondo Monetario Internacional. Un buen progresista debe pronunciar cada día del año una suerte de rezo laico, bajo el modo de una maldición que condena al FMI y lo responsabiliza de todos los males nacionales acaecidos en los últimos cincuenta años. Si no lo hace, no es un buen progresista.
Es por eso que la cancelación anticipada de la deuda que el país sostenía con ese organismo de crédito, unos 10.000 millones de dólares, fue festejada como una jornada de liberación nacional, aunque luego tuviéramos que pedirle plata prestada a Hugo Chávez, que en un gran gesto de solidaridad latinoamericana nos cobró una tasa que era tres veces más cara que la que nos cobraba el vampiro imperialista.
El gobierno sabe que su discurso anti FMI no favorece para nada el acceso a los mercados de capitales por parte de Argentina. Y esto es algo en lo que el gobierno está interesado, por lo cual oscila entre dos posiciones: por un lado, alimenta a su tribuna con declaraciones cotidianas que muestran la independencia del país respecto del Fondo. Pero por el otro lado, como desea ser beneficiada con créditos provenientes de los bancos del mundo imperial, cada vez que puede muestra buena voluntad hacia el FMI, como diciendo: “entiéndanme muchachos, no puedo abrirle los brazos más de lo que lo hago”.
Por eso, después que la presidenta manifestó su voluntad de arreglar la deuda con el Club de París (algo que ya había anunciado hace dos años), aclaró que este arreglo se haría sin la intervención del FMI, como si esto fuera un hecho decisivo, fundamental o, siquiera, importante en ese tema, para el país. Inmediatamente se conoció que el Canciller Héctor Timerman estaba negociando en secreto con el Fondo. Y ahora, ya se hizo público un acercamiento y un pedido de asesoramiento al odiado FMI para que nos diga cómo debemos hacer la suma para que el índice de precios que el INDEC publica todos los meses, sea medianamente creíble y no motivo de risas, como sucede ahora.
El gobierno piensa que una simple consulta “técnica” como ésta no pone en juego la soberanía nacional ni significa una entrega del patrimonio nacional a la rapiña imperialista. Esto es lo que lo preocupa fundamentalmente pues es esa imagen de trinchera antiimperial la que se empeña en cuidar más que nada en el mundo, pues de esa imagen vive y es en esa imagen donde cifra sus mejores chances electorales, según piensa.
Y así llegamos a esta situación ridícula de tener que pedir auxilio al FMI para hacer algo que nuestras Universidades no sólo están en condiciones de realizar por sí mismas sino que ya lo han hecho. En efecto, hace algunos meses el gobierno decidió consultar a un grupo de universidades nacionales acerca del funcionamiento del INDEC y los índices de precios que ese organismo elabora. Las universidades estudiaron el problema y emitieron un severo dictamen, muy crítico hacia el gobierno.
Porque, como se sabe, el gobierno, considera una picardía nacionalista el hecho de calcular índices de precios que redondean la cuarta parte del que, con mayor pericia, calculan organismos provinciales e instituciones privadas. De ese modo, dicen, el país ahorra mucho dinero en intereses de los bonos que debían ajustarse por el índice de precios y que fueron a parar en gran parte a los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, hoy en manos del gobierno.
De tal modo que el gobierno ahora se acerca a coquetear con el Fondo con un pretexto infantil: le pide que nos enseñe a sumar. No importa que nuestras universidades ya lo hayan hecho y hayan demostrado cómo se calcula un índice de precios con seriedad. No: el gobierno quiere que sea el FMI el que le diga que dos y dos son cuatro.
Es probable que lo que desee Cristina, en realidad, sea terminar con el bochorno de un organismo oficial que calcula índices de precios que nadie cree y que provocan risa en el país y en el mundo entero. Es probable también que el gobierno desee volver a poder colocar bonos el los mercados financieros internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene necesitará fondos frescos para la campaña electoral.
Pero, claro, tiene que pasar por la ventanilla del FMI. Y tiene que hacerlo con cierto disimulo. No vaya a ser que el progresismo sufra una decepción.
Leer más...
Es por eso que la cancelación anticipada de la deuda que el país sostenía con ese organismo de crédito, unos 10.000 millones de dólares, fue festejada como una jornada de liberación nacional, aunque luego tuviéramos que pedirle plata prestada a Hugo Chávez, que en un gran gesto de solidaridad latinoamericana nos cobró una tasa que era tres veces más cara que la que nos cobraba el vampiro imperialista.
El gobierno sabe que su discurso anti FMI no favorece para nada el acceso a los mercados de capitales por parte de Argentina. Y esto es algo en lo que el gobierno está interesado, por lo cual oscila entre dos posiciones: por un lado, alimenta a su tribuna con declaraciones cotidianas que muestran la independencia del país respecto del Fondo. Pero por el otro lado, como desea ser beneficiada con créditos provenientes de los bancos del mundo imperial, cada vez que puede muestra buena voluntad hacia el FMI, como diciendo: “entiéndanme muchachos, no puedo abrirle los brazos más de lo que lo hago”.
Por eso, después que la presidenta manifestó su voluntad de arreglar la deuda con el Club de París (algo que ya había anunciado hace dos años), aclaró que este arreglo se haría sin la intervención del FMI, como si esto fuera un hecho decisivo, fundamental o, siquiera, importante en ese tema, para el país. Inmediatamente se conoció que el Canciller Héctor Timerman estaba negociando en secreto con el Fondo. Y ahora, ya se hizo público un acercamiento y un pedido de asesoramiento al odiado FMI para que nos diga cómo debemos hacer la suma para que el índice de precios que el INDEC publica todos los meses, sea medianamente creíble y no motivo de risas, como sucede ahora.
El gobierno piensa que una simple consulta “técnica” como ésta no pone en juego la soberanía nacional ni significa una entrega del patrimonio nacional a la rapiña imperialista. Esto es lo que lo preocupa fundamentalmente pues es esa imagen de trinchera antiimperial la que se empeña en cuidar más que nada en el mundo, pues de esa imagen vive y es en esa imagen donde cifra sus mejores chances electorales, según piensa.
Y así llegamos a esta situación ridícula de tener que pedir auxilio al FMI para hacer algo que nuestras Universidades no sólo están en condiciones de realizar por sí mismas sino que ya lo han hecho. En efecto, hace algunos meses el gobierno decidió consultar a un grupo de universidades nacionales acerca del funcionamiento del INDEC y los índices de precios que ese organismo elabora. Las universidades estudiaron el problema y emitieron un severo dictamen, muy crítico hacia el gobierno.
Porque, como se sabe, el gobierno, considera una picardía nacionalista el hecho de calcular índices de precios que redondean la cuarta parte del que, con mayor pericia, calculan organismos provinciales e instituciones privadas. De ese modo, dicen, el país ahorra mucho dinero en intereses de los bonos que debían ajustarse por el índice de precios y que fueron a parar en gran parte a los Fondos de Jubilaciones y Pensiones, hoy en manos del gobierno.
De tal modo que el gobierno ahora se acerca a coquetear con el Fondo con un pretexto infantil: le pide que nos enseñe a sumar. No importa que nuestras universidades ya lo hayan hecho y hayan demostrado cómo se calcula un índice de precios con seriedad. No: el gobierno quiere que sea el FMI el que le diga que dos y dos son cuatro.
Es probable que lo que desee Cristina, en realidad, sea terminar con el bochorno de un organismo oficial que calcula índices de precios que nadie cree y que provocan risa en el país y en el mundo entero. Es probable también que el gobierno desee volver a poder colocar bonos el los mercados financieros internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene necesitará fondos frescos para la campaña electoral.
Pero, claro, tiene que pasar por la ventanilla del FMI. Y tiene que hacerlo con cierto disimulo. No vaya a ser que el progresismo sufra una decepción.
Leer más...
Intelectuales, la tierra fértil de kirchnerismo. Por Beatriz Sarlo

Ninguna encuesta los registra. Sin embargo, muchos están preocupados porque existen. No es una adivinanza. Es el kirchnerismo de intelectuales, académicos, profesionales, escritores, artistas, periodistas. Si se piensa la política sólo con los grandes números, se obtiene una "opinión pública" en la que ellos están ausentes porque no pesan como fracción encuestable. Se pierde, así, una zona extraordinariamente activa del mapa ideológico.
Cuando se habla de ellos fuera de la discusión política se reconoce la importancia de las capas intelectuales y se reclama que sus ideas sean atendidas. En abstracto, como cuestión de principios, casi todos piensan que los intelectuales y artistas tienen algo que decir sobre la sociedad en la que viven. Incluso en épocas en que la televisión parece definir el mundo y sus alrededores y se ha discutido mucho sobre la crisis del "intelectual tradicional" que le habla a la sociedad y la sociedad escucha; incluso cuando, en verdad, esa figura ya no es la que era en algunos lugares y en otros tiempos, ellos, los miembros de la capa intelectual, han seguido existiendo, pese al vaticinio posmoderno que los daba por muertos.
Afirmar que sus votos no sirven para ganar elecciones es una pobre tautología. Es obvio que, en términos cuantitativos, su número no pesa en los padrones. Pero las cosas no son tan sencillas. De pronto algo, que no es una novedad de las últimas horas, comienza a ser un tema de conversación política. Debería haber ocupado esa conversación antes, porque la experiencia de las últimas décadas indica que grupos minoritarios pero ideológicamente activos, dispuestos a invertir su energía no sólo en las preocupaciones más inmediatas, fueron decisivos en los cambios que finalmente llegaron a la llamada "opinión pública". Ejemplos: quienes rodearon a Raúl Alfonsín cuando, a comienzos de los años 80, marchó para ganar el partido radical; otro ejemplo: las organizaciones de derechos humanos; por si se necesita otro ejemplo: los que primero se ocuparon del medio ambiente y de las cuestiones relacionadas con la igualdad de derechos de las minorías. Ninguno de esos grupos formaba una opinión pública encuestable. Todos, en un determinado momento, lograron anclar en la política.
No tengo idea de qué puede pasar con el kirchnerismo intelectual. Son el resultado de una victoria de Néstor Kirchner que parecía improbable en 2003. Durante el conflicto con el campo, para poner una fecha que, como toda periodización, con el tiempo podrá ser corregida, sucedieron dos movimientos de sentido inverso dentro de las capas medias. Por un lado, las decenas de miles que, sin tener nada que ver con el campo, se movilizaron porque no acordaron con la forma exasperada en que el Gobierno tradujo ese conflicto como un nuevo enfrentamiento de la oligarquía y el pueblo. Por otro lado, quienes interpretaron ese conflicto como el ataque a un gobierno que, después de años de crisis, había restablecido algunos ejes políticos con los que podían identificarse y defendía a los "pobres" contra los "ricos".
Quienes vencieron en el conflicto con el campo se disgregaron; el frente agrario se deshizo, como era muy evidente que sucedería; la súbita popularidad de Cobos ya no entusiasma sino a los cobistas y a las zonas más inertes de la opinión, porque no había nada más allí que el voto de una noche y una pelea entre radicales. Kirchner, que perdió en el conflicto con el campo, ganó a minorías intelectuales activas.
La ley de medios audiovisuales fue el capítulo donde se consolidaron esas adhesiones. Siempre pensé que ganar esas minorías representaba una victoria cultural que no debía subestimarse, porque cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, no prescinde de ellas. Probablemente, hubo un solo momento en la historia argentina en que un gobierno pudo prescindir de (casi todos) los intelectuales: el primer gobierno de Perón, donde la fuerza plebiscitaria era de tal calibre que vencía por fuera de todas las reglas. Pero después de esos años que transcurren hasta el golpe de Estado de 1955, siempre, de Frondizi a Cámpora, los elegidos estuvieron rodeados de una densa trama de discursos producidos por intelectuales. Una de las más patéticas debilidades de Arturo Illia fue precisamente el activismo de una opinión intelectual y periodística golpista y una gran movilización estudiantil en su contra.
El kirchnerismo intervino, creo que sin demasiada conciencia de lo que estaba haciendo, en esa batalla cultural. Néstor Kirchner no era un político interesado en ganarla, hasta que descubrió que esa victoria era importante porque se trataba de gente dispuesta a llevar su línea a los medios, no para convencer al público de los noticieros prime time, sino para consolidar, al costado de los noticieros, una fracción de las capas medias donde ellos, los kirchneristas, hasta ese momento tenían muy poco capital. Visitó las reuniones de Carta Abierta. Habilitó económicamente la utilización de medios públicos para convertirlos en órganos de gobierno. Sobre todo, les dio un reconocimiento material, en términos de salarios y apoyo a la investigación, a los universitarios de todo el país, con una gestión de ciencia y técnica tan buena como fue débil y errática la gestión educativa. Puso dinero y discurso donde había que ponerlos. Nunca los universitarios tuvieron mejores condiciones. Y no fue defraudado. Pero esto no explica la victoria, aunque la refuerce y le dé condiciones materiales. Quizá los grandes nombres de las ciencias sociales estén divididos entre kirchneristas y no kirchneristas; pero, en la segunda línea, la implantación kirchnerista es importante.
El otro rasgo de esta victoria es que ha interesado a gente que antes no había mostrado ni la menor inclinación por la política. No digo esto para señalar un déficit de los recién llegados, sino para subrayar la novedad de esas adhesiones (actrices, celebrities) que amplían el círculo más tradicional de entendidos. Es cierto que la calidad del discurso político no sube con estas incorporaciones. Pero quedarse con este juicio sería mezquino. Los cambios políticos se producen siempre con la llegada de aquellos que antes no estaban. De los dirigentes depende la calidad del ámbito que encuentren.
En un círculo característico, los intelectuales se dieron a sí mismos las razones de su apoyo a Kirchner. Una síntesis de estas razones puede leerse en los documentos de Carta Abierta y sus principales cabezas, que son textos sencillos en los que se desarrollan tres temas: el regreso de la política después de la crisis; el carácter popular de la gestión social de la pobreza; el restablecimiento de una noción de soberanía nacional. Esos tres puntos obviamente no incluyen ni la corrupción institucional, ni las presiones sobre la Justicia, ni los delitos económicos, ni el gerenciamiento clientelístico de la miseria, ni el acuerdo con los representantes más típicos del caudillismo provincial o municipal y el sindicalismo mafioso (los apellidos pueden variar).
La victoria cultural se apoya precisamente en esos olvidos. No es necesario explicar que son significativos porque le dan un orden a lo que se recuerda. Al pasar por alto los rasgos mencionados se establece una jerarquía de valores: lo que importa y lo que no importa. Precisamente, restituir un lugar significativo a la política es discutir esa jerarquía que el kirchnerismo intelectual acepta como límite. Es un gran momento para hacer esa discusión. Están los interlocutores y los temas; no vivimos en una crisis; y, sobre todo, del presente no se sale hacia atrás ni por repetición. No se sale construyendo fetiches historicistas. En algún momento próximo el duelo por Kirchner terminará. Su nombre será el de un gobierno sobre el que es posible hacer balances completamente distintos, criticar o defender. Pero será un nombre que designa el pasado, salvo que la Argentina quiera volver a un escenario poblado por fantasmas y aparecidos. En ese momento, es posible abrir otra discusión.
Leer más...
Cuando se habla de ellos fuera de la discusión política se reconoce la importancia de las capas intelectuales y se reclama que sus ideas sean atendidas. En abstracto, como cuestión de principios, casi todos piensan que los intelectuales y artistas tienen algo que decir sobre la sociedad en la que viven. Incluso en épocas en que la televisión parece definir el mundo y sus alrededores y se ha discutido mucho sobre la crisis del "intelectual tradicional" que le habla a la sociedad y la sociedad escucha; incluso cuando, en verdad, esa figura ya no es la que era en algunos lugares y en otros tiempos, ellos, los miembros de la capa intelectual, han seguido existiendo, pese al vaticinio posmoderno que los daba por muertos.
Afirmar que sus votos no sirven para ganar elecciones es una pobre tautología. Es obvio que, en términos cuantitativos, su número no pesa en los padrones. Pero las cosas no son tan sencillas. De pronto algo, que no es una novedad de las últimas horas, comienza a ser un tema de conversación política. Debería haber ocupado esa conversación antes, porque la experiencia de las últimas décadas indica que grupos minoritarios pero ideológicamente activos, dispuestos a invertir su energía no sólo en las preocupaciones más inmediatas, fueron decisivos en los cambios que finalmente llegaron a la llamada "opinión pública". Ejemplos: quienes rodearon a Raúl Alfonsín cuando, a comienzos de los años 80, marchó para ganar el partido radical; otro ejemplo: las organizaciones de derechos humanos; por si se necesita otro ejemplo: los que primero se ocuparon del medio ambiente y de las cuestiones relacionadas con la igualdad de derechos de las minorías. Ninguno de esos grupos formaba una opinión pública encuestable. Todos, en un determinado momento, lograron anclar en la política.
No tengo idea de qué puede pasar con el kirchnerismo intelectual. Son el resultado de una victoria de Néstor Kirchner que parecía improbable en 2003. Durante el conflicto con el campo, para poner una fecha que, como toda periodización, con el tiempo podrá ser corregida, sucedieron dos movimientos de sentido inverso dentro de las capas medias. Por un lado, las decenas de miles que, sin tener nada que ver con el campo, se movilizaron porque no acordaron con la forma exasperada en que el Gobierno tradujo ese conflicto como un nuevo enfrentamiento de la oligarquía y el pueblo. Por otro lado, quienes interpretaron ese conflicto como el ataque a un gobierno que, después de años de crisis, había restablecido algunos ejes políticos con los que podían identificarse y defendía a los "pobres" contra los "ricos".
Quienes vencieron en el conflicto con el campo se disgregaron; el frente agrario se deshizo, como era muy evidente que sucedería; la súbita popularidad de Cobos ya no entusiasma sino a los cobistas y a las zonas más inertes de la opinión, porque no había nada más allí que el voto de una noche y una pelea entre radicales. Kirchner, que perdió en el conflicto con el campo, ganó a minorías intelectuales activas.
La ley de medios audiovisuales fue el capítulo donde se consolidaron esas adhesiones. Siempre pensé que ganar esas minorías representaba una victoria cultural que no debía subestimarse, porque cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, no prescinde de ellas. Probablemente, hubo un solo momento en la historia argentina en que un gobierno pudo prescindir de (casi todos) los intelectuales: el primer gobierno de Perón, donde la fuerza plebiscitaria era de tal calibre que vencía por fuera de todas las reglas. Pero después de esos años que transcurren hasta el golpe de Estado de 1955, siempre, de Frondizi a Cámpora, los elegidos estuvieron rodeados de una densa trama de discursos producidos por intelectuales. Una de las más patéticas debilidades de Arturo Illia fue precisamente el activismo de una opinión intelectual y periodística golpista y una gran movilización estudiantil en su contra.
El kirchnerismo intervino, creo que sin demasiada conciencia de lo que estaba haciendo, en esa batalla cultural. Néstor Kirchner no era un político interesado en ganarla, hasta que descubrió que esa victoria era importante porque se trataba de gente dispuesta a llevar su línea a los medios, no para convencer al público de los noticieros prime time, sino para consolidar, al costado de los noticieros, una fracción de las capas medias donde ellos, los kirchneristas, hasta ese momento tenían muy poco capital. Visitó las reuniones de Carta Abierta. Habilitó económicamente la utilización de medios públicos para convertirlos en órganos de gobierno. Sobre todo, les dio un reconocimiento material, en términos de salarios y apoyo a la investigación, a los universitarios de todo el país, con una gestión de ciencia y técnica tan buena como fue débil y errática la gestión educativa. Puso dinero y discurso donde había que ponerlos. Nunca los universitarios tuvieron mejores condiciones. Y no fue defraudado. Pero esto no explica la victoria, aunque la refuerce y le dé condiciones materiales. Quizá los grandes nombres de las ciencias sociales estén divididos entre kirchneristas y no kirchneristas; pero, en la segunda línea, la implantación kirchnerista es importante.
El otro rasgo de esta victoria es que ha interesado a gente que antes no había mostrado ni la menor inclinación por la política. No digo esto para señalar un déficit de los recién llegados, sino para subrayar la novedad de esas adhesiones (actrices, celebrities) que amplían el círculo más tradicional de entendidos. Es cierto que la calidad del discurso político no sube con estas incorporaciones. Pero quedarse con este juicio sería mezquino. Los cambios políticos se producen siempre con la llegada de aquellos que antes no estaban. De los dirigentes depende la calidad del ámbito que encuentren.
En un círculo característico, los intelectuales se dieron a sí mismos las razones de su apoyo a Kirchner. Una síntesis de estas razones puede leerse en los documentos de Carta Abierta y sus principales cabezas, que son textos sencillos en los que se desarrollan tres temas: el regreso de la política después de la crisis; el carácter popular de la gestión social de la pobreza; el restablecimiento de una noción de soberanía nacional. Esos tres puntos obviamente no incluyen ni la corrupción institucional, ni las presiones sobre la Justicia, ni los delitos económicos, ni el gerenciamiento clientelístico de la miseria, ni el acuerdo con los representantes más típicos del caudillismo provincial o municipal y el sindicalismo mafioso (los apellidos pueden variar).
La victoria cultural se apoya precisamente en esos olvidos. No es necesario explicar que son significativos porque le dan un orden a lo que se recuerda. Al pasar por alto los rasgos mencionados se establece una jerarquía de valores: lo que importa y lo que no importa. Precisamente, restituir un lugar significativo a la política es discutir esa jerarquía que el kirchnerismo intelectual acepta como límite. Es un gran momento para hacer esa discusión. Están los interlocutores y los temas; no vivimos en una crisis; y, sobre todo, del presente no se sale hacia atrás ni por repetición. No se sale construyendo fetiches historicistas. En algún momento próximo el duelo por Kirchner terminará. Su nombre será el de un gobierno sobre el que es posible hacer balances completamente distintos, criticar o defender. Pero será un nombre que designa el pasado, salvo que la Argentina quiera volver a un escenario poblado por fantasmas y aparecidos. En ese momento, es posible abrir otra discusión.
domingo, 21 de noviembre de 2010
"Mamma mia". Por Tomás Abraham
Cuando hace treinta años J.F. Lyotard anunciaba el fin de los grandes relatos, no podía imaginar que si bien su diagnóstico era válido para las grandes ideologías del siglo XX, no era aplicable para todo el mundo. En un alejado rincón austral del planeta, en una república sudamericana, los grandes relatos no sólo resistían a “los vientos huracanados de la historia”, sino que se prolongaban como en las Mil y una noches.
No hay duda de que las masas están entusiasmadas. Al menos lo están en algunas asambleas de la Facultad de Ciencias Sociales de Parque Centenario y en la falange que acompaña a los administradores actuales de la Biblioteca Nacional. Lo están los que leen Página/12, también quienes se ofrecen como redactores de periódicos distribuidos gratuitamente, o en folletines bancados por el Gobierno, los televidentes de los programas oficiales y oficialistas, todos ellos tienen derecho a su entusiasmo. Batallar contra Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y Mauricio Macri es verdaderamente estimulante. Un par de guantes y a pegarle a la bolsa de arena. Lo que sorprende es que se hayan vuelto tan religiosos, que crean vivir algo inédito, que digan con fervor bíblico que “un flaco y desgarbado muchachito de Santa Cruz vino a catalizar fuerzas visibles y subterráneas de una realidad en estado de intemperie”, y que la presidencia de Cristina inaugura “el espacio del amor generoso materno en el campo patriarcal piadoso”. Desde aquellos cursillos de la cristiandad que arrasaban con los carritos de la costanera, cerraban hoteles alojamiento, perseguían hippies y echaban a los profesores de la universidad que no se ve una avanzada de teología política de esta intensidad.
Es comprensible que en una historia en la que su tercera parte se nutre de un mito inacabable, que tuvo sus momentos de tragedia y otros de farsa, cualquiera que quiera estar a la altura del pasado pretenda al menos llegar a empardarle la inmortalidad a Perón y Evita. Y si como está de moda decirlo: “¡Vamos por más!”, con el corazón inflado la grey aún se proponga ganarle la partida al mito heredado y apostar por más de sesenta y cinco años de kirchnerismo. Que por primera vez en décadas nuestro país viva nuevamente de su campo, que nuestro vecino ahora gigante nos compre autopartes, que la cesación de pagos nos habilite a no pagar deudas por un tiempo, que el dinero fresco de hoy permita realizar política social aunque fuera mínima, son detalles prosaicos, ordinarios, la mera apariencia de una realidad celestial que unos pocos elegidos visitan.
Las Madres y las Abuelas son el símbolo vivo de esta nueva fe. No está bien visto pensar que los torturadores y asesinos deben ser juzgados sin adherir al relato setentista. Es poco compromiso asumir una posición que no parece ser más que un recurso jurídico. No alcanza con esa convicción demasiado laica. La conversión debe ser total, así lo establece la Madre Superiora: “Con las nuevas madres y abuelas argentinas ha vuelto a ocupar la escena política esa primera mujer-madre corporal, gozosa y generosa que todos –hombres y mujeres– hemos tenido para poder llegar a la existencia y ahora a la vida política de la que el terror de Estado nos había distanciado”, dice el filósofo León Rozitchner.
Volvió mamá, y con todo. Los polluelos bajo su sombra. El que se aleja será excomulgado: ¿por quién? Mejor preguntarle a Melanie Klein, que inventó eso de la madre devoradora. Pasa con estos personajes consagrados a la nueva fe que cuando uno se los cruza y afloja tanta tensión condensada, hace un chiste, una bromita, toma un poco de distancia respecto del tabernáculo sagrado, siente que comete un pecado. Nos alertan de que hay cosas con las que no se jode. En seguida salta la recriminación condenatoria en nombre de la muerte, del martirio, de los desaparecidos, de los torturados, y nos vamos al infierno por desacato.
Para quien está acostumbrado a que cada vez que se toma el atrevimiento de criticar la política israelí le arrojen seis millones de cuerpos de las víctimas del Holocausto al grito de “¡traidor!”, este resurgir de la melancólica “idishe mame” ahora fortalecida es un poco preocupante. Tanto amor da espanto. Y si a esta remembranza Rozitchner agrega: “Por eso, tantas mujeres sumisas y ahítas de alta y media clase, tan finas y delicadas ellas, no nos ahorran sus miserias cuando se muestran al desnudo al dirigirle (a Cristina) sus obscenas diatribas: no ven lo que muestran. Son mujeres esclavas del hombre que las ha adquirido –o ellas lo hicieron– y al que se han unido en turbias transacciones, donde el tanto por ciento y las glándulas se han fusionado (…) ¿Y el odio de sus maridos? De esos machos viriles que ven en Cristina, mezclados con sus maduros atractivos femeninos que les hacen cosquillas desde el cerebro hasta sus partes pudendas, a esa mujer que un flaco feo y bizco ha conquistado, no se la tragan”.
Me doy cuenta de que Rozitchner se ha inspirado en la Las viudas de los jueves, pero amigo León: yo te juro que sí me la trago, no pienses mal de mí, nos conocemos hace mucho, yo me la trago y bien doblada, para seguir con tus imágenes místicas. Y mi mujer de clase media te promete borrar de su mente todas las miserias del mundo y no tener más turbias transacciones conmigo. Vivamos en paz. Empujemos el carro para adelante que los melones se acomodan solos, según el refrán de un conocido pensador de onda corta y amplitud modulada. Con un crecimiento chino desconocido en toda nuestra historia, con un porvenir cristilino por años, y tantas bendiciones más, podemos discurrir en armonía. Como lo dice en sus epifanías el doctor Forster: “Kirchner, su nombre, habilitó, bajo nuevas condiciones, de lenguajes emancipatorios extraviados entre las derrotas y los errores; hizo posible una lectura en espejo de otras circunstancias históricas al mismo tiempo que nos desafió a que encontráramos las palabras que pudieran nombrar lo que permanecía sin nombre de este giro de la historia”. El doctor –que no parece distinguir entre “creersela” y creer en algo– las encontró, y son unas cuantas.
Los que tenemos más de un par de años de vida hemos conocido muchos momentos proféticos en la Argentina. Nos han prometido el ingreso al paraíso si éramos católicos sumisos al Escorial Rosado. Tuvimos la posibilidad de tener una patria socialista al grito de Perón o Muerte. Vinieron luego los que nos auguraron la paz, la reconciliación argentina y la liberación de islas sojuzgadas. Disfrutamos de la modernidad democrática en la que se come y se dialoga con tolerancia y espíritu pluralista. Un señor otrora muy querido nos ofreció el salto al progreso, la definitiva estabilidad de precios y la integración al Primer Mundo ante el aplauso de la platea de Davos. Y ahora esta nueva santidad femenina y la imagen del loco del sur, que nos llevan hacia… La verdad es que no sé, no soy escéptico por naturaleza, no quiero tener el destino de Moisés que muere antes de llegar a la tierra prometida, no me resigno a ser un posmoderno relativista burgués, Dios me libre de ser de derecha. Yo también quiero tener una Pachamama de izquierda, seguro que debe haber algo bien grande detrás de la cortina del presente, el Bien de Platón al salir de la caverna, un sol bien amarillo quizás, grabado en un yuan reluciente.
*Filósofo, www.tomasabraham.com.ar. Leer más...
No hay duda de que las masas están entusiasmadas. Al menos lo están en algunas asambleas de la Facultad de Ciencias Sociales de Parque Centenario y en la falange que acompaña a los administradores actuales de la Biblioteca Nacional. Lo están los que leen Página/12, también quienes se ofrecen como redactores de periódicos distribuidos gratuitamente, o en folletines bancados por el Gobierno, los televidentes de los programas oficiales y oficialistas, todos ellos tienen derecho a su entusiasmo. Batallar contra Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y Mauricio Macri es verdaderamente estimulante. Un par de guantes y a pegarle a la bolsa de arena. Lo que sorprende es que se hayan vuelto tan religiosos, que crean vivir algo inédito, que digan con fervor bíblico que “un flaco y desgarbado muchachito de Santa Cruz vino a catalizar fuerzas visibles y subterráneas de una realidad en estado de intemperie”, y que la presidencia de Cristina inaugura “el espacio del amor generoso materno en el campo patriarcal piadoso”. Desde aquellos cursillos de la cristiandad que arrasaban con los carritos de la costanera, cerraban hoteles alojamiento, perseguían hippies y echaban a los profesores de la universidad que no se ve una avanzada de teología política de esta intensidad.
Es comprensible que en una historia en la que su tercera parte se nutre de un mito inacabable, que tuvo sus momentos de tragedia y otros de farsa, cualquiera que quiera estar a la altura del pasado pretenda al menos llegar a empardarle la inmortalidad a Perón y Evita. Y si como está de moda decirlo: “¡Vamos por más!”, con el corazón inflado la grey aún se proponga ganarle la partida al mito heredado y apostar por más de sesenta y cinco años de kirchnerismo. Que por primera vez en décadas nuestro país viva nuevamente de su campo, que nuestro vecino ahora gigante nos compre autopartes, que la cesación de pagos nos habilite a no pagar deudas por un tiempo, que el dinero fresco de hoy permita realizar política social aunque fuera mínima, son detalles prosaicos, ordinarios, la mera apariencia de una realidad celestial que unos pocos elegidos visitan.
Las Madres y las Abuelas son el símbolo vivo de esta nueva fe. No está bien visto pensar que los torturadores y asesinos deben ser juzgados sin adherir al relato setentista. Es poco compromiso asumir una posición que no parece ser más que un recurso jurídico. No alcanza con esa convicción demasiado laica. La conversión debe ser total, así lo establece la Madre Superiora: “Con las nuevas madres y abuelas argentinas ha vuelto a ocupar la escena política esa primera mujer-madre corporal, gozosa y generosa que todos –hombres y mujeres– hemos tenido para poder llegar a la existencia y ahora a la vida política de la que el terror de Estado nos había distanciado”, dice el filósofo León Rozitchner.
Volvió mamá, y con todo. Los polluelos bajo su sombra. El que se aleja será excomulgado: ¿por quién? Mejor preguntarle a Melanie Klein, que inventó eso de la madre devoradora. Pasa con estos personajes consagrados a la nueva fe que cuando uno se los cruza y afloja tanta tensión condensada, hace un chiste, una bromita, toma un poco de distancia respecto del tabernáculo sagrado, siente que comete un pecado. Nos alertan de que hay cosas con las que no se jode. En seguida salta la recriminación condenatoria en nombre de la muerte, del martirio, de los desaparecidos, de los torturados, y nos vamos al infierno por desacato.
Para quien está acostumbrado a que cada vez que se toma el atrevimiento de criticar la política israelí le arrojen seis millones de cuerpos de las víctimas del Holocausto al grito de “¡traidor!”, este resurgir de la melancólica “idishe mame” ahora fortalecida es un poco preocupante. Tanto amor da espanto. Y si a esta remembranza Rozitchner agrega: “Por eso, tantas mujeres sumisas y ahítas de alta y media clase, tan finas y delicadas ellas, no nos ahorran sus miserias cuando se muestran al desnudo al dirigirle (a Cristina) sus obscenas diatribas: no ven lo que muestran. Son mujeres esclavas del hombre que las ha adquirido –o ellas lo hicieron– y al que se han unido en turbias transacciones, donde el tanto por ciento y las glándulas se han fusionado (…) ¿Y el odio de sus maridos? De esos machos viriles que ven en Cristina, mezclados con sus maduros atractivos femeninos que les hacen cosquillas desde el cerebro hasta sus partes pudendas, a esa mujer que un flaco feo y bizco ha conquistado, no se la tragan”.
Me doy cuenta de que Rozitchner se ha inspirado en la Las viudas de los jueves, pero amigo León: yo te juro que sí me la trago, no pienses mal de mí, nos conocemos hace mucho, yo me la trago y bien doblada, para seguir con tus imágenes místicas. Y mi mujer de clase media te promete borrar de su mente todas las miserias del mundo y no tener más turbias transacciones conmigo. Vivamos en paz. Empujemos el carro para adelante que los melones se acomodan solos, según el refrán de un conocido pensador de onda corta y amplitud modulada. Con un crecimiento chino desconocido en toda nuestra historia, con un porvenir cristilino por años, y tantas bendiciones más, podemos discurrir en armonía. Como lo dice en sus epifanías el doctor Forster: “Kirchner, su nombre, habilitó, bajo nuevas condiciones, de lenguajes emancipatorios extraviados entre las derrotas y los errores; hizo posible una lectura en espejo de otras circunstancias históricas al mismo tiempo que nos desafió a que encontráramos las palabras que pudieran nombrar lo que permanecía sin nombre de este giro de la historia”. El doctor –que no parece distinguir entre “creersela” y creer en algo– las encontró, y son unas cuantas.
Los que tenemos más de un par de años de vida hemos conocido muchos momentos proféticos en la Argentina. Nos han prometido el ingreso al paraíso si éramos católicos sumisos al Escorial Rosado. Tuvimos la posibilidad de tener una patria socialista al grito de Perón o Muerte. Vinieron luego los que nos auguraron la paz, la reconciliación argentina y la liberación de islas sojuzgadas. Disfrutamos de la modernidad democrática en la que se come y se dialoga con tolerancia y espíritu pluralista. Un señor otrora muy querido nos ofreció el salto al progreso, la definitiva estabilidad de precios y la integración al Primer Mundo ante el aplauso de la platea de Davos. Y ahora esta nueva santidad femenina y la imagen del loco del sur, que nos llevan hacia… La verdad es que no sé, no soy escéptico por naturaleza, no quiero tener el destino de Moisés que muere antes de llegar a la tierra prometida, no me resigno a ser un posmoderno relativista burgués, Dios me libre de ser de derecha. Yo también quiero tener una Pachamama de izquierda, seguro que debe haber algo bien grande detrás de la cortina del presente, el Bien de Platón al salir de la caverna, un sol bien amarillo quizás, grabado en un yuan reluciente.
*Filósofo, www.tomasabraham.com.ar. Leer más...