domingo, 6 de abril de 2014
Orden y progreso. Por Jorge Raventos
Al iniciarse abril,
asuntos que desde hace años lideran el ranking de preocupaciones de la sociedad
argentina retornan precipitada y dramáticamente desde las encuestas a la vida
real. La inseguridad –ese
espejismo, esa pura “sensación”, según famosos lenguaraces oficialistas- ha
provocado en las últimas semanas una sucesión de violentas reacciones colectivas
de represalia, que algunos diagnostican como una epidemia de linchamientos y un
brote de anarquía.
La inflación -la
acelerada pérdida de valor de los ingresos y los ahorros- también aviva los
ánimos. Los presupuestos familiares deben ajustarse por los aumentos en
alimentos, alquileres, servicios (desde energía a escuelas, desde medicina
prepaga a combustible) se mueven por el proverbial ascensor, mientras el
gobierno se esfuerza por retener los incrementos salariales por detrás de aquel
ascenso y se resiste a rever las cláusulas impositivas que gravan los sueldos.
La huelga general del próximo jueves, probablemente muy efectiva, se anuncia
como el primer capítulo de una temporada conflictiva. Sus organizadores – las
CGT que lideran Hugo Moyano y Luis Barrionuevo y la CTA no oficialista- ya se
preparan para lanzar un plan de lucha de mayores alcances.
Recuperar el
Estado
Daniel Scioli y José
Manuel De la Sota quisieron ser algo distinto a meros comentadores de la
inseguridad. El bonaerense lanzó ayer un operativo de “emergencia de la
seguridad pública” que se extenderá por un año (porque, dijo, "esto no se
resuelve ni fácil ni rápidamente". Se propone darle impulso a la creación de
policías comunales (una medida reclamada por los intendentes que rodean a Sergio
Massa), crear nuevas fiscalías y poner en la calle más agentes. De la Sota se
había adelantado algunos días: creará una fuerza policial antidrogas que no
dependerá del poder político sino de la Justicia y ya lanzó una campaña de
saturación de fuerza policial en puntos clave de la provincia, destinados a
pasar a la ofensiva contra el delito.
Son respuestas activas
en un momento en que la ciudadanía da muestras de hartazgo y gran ebullición.
Los numerosos casos de violencia vindicativa (“justicia por mano propia”)
ocurridos en distintos puntos del país habían merecido sobre todo disquisiciones
preceptivas -variantes del deber ser- o banalmente calificadoras. O en
caracterizaciones legales. ¿Tiene sentido juzgar moralmente un terremoto?
Conviene empezar por
entender de qué se trata. Primer dato significativo: las represalias de
ciudadanos indignados contra delincuentes se han producido en distintos puntos
del país – Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, Bahía Blanca-; no se trata
de algún hecho excepcional o localizado. Los casos conocidos superan la docena
en una semana.
No se trata tampoco de
que la difusión de un primer episodio haya desatado un efecto contagio. La mitad
de los incidentes habían tenido lugar antes de que se conociera el que tuvo
mayor repercusión, ocurrido en Rosario, donde el autor de un arrebato callejero
murió en un hospital a raíz de la paliza que le dieron los testigos
circunstanciales del delito. De hecho, algunos casos ni siquiera llegaron a los
medios: a principios de marzo, una asamblea de vecinos del apacible barrio
porteño de Agronomía recuperó la vivienda y atelier de un pintor que había sido
usurpada por una banda. La acción directa de los vecinos (y la eventual reacción
de los ocupantes) pudo haber terminado en violencia, pero la policía pudo
garantizar la seguridad de todos (usurpadores incluidos) y, simultáneamente,
poner fin a la invasión y devolver el inmueble a su legítimo propietario. Allí
se dio una constelación virtuosa: la acción directa del vecindario se articuló
con el dinamismo policial y las cosas, que podían haber terminado mal, fueron
bien encauzadas
Parece evidente que una
amplia porción de la ciudadanía (no sólo los que toman en sus manos el castigo a
malhechores reales o presuntos, sino todos los que aprueban y aplauden ese
comportamiento) no observa que la vida cotidiana esté satisfactoriamente regida
por normas y autoridades legítimas y por valores compartidos; más bien considera
que la sociedad ha retrocedido para ampararse precariamente detrás de las rejas
de sus domicilios, mientras el espacio público es dominado por poderes de facto
que usurpan, roban, trafican, matan o violan sin límites ni castigo visibles.
Los politólogos verían allí signos alarmantes de ingobernabilidad.
Esos ciudadanos no
quieren resignarse a la indefensión frente al delito próximo, el que golpea a
sus familias, a sus hogares; el que puede empezar en una ratería y terminar
absurdamente en un asesinato.
Parece obvio que esos
ciudadanos no aspiran a una sociedad en la que se vean obligados a defender su
vida, sus bienes y los de los suyos con su sola fuerza. Precisamente de la
expectativa inversa se derivó históricamente la delegación en el Estado, y la
aceptación de (o la sumisión a) un poder arbitral encargado de administrar en
soledad la justicia, el premio y el castigo. El problema surge cuando el Estado
abandona ese monopolio, dilapida la fuerza, la convicción y la legitimidad
necesarias para cumplir con su misión. Esa desaparición desliza paulatinamente
a la sociedad a una situación anómica y crecientemente caótica y la retrograda a
ese “estado de naturaleza” del que, según el filósofo Thomas Hobbes, pudo
emerger merced al Leviatán estatal.
El sueño de la
razón
Aunque de noche todos
los gatos sean pardos, no hay que confundir los colores morales entre los que
violan, los que no saben, no pueden o no quieren castigarlos y las víctimas de
violación que reaccionan violentamente. Conviene diferenciar entre causas y
consecuencias. Aunque forme parte del mismo paisaje decadente, la reacción
salvaje frente al robo, la usurpación o el atropello no es lo que quiebra el
contrato social; éste estaba previamente disuelto por la proliferación impune
del delito y por la impotencia o la capitulación del Estado.
Hay un racionalismo
jurídico que parece pensar en el vacío, que desconfía del castigo de la
Justicia y procura disminuir la intensidad de las penas o lisa y llanamente a
suprimirlas. Resulta irónico que algunos de sus exponentes hayan subrayado la
pena que el Código reserva a quienes reaccionan y castigan por mano propia.
Sucede que para esa manera de pensar, el delincuente es considerado chivo
expiatorio de un sistema cruel, de una sociedad injusta y considera que, en
rigor, la sociedad no tiene derecho a castigar pues, en todo caso, es ella la
que merece el castigo. De ese sueño de la razón nacen monstruos: la indefensión
social, la erosión de la autoridad, el cambalache en el que no hay diferencias
entre valores y disvalores y por lo tanto pierde el sentido cualquier sistema de
premios y castigos, son distintas emanaciones de esa concepción, que
distorsiona los conceptos de equidad e igualdad y los convierte en
in-diferencia. Y que llama progreso a la decadencia.
La sociedad –cualquier
sociedad- necesita orden y autoridad. Premios y castigos son indispensables
para fortalecer el edificio orden social, apuntalar sus valores y confirmar a
todos los miembros de la comunidad la existencia de límites claros entre lo
socialmente legítimo y lo dañino, lo peligroso y lo injusto. Las primeras
víctimas del mundo criminal son los sectores más vulnerables, porque el delito
impone las reglas allí donde el Estado desertó primero de sus obligaciones.
Ya cuando, en
diciembre, las huelgas policiales dejaron a la intemperie a varias provincias
(mientras el Estado central mezquinaba a algunas el apoyo de las fuerzas
federales), los vecinos y particulares se organizaron para enfrentar con sus
propios recursos la amenaza del delito y la ausencia de fuerza estatal legítima.
Los hechos de esta última semana son fotogramas de la misma película y la forma
de revertirlo es reconstruir un Estado que cumpla sus funciones.
La moneda y el
futuro
Otra de esas funciones
esenciales es preservar la moneda nacional. Quien motoriza la inflación,
corrompe la moneda. Y con ella, la voluntad de ahorrar, la posibilidad de
invertir, la libertad de consumir, la capacidad de planificar. Porque la
inflación reduce el tiempo a un presente angustioso en el que hay que gastar
pronto lo que se tiene, pues unos días más tarde la plata valdrá menos. Así se
liquida la dimensión del futuro.
En ese marco hay que
interpretar las protestas del movimiento obrero.
Durante los meses de
transición, hasta que otro gobierno se haga cargo, la sociedad argentina debería
tener la posibilidad de debatir como recrear el Estado y la moneda, como
resignificar su presente y su futuro. Parada sobre un territorio rico en
agroalimentos, minerales y combustibles convencionales y no convencionales, la
Argentina no puede dilapidar sus oportunidades y renunciar al
futuro.
Entre fines del siglo
XIX y principios del XX, tiempos de la primera globalización, en tres o cuatro
décadas el país cuadriplicó su población, creó viviendas, colegios y hospitales
para atender a esos millones de nuevos pobladores (en Buenos Aires, por caso,
los habitantes se incrementaron un 742 por ciento entre 1870 y 1914 ¡y las
viviendas aumentaron en número un 733 por ciento!). Esa población aprendió el
idioma y la historia nacional, educó a sus hijos, ascendió socialmente, creó
instituciones, trabajó y dio trabajo, mientras la Argentina pasaba de 220.000 a
40 millones de hectáreas de superficie sembrada y pasaba a encontrarse entre el
octavo y el décimo puesto en el ranking mundial. ¿Es acaso imposible repetir y
mejorar aquella epopeya?
Aquel crecimiento no se
edificó ni sin conflictos ni sin altibajos, pero estuvo alimentado por un
sentido auténtico del progreso (una adecuación a las realidades mundiales de la
época, una voluntad creadora y un denominador común de valores que daban
cimiento a la unión nacional, y soldaban la enorme variedad demográfica). ¿Será
capaz la dirigencia política actual de encontrar denominadores comunes de
suficiente envergadura para afrontar los desafíos del presente?
Si bien se mira, la
tarea no es tan complicada: se trata de dejar de lado las anteojeras ideológicas
y leer adecuadamente lo que la sociedad está reclamando con su voto, con su voz
y con sus acciones. Y comprender simultáneamente lo que indican las tendencias
centrales del mundo.




































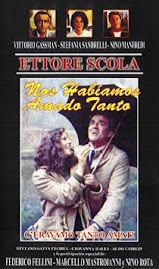



























No hay comentarios:
Publicar un comentario