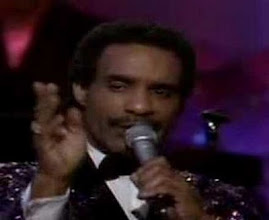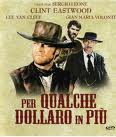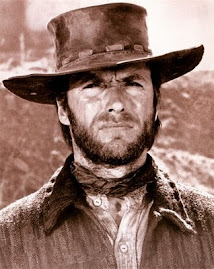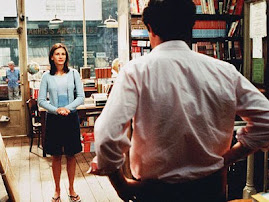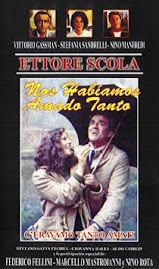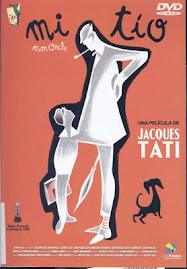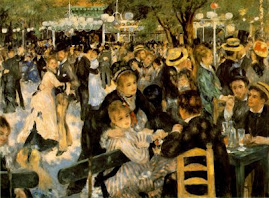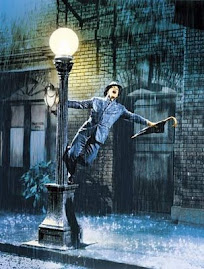(Esta nota fue publicada en el diario Río Negro y en La Mañana de Córdoba, el 24 de marzo de 2006)
(Esta nota fue publicada en el diario Río Negro y en La Mañana de Córdoba, el 24 de marzo de 2006)jueves, 24 de marzo de 2011
De infiernos y lugares comunes. Por Daniel V. González
 (Esta nota fue publicada en el diario Río Negro y en La Mañana de Córdoba, el 24 de marzo de 2006)
(Esta nota fue publicada en el diario Río Negro y en La Mañana de Córdoba, el 24 de marzo de 2006)Un nuevo aniversario del 24 de marzo encuentra a los argentinos en la conmemoración casi rutinaria de los acontecimientos políticos que llevaron al derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que había llegado al poder tras las elecciones de setiembre de 1973 integrando una fórmula que obtuvo el 64% del total de los votos emitidos. Desde hace algún tiempo estamos sumergidos en una versión de los hechos que resulta atractiva por su simplicidad pero que prescinde de matices y de algunos datos esenciales para que la comprensión pueda ser integral.
Como cualquier interpretación de ese período político que no coincida con la versión oficial es sospechada de antidemocrática, nos apresuramos a aclarar que consideramos repudiables todos los crímenes aberrantes perpetrados durante esos años y los años previos, como así también todas las violaciones a los más elementales derechos humanos. Pero el horror de ese tiempo no debe cegarnos respecto de una interpretación más afinada y que tenga en cuenta todos los elementos en juego, algunos de ellos, rigurosamente omitidos en las abundantes construcciones y reconstrucciones de esos días aciagos.La denominación de “dictadura militar” es ya la primera deformación en que solemos incurrir pues se omite en esa designación un hecho esencial: la decisiva participación y responsabilidad de amplios sectores de la sociedad civil que, activa o pasivamente, promovieron, aceptaron, acataron o bien se mostraron satisfechos por el derrocamiento del gobierno de la señora de Perón. ¿Por qué a la versión hoy oficial del 24 de marzo le cuesta aceptar que se trató de un golpe y un gobierno “cívico-militar”? ¿Por qué omitir que el Proceso de Reorganización Nacional tuvo apoyo de amplias capas de la población, especialmente de las clases medias que estaban horrorizadas por el clima político creado por la guerrilla y los grupos violentos “paraoficiales”? Pero el apoyo civil no se limitó sólo a eso. La casi totalidad de los partidos políticos de la Argentina, incluido un sector del propio peronismo, vieron con beneplácito el golpe del 24 de marzo y, además, proveyeron funcionarios y equipos a los nuevos gobernantes. Y hablamos de la UCR, del Partido Socialista, del Partido Demócrata Progresista, del Partido Comunista y otros de similar importancia. Todos aportaron su gente al nuevo gobierno, o bien declaraciones de apoyo. No por reiterada debe ser olvidada la expresión de Ricardo Balbín acerca de que “Videla es un soldado de la democracia” o bien que el socialista Américo Ghioldi, significativa figura de la política argentina, fue nombrado embajador en Portugal o bien que Alberto Natale fue intendente en Rosario, por dar sólo algunos ejemplos representativos.Quien se tome el trabajo de repasar la prensa gráfica o los registros televisivos y radiales constatarían que también los medios de prensa, y también los periodistas en su amplia mayoría, estaban alineados en una posición de apoyo, por propia convicción más que por presiones del gobierno o por temores a la represión. Estamos diciendo que no sólo las empresas periodísticas en su gran mayoría brindaron su apoyo sino también una amplia mayoría de los propios periodistas lo hicieron.No pocos intelectuales también compartieron con entusiasmo el nuevo rumbo político. Quizá el caso emblemático sea el de Ernesto Sábato, que en compañía de Borges, el padre Leonardo Castellani y el presidente de la SADE, compartió un almuerzo con Videla y le expresó de mil maneras su apoyo, según relató el padre Castellani. Ello no fue obstáculo, claro, para que posteriormente Sábato se horrorizara por los crímenes cometidos por el poder, abominara de ellos y se transformara en uno de los rostros más doloridos de rechazo a la dictadura.Nuevamente preguntamos: ¿por qué nos resulta tan difícil aceptar que el 24 de marzo no fue un producto de un puñado de militares sino la consecuencia de un vacío político que fue llenado por civiles y militares de casi todos los partidos políticos?Probablemente la simplificación a la que nos estamos acostumbrando tenga el beneficio de evitar que nos enfrentemos con una realidad que nos resulta inaceptable: que amplios sectores de la sociedad civil deseaban terminar de cualquier modo con el caos generado por la guerrilla y los grupos “parapoliciales” y “paramilitares”. Y muy probablemente, el grueso de la población, puesto a elegir, deseaba que la batalla que se libraba fuera ganada por los militares y no por los guerrilleros, tal como efectivamente ocurrió. Es muy difícil de aceptar, además, que en ese momento a importantes franjas de la ciudadanía no le importaba el costo que hubiera de pagarse para lograr que, de una vez por todas, se terminara con las bombas, los secuestros y las acciones armadas.La negación a resignarnos a esta posibilidad quizá sea el motivo por el cual preferimos adoptar una explicación más cómoda y pretender que en esos años el país estuvo sometido por un puñado de hombres de uniforme que sojuzgó durante más de un lustro al conjunto de la población civil, que se rebelaba cotidianamente. Pero esta situación de apoyo y complacencia por parte de importantes sectores de la sociedad civil no sólo se verificó al comienzo del Proceso. Quien esto escribe conserva en su memoria una reveladora anécdota: avanzado el gobierno militar, hacia marzo de 1981, Viola debía suceder a Videla. En una conferencia de prensa antes de asumir, se permitió una humorada burlona sobre lo lejos que estaba aún el restablecimiento de la democracia. Todos los periodistas presentes rieron con Viola a carcajada batiente. Muchos de ellos y ellas luego se transformaron en adalides de la denuncia contra el Proceso Militar y alguno integró la CONADEP. Sin embargo, semejante grado de impostura no fue sino un reflejo de lo que acontecía más abajo, en las clases medias, muchos de cuyos miembros transitaron en pocos años la ilusión del regreso de Perón, el apoyo a Videla y poco después el respaldo a Alfonsín.La simplificación extrema (podría denominarse “teoría del gran demonio”) cuenta con varias ventajas. Una de ellas es relevarnos de un análisis incómodo de los acontecimientos históricos recientes que tienen una concatenación causal directa: los enfrentamientos de Perón con la clase media durante los años 45/55, su derrocamiento, su proscripción durante 18 años, el surgimiento del terrorismo urbano, la respuesta ilegal. El golpe del 24 de marzo sirve para explicar a las nuevas generaciones el comienzo de todos los males en nuestro país, una especie de Big Bang del mal en la política argentina. Se trata de una simplificación tan brutal y elemental que revela un cierto paralelismo con la carencia de matices ideológicos de los que en aquellos años eligieron la vía armada.La versión oficial también proporciona otra ventaja: deja sin rol alguno, salvo el de víctimas, al terrorismo urbano, a la guerrilla. Vivimos un tiempo en el que toda explicación que intente incluir en el análisis de los hechos políticos de 1976 a la guerrilla es rotulada con el intimidatorio nombre de “teoría de los dos demonios”. No puede objetarse a los guerrilleros sin ser sometido al chantaje de ser sospechado de partidario del gobierno de Videla. Así, el asesinato de policías, gremialistas, militares o simples militantes políticos (Arturo Mor Roig, por ejemplo), incluso bajo la vigencia de la democracia (como el asesinato de José Rucci, por ejemplo) quedan fuera de la discusión pues se incurriría en equiparar estos asesinatos con las horrorosas desapariciones de miles de personas que practicaron los militares. Así, sólo resulta aceptable la condena de unos crímenes (horrorosos por cierto) y no la de otros crímenes. Y a partir de ahí ninguna discusión es posible. Con el paso de los años, las tres armas han hecho sus respectivas autocríticas e incluso se ha llegado al gesto sobreactuado de descolgar las figuras que resultan abominables de las paredes de los cuarteles. Cada militar debe hacer profesión de fe democrática en forma cotidiana, y demostrar día por día que piensa igual que el presidente sobre los hechos políticos y militares de esos años. Sin embargo, no se avista en el horizonte, al menos en boca de los principales protagonistas, ninguna autocrítica de los guerrilleros. Ninguno dice, por ejemplo, que no ha sido correcto asesinar a tal o cual militar, o a la hija de tal o cual militar. No hay una voz que diga que asesinar a Rucci, 48 horas después de que Perón ganara abrumadoramente la elección presidencial, fue una monstruosidad. Tampoco suele recordarse que la asunción del poder por parte de los militares era un objetivo buscado por parte de la guerrilla que pretendía, de ese modo, “agudizar las contradicciones del sistema”. No hay todavía un atisbo de autocrítica por parte de los derrotados militarmente en esos años.Pero hay una luz alentadora. Algunos intelectuales ya han comenzado a disentir de la versión oficial sobre los años de plomo y poco a poco se agregan nuevos puntos de vista. Hace pocos meses los textos de Oscar del Barco causaron gran revuelo. Al referirse a declaraciones de Héctor Jouvé publicadas en la revista La Intemperie, dijo Del Barco: “Este reconocimiento me lleva a plantear otras consecuencias que no son menos graves: a reconocer que todos los que de alguna manera simpatizamos o participamos, directa o indirectamente, en el movimiento Montoneros, en el ERP, en la FAR o en cualquier otra organización armada, somos responsables de sus acciones. Repito, no existe ningún ‘ideal’ que justifique la muerte de un hombre, ya sea del general Aramburu, de un militante o de un policía”. Asimismo, otros intelectuales, como Héctor Schmucler y Beatriz Sarlo, han intentado recientemente una visión distinta y menos autocomplaciente sobre los hechos que ocurrieron a partir del 24 de marzo de 1976. Quizá sea el comienzo de una nueva visión que incluya en el análisis algunos elementos hasta ahora omitidos en los clisés que se reiteran año tras año para esta fecha.
Leer más...
jueves, 3 de marzo de 2011
Vargas Llosa y sus opiniones "inadecuadas". Por Daniel V. González

El bochornoso incidente entre los intelectuales del gobierno y el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa es muy revelador, no tanto de la intolerancia de los oficialistas sino de las dificultades crecientes que tiene el progresismo para imponer sus puntos de vista en el marco del sistema democrático.
Ya el año pasado, en la apertura de la Feria del Libro, los muchachos de Néstor y Cristina escracharon a dos escritores que presentaban libros que no eran del agrado del gobierno. Uno, el de Gustavo Noriega sobre el Indec; el otro, el de Hilda Molina, sobre Cuba. Y ahora el episodio casi se repite con el intento, por parte de un grupo de intelectuales afines al gobierno, de impedir que Vargas Llosa realice la apertura de la tradicional Feria del Libro de Buenos Aires. Afortunadamente, a último momento, la presidenta, que sabe que en un año electoral le conviene mostrarse democrática y tolerante, criteriosamente abortó el intento.
Ya el año pasado, en la apertura de la Feria del Libro, los muchachos de Néstor y Cristina escracharon a dos escritores que presentaban libros que no eran del agrado del gobierno. Uno, el de Gustavo Noriega sobre el Indec; el otro, el de Hilda Molina, sobre Cuba. Y ahora el episodio casi se repite con el intento, por parte de un grupo de intelectuales afines al gobierno, de impedir que Vargas Llosa realice la apertura de la tradicional Feria del Libro de Buenos Aires. Afortunadamente, a último momento, la presidenta, que sabe que en un año electoral le conviene mostrarse democrática y tolerante, criteriosamente abortó el intento.
Dejemos de lado por un momento el ridículo autoritario que supone que un escritor brillante y laureado, uno de los mejores de todos los tiempos en lengua castellana, se vea impedido de hablar en un acto literario por el sólo hecho de tener un pensamiento político y económico distinto al del gobierno nacional. Concentrémonos en otro tema: ¿qué es, exactamente, lo que los intelectuales kirchneristas le reprochan a Vargas Llosa?
Veamos: El más importante vocero de la inteligentzia oficialista, Horacio González, que no quedó del todo satisfecho con la orden de Cristina Kirchner de no obstaculizar la presentación del escritor peruano, dijo que rechaza a Vargas Llosa “como especial promotor de interpretaciones inadecuadas sobre la política y la sociedad argentina”.
¡”Interpretaciones inadecuadas”! El adjetivo elegido por González (que selecciona minuciosamente las palabras que utiliza) encierra un concepto interesante acerca del canon con el cual él califica y clasifica las ideas: las hay adecuadas e inadecuadas ¿Qué es una interpretación “inadecuada!? O, en todo caso, ¿cuál es la “adecuada”? ¿Adecuada para qué o para quien? Se trata de una palabra un tanto liviana y frívola para estar en boca de quien se visualiza como la primera voz de la intelectualidad kirchnerista.
Pero al menos González es sincero: no le gusta Vargas Llosa porque es crítico de la gestión de los Kirchner. Y por eso trató de que no inaugurara la Feria del Libro. Quedó en claro que se pasó de vueltas ya que la propia presidenta tuvo que reconvenirlo y decirle que se deje de embromar, que si no habla Vargas Llosa saldrá en todos los diarios del mundo y que eso es inconveniente en un año electoral. El director de la Biblioteca Nacional quedó desairado. Casi como un chupamedias.
El peruano recibió críticas de distinto tono y calidad. José Pablo Feinmann, filósofo kirchnerista, mostró su disgusto porque Vargas Llosa “no entiende a Sastre”, un tal Juan Becerra (que ignoramos qué es) afirmó que el Premio Nobel “no pertenece al mundo de las ideas sino al del comercio”, Noé Jitrik, que se presenta como escritor y crítico, afirma que V. L. defiende a derecha “menos presentable que actúa en América Latina”, para Juan Martini, tiene ideas fascistas. Y así por el estilo.
Las opiniones colectadas por el escritor denotan, en algunos casos, envidia y resentimiento y, en otros, desconocimiento palpable de lo que él piensa y escribe. Vargas Llosa, que en su juventud apoyó los gobiernos de Velasco Alvarado y Fidel Castro, con el tiempo y al verificar que tras sus promesas iniciales estos gobiernos rápidamente degeneraron en regímenes autoritarios, coartadores de las libertades individuales, se alejó de ellos y pasó a ser uno de sus más inteligentes y filosos críticos.
En el caso de Fidel Castro, tras varias notas laudatorias, Vargas Llosa redactó en 1971 una dura carta abierta a Castro en ocasión del episodio del escritor cubano Heberto Padilla, a quien Castro detuvo y condenó por sus críticas al gobierno cubano y, al mejor estilo stalinista, obligó a realizar un arrepentimiento público.
Esa carta de ruptura con Castro fue firmada, entre otros, por Jean Paul Sastre, Simona de Beauvoir, Carlos Fuentes, Marguerite Duras, Juan Rulfo, Jorge Semprún, Pier Paolo Pasolini, Juan Marsé, Carlos Monsiváis, Alberto Moravia, Italo Calvino y Susan Sontag.
Si hay algo que no puede decirse de Vargas Llosa es que haya apoyado las autocracias de América Latina, del signo que fueren. En ese sentido, se trata de un liberal convencido y consecuente. Se opuso a Fijimori, a quien enfrentó electoralmente sin éxito en 1990, combatió con su pluma a las dictaduras de Chile y Argentina; es crítico, tanto del gobierno chino como de las acciones de la FARC y de la ETA. Para decirlo de un modo más simple: es un partidario fiel de los regímenes democráticos aún cuando ellos entronicen, como es el caso de la Argentina, a un gobierno que no le gusta. También está claro que a Vargas Llosa no le gusta el peronismo. Ni el de antes, ni el de ahora. Pero, que se sepa, no se trata de un hecho invalidante para ninguna actividad literaria ni de otro tipo.
En cierto modo, las ideas transparentes de Vargas Llosa, que pueden o no compartirse, son un espejo en el que la progresía y la izquierda argentinas ven su propio rostro envejecido. Tanta persistencia de Vargas Llosa a favor de los regímenes democráticos deja a la izquierda local en flagrante infracción. Y esta es quizá la conclusión más importante del incidente de intolerancia que se planteó en la Feria del Libro.
Efectivamente, en Argentina y en el resto de la América Latina, tradicionalmente las dictaduras cívico-militares expresaban a “la derecha” (denominación imprecisa que usamos por comodidad), que no podía llegar al poder de un modo distinto de ese. La democracia, el voto libre, era vedado al pueblo a través de proscripciones o bien de la simple continuidad de gobiernos de facto. En la Argentina, durante los 18 años posteriores a 1955, al peronismo le estuvo negada la posibilidad de comicios limpios y libres, algo que el pueblo reclamó incansablemente hasta que finalmente, en septiembre de 1973 pudo finalmente presentar los candidatos que deseaba.
Así, el reclamo de elecciones libres y sin proscripciones ha sido una gran bandera de lucha democrática en la Argentina y en otros países de América Latina. La llamada “derecha” (en rigor, un conglomerado de fuerzas retardatario) no podía permitirse la democracia pues el voto libre le cerraba el acceso al poder.
Pero esto ha cambiado en las últimas décadas, como ha cambiado el tejido económico y social de nuestros países. Con el paso de los años ha quedado demostrada la impotencia de las políticas otrora llamadas despectivamente “populistas”, que en su momento planteaban la modernización del país. El agotamiento de estas políticas derivó en hiperinflación y estancamiento productivo. En el caso de la Argentina fueron necesarios grandes cambios en la orientación económica para recuperar el país del vacío a que había sido llevado por el fracaso de políticas ineficaces. Por eso, las privatizaciones, el equilibrio fiscal, la inversión externa directa fue apoyada durante una década completa por el pueblo argentino a través de su voto.
Políticas similares, que tienen en cuenta el mercado y que no consideran omnipotente al estado, han permitido la industrialización creciente de China, India, Rusia, el este de Europa y han sido adoptadas también por países de América Latina tales como Perú, Chile, Uruguay, Brasil, México y otros.
Estas políticas son consideradas “neoliberales” y “contrarias al interés nacional y popular” por nuestros progresistas. Sin embargo, los gobernantes que han implementado estas políticas, han sido sostenidos por el voto popular. Para decirlo de un modo grueso: ahora, “la derecha” puede acceder al poder con el apoyo del pueblo, con el voto popular.
Pero los que están teniendo dificultades son las políticas “populistas”. Y es ese el motivo de la intolerancia creciente para con quienes, como Vargas Llosa, expresan puntos de vista, en lo político y en lo económico, distintos de los que defiende el progresismo. El simple ejercicio de la democracia, que los progresistas catalogan como “formal”, será cada vez más un problema para la izquierda argentina.
Por eso Horacio González, gran buceador de oscuras profundidades en búsqueda de vocablos arcaicos o infrecuentes, no encuentra nada mejor que calificar de “inadecuadas” las ideas que sostiene Vargas Llosa. Habrá que buscar mucho en la Sociología y en la Ciencia Política para encontrar un calificativo tan impreciso y de raigambre tan autoritaria.
El fastidio de los progresistas argentinos es razonable: Vargas Llosa no les deja un flanco obvio del cual puedan asirse fácilmente. El peruano es partidario de la democracia representativa y abomina de las dictaduras de todo pelo y color. Y, en economía, es ferviente partidario de la libertad económica, punto de vista que puede no compartirse pero que no lo transforma en el ogro que nuestros intelectuales K pretenden.
Cada vez más la izquierda local tiene que comerse sapos del tamaño de Cuba, cuyo fracaso y conculcamiento de elementales libertades individuales, no arranca ni una queja de nuestros valerosos intelectuales. O bien Khadafi, que con todo el pueblo sublevado solamente ha merecido alguna mención de apoyo o de inquietud pues no vaya a ser cosa que de esto se aproveche alguna gran potencia.
Sin brújula y con un mundo que evoluciona hacia la dirección contraria de sus pronósticos e ideas, los progresistas argentinos necesitan que, de cuando en cuando se les aparezca un Vargas Llosa a quien agredir y con quien demostrar su fidelidad al modelo y su convicción de que, después de todo, las ilusiones de los setenta aún siguen vigentes.
Leer más...
Veamos: El más importante vocero de la inteligentzia oficialista, Horacio González, que no quedó del todo satisfecho con la orden de Cristina Kirchner de no obstaculizar la presentación del escritor peruano, dijo que rechaza a Vargas Llosa “como especial promotor de interpretaciones inadecuadas sobre la política y la sociedad argentina”.
¡”Interpretaciones inadecuadas”! El adjetivo elegido por González (que selecciona minuciosamente las palabras que utiliza) encierra un concepto interesante acerca del canon con el cual él califica y clasifica las ideas: las hay adecuadas e inadecuadas ¿Qué es una interpretación “inadecuada!? O, en todo caso, ¿cuál es la “adecuada”? ¿Adecuada para qué o para quien? Se trata de una palabra un tanto liviana y frívola para estar en boca de quien se visualiza como la primera voz de la intelectualidad kirchnerista.
Pero al menos González es sincero: no le gusta Vargas Llosa porque es crítico de la gestión de los Kirchner. Y por eso trató de que no inaugurara la Feria del Libro. Quedó en claro que se pasó de vueltas ya que la propia presidenta tuvo que reconvenirlo y decirle que se deje de embromar, que si no habla Vargas Llosa saldrá en todos los diarios del mundo y que eso es inconveniente en un año electoral. El director de la Biblioteca Nacional quedó desairado. Casi como un chupamedias.
El peruano recibió críticas de distinto tono y calidad. José Pablo Feinmann, filósofo kirchnerista, mostró su disgusto porque Vargas Llosa “no entiende a Sastre”, un tal Juan Becerra (que ignoramos qué es) afirmó que el Premio Nobel “no pertenece al mundo de las ideas sino al del comercio”, Noé Jitrik, que se presenta como escritor y crítico, afirma que V. L. defiende a derecha “menos presentable que actúa en América Latina”, para Juan Martini, tiene ideas fascistas. Y así por el estilo.
Las opiniones colectadas por el escritor denotan, en algunos casos, envidia y resentimiento y, en otros, desconocimiento palpable de lo que él piensa y escribe. Vargas Llosa, que en su juventud apoyó los gobiernos de Velasco Alvarado y Fidel Castro, con el tiempo y al verificar que tras sus promesas iniciales estos gobiernos rápidamente degeneraron en regímenes autoritarios, coartadores de las libertades individuales, se alejó de ellos y pasó a ser uno de sus más inteligentes y filosos críticos.
En el caso de Fidel Castro, tras varias notas laudatorias, Vargas Llosa redactó en 1971 una dura carta abierta a Castro en ocasión del episodio del escritor cubano Heberto Padilla, a quien Castro detuvo y condenó por sus críticas al gobierno cubano y, al mejor estilo stalinista, obligó a realizar un arrepentimiento público.
Esa carta de ruptura con Castro fue firmada, entre otros, por Jean Paul Sastre, Simona de Beauvoir, Carlos Fuentes, Marguerite Duras, Juan Rulfo, Jorge Semprún, Pier Paolo Pasolini, Juan Marsé, Carlos Monsiváis, Alberto Moravia, Italo Calvino y Susan Sontag.
Si hay algo que no puede decirse de Vargas Llosa es que haya apoyado las autocracias de América Latina, del signo que fueren. En ese sentido, se trata de un liberal convencido y consecuente. Se opuso a Fijimori, a quien enfrentó electoralmente sin éxito en 1990, combatió con su pluma a las dictaduras de Chile y Argentina; es crítico, tanto del gobierno chino como de las acciones de la FARC y de la ETA. Para decirlo de un modo más simple: es un partidario fiel de los regímenes democráticos aún cuando ellos entronicen, como es el caso de la Argentina, a un gobierno que no le gusta. También está claro que a Vargas Llosa no le gusta el peronismo. Ni el de antes, ni el de ahora. Pero, que se sepa, no se trata de un hecho invalidante para ninguna actividad literaria ni de otro tipo.
En cierto modo, las ideas transparentes de Vargas Llosa, que pueden o no compartirse, son un espejo en el que la progresía y la izquierda argentinas ven su propio rostro envejecido. Tanta persistencia de Vargas Llosa a favor de los regímenes democráticos deja a la izquierda local en flagrante infracción. Y esta es quizá la conclusión más importante del incidente de intolerancia que se planteó en la Feria del Libro.
Efectivamente, en Argentina y en el resto de la América Latina, tradicionalmente las dictaduras cívico-militares expresaban a “la derecha” (denominación imprecisa que usamos por comodidad), que no podía llegar al poder de un modo distinto de ese. La democracia, el voto libre, era vedado al pueblo a través de proscripciones o bien de la simple continuidad de gobiernos de facto. En la Argentina, durante los 18 años posteriores a 1955, al peronismo le estuvo negada la posibilidad de comicios limpios y libres, algo que el pueblo reclamó incansablemente hasta que finalmente, en septiembre de 1973 pudo finalmente presentar los candidatos que deseaba.
Así, el reclamo de elecciones libres y sin proscripciones ha sido una gran bandera de lucha democrática en la Argentina y en otros países de América Latina. La llamada “derecha” (en rigor, un conglomerado de fuerzas retardatario) no podía permitirse la democracia pues el voto libre le cerraba el acceso al poder.
Pero esto ha cambiado en las últimas décadas, como ha cambiado el tejido económico y social de nuestros países. Con el paso de los años ha quedado demostrada la impotencia de las políticas otrora llamadas despectivamente “populistas”, que en su momento planteaban la modernización del país. El agotamiento de estas políticas derivó en hiperinflación y estancamiento productivo. En el caso de la Argentina fueron necesarios grandes cambios en la orientación económica para recuperar el país del vacío a que había sido llevado por el fracaso de políticas ineficaces. Por eso, las privatizaciones, el equilibrio fiscal, la inversión externa directa fue apoyada durante una década completa por el pueblo argentino a través de su voto.
Políticas similares, que tienen en cuenta el mercado y que no consideran omnipotente al estado, han permitido la industrialización creciente de China, India, Rusia, el este de Europa y han sido adoptadas también por países de América Latina tales como Perú, Chile, Uruguay, Brasil, México y otros.
Estas políticas son consideradas “neoliberales” y “contrarias al interés nacional y popular” por nuestros progresistas. Sin embargo, los gobernantes que han implementado estas políticas, han sido sostenidos por el voto popular. Para decirlo de un modo grueso: ahora, “la derecha” puede acceder al poder con el apoyo del pueblo, con el voto popular.
Pero los que están teniendo dificultades son las políticas “populistas”. Y es ese el motivo de la intolerancia creciente para con quienes, como Vargas Llosa, expresan puntos de vista, en lo político y en lo económico, distintos de los que defiende el progresismo. El simple ejercicio de la democracia, que los progresistas catalogan como “formal”, será cada vez más un problema para la izquierda argentina.
Por eso Horacio González, gran buceador de oscuras profundidades en búsqueda de vocablos arcaicos o infrecuentes, no encuentra nada mejor que calificar de “inadecuadas” las ideas que sostiene Vargas Llosa. Habrá que buscar mucho en la Sociología y en la Ciencia Política para encontrar un calificativo tan impreciso y de raigambre tan autoritaria.
El fastidio de los progresistas argentinos es razonable: Vargas Llosa no les deja un flanco obvio del cual puedan asirse fácilmente. El peruano es partidario de la democracia representativa y abomina de las dictaduras de todo pelo y color. Y, en economía, es ferviente partidario de la libertad económica, punto de vista que puede no compartirse pero que no lo transforma en el ogro que nuestros intelectuales K pretenden.
Cada vez más la izquierda local tiene que comerse sapos del tamaño de Cuba, cuyo fracaso y conculcamiento de elementales libertades individuales, no arranca ni una queja de nuestros valerosos intelectuales. O bien Khadafi, que con todo el pueblo sublevado solamente ha merecido alguna mención de apoyo o de inquietud pues no vaya a ser cosa que de esto se aproveche alguna gran potencia.
Sin brújula y con un mundo que evoluciona hacia la dirección contraria de sus pronósticos e ideas, los progresistas argentinos necesitan que, de cuando en cuando se les aparezca un Vargas Llosa a quien agredir y con quien demostrar su fidelidad al modelo y su convicción de que, después de todo, las ilusiones de los setenta aún siguen vigentes.
El vértigo de la libertad sin para qué... Por Abel Posse
El universo musulmán no supo o no quiso crear su modernidad, su “iluminismo”, como el de los occidentales europeos. Tampoco una democracia organizada, laica, jeffersoniana. La religión propendía a la mística, a la dimensión espiritual y a la organización social regida por el Corán. El islamismo y otras religiones orientales no creen mucho ni en el progreso ni en el cambio de los fundamentos permanentes de la condición humana. La quietud y la majestad del desierto se reflejan o producen el estilo islámico.
La vida moderna fue algo occidental, a veces una borrachera activista, intelectualmente una arrogancia y religiosamente una hipocresía que pierde validez en las almas, aunque persiste en ritos desgarrados y catecismos. Hoy, el islam tiene la fuerza de convicción que los cristianos tuvieron para luchar por el Santo Sepulcro, vencer y conquistar con trescientos cincuenta hombres a los imperios precolombinos y, durante un par de siglos, unir la Biblia con el muestrario comercial y la tecnología, dominando al resto del mundo.
Después de las locomotoras, los autos, televisores y aviones, Occidente difunde Internet, la computadora, un océano de infinita información y comunicación. Y el islam, que desde Lepanto hasta ahora había resistido a todo, cae finalmente herido por un dios banal, Google. Yo que admiré la paz de los narguiles, el té de menta, la cadencia de los camellos que convergen hacia la mezquita donde giran los derviches, los iniciados sufís como trompos alocados, sentí que el convento de arena que va desde el Sahara atlántico hasta los confines de Indonesia y de Turkestán, se había sacudido ante un insolente ritmo de rock juvenil.Primero en Túnez, enseguida en Egipto, Libia, Jordania, Yemen. Muchos jóvenes no quieren más el claustro de arena ni, sobre todo, la inmovilidad de los tiranos. Mubarak gobernó tres décadas. Fue el gran artesano de la paz después de las guerras nasseristas, controló las ambiciones soviéticas y para Israel y Estados Unidos era la pieza clave, el país más poderoso militarmente entre los árabes. Occidente, de mala gana, tuvo que aceptar su caída. La impaciencia Google pudo más que la razón estratégica internacional y la misma seguridad de paz, y económicamente, las claves del poder petrolero (incluido el Canal de Suez).
Lo más importante de Mubarak fue haber podido controlar la fuerza religiosa dominante, la Hermandad Musulmana. Pero ahora venció la calle, digamos cinco millones de jóvenes que quieren otra cosa pero no saben qué, en un país de casi otros setenta millones en pobreza material, pero con paz religiosa. Mubarak fue el chivo expiatorio de esta descarga. Quieren ser modernos, pero no tienen ideología ni existe democracia al estilo occidental. El segundo ejército más poderoso de Medio Oriente (también pagado por Estados Unidos, como el israelí, para mantener un exitoso equilibrio de fuerzas) es quien asegura el orden, pero sin libreto de salida para los jóvenes protestatarios de la plaza Al Tahrir.Internacionalmente, crece la inquietud. Las aguas revueltas en la habitual paz de los desiertos pueden presagiar un nuevo califato: la creación de una forma socio-político-religiosa nueva en un mundo que hasta hoy prefiere la paz de los narguiles y el té de menta.Occidente no puede dormir en paz. Un mundo árabe unificado por su religión viva y espiritualmente tan poderosa podría unirse en la tradicional demonización de Israel y en la creación de un lenguaje político que concilie al poderío dominante chiita con las otras formas del islamismo (¿Al Qaeda?).
Napoleón predijo que cuando despertase el dragón chino, el mundo temblaría. ¿Se despertará otro dragón? Hoy, las religiones son más fuertes que las envilecidas políticas surgidas de metafísicas indigentes o ya muertas. O el dragón elegirá la pureza de su desierto que como dijo Lawrence “es siempre limpio como la eternidad, como el mar, como los cielos. Los jóvenes de Al Tahrir pretenden la modernidad en un universo que prefirió el feudalismo y su Edad Media a la dinámica del hombre del ser y del hacer. El musulmán, el árabe, es hombre del estar.Lo que no pudo Napoleón o Rommel lo intenta Goggle. Estamos probablemente ante una nueva etapa muy problemática para el sistema dominante. Leer más...
La vida moderna fue algo occidental, a veces una borrachera activista, intelectualmente una arrogancia y religiosamente una hipocresía que pierde validez en las almas, aunque persiste en ritos desgarrados y catecismos. Hoy, el islam tiene la fuerza de convicción que los cristianos tuvieron para luchar por el Santo Sepulcro, vencer y conquistar con trescientos cincuenta hombres a los imperios precolombinos y, durante un par de siglos, unir la Biblia con el muestrario comercial y la tecnología, dominando al resto del mundo.
Después de las locomotoras, los autos, televisores y aviones, Occidente difunde Internet, la computadora, un océano de infinita información y comunicación. Y el islam, que desde Lepanto hasta ahora había resistido a todo, cae finalmente herido por un dios banal, Google. Yo que admiré la paz de los narguiles, el té de menta, la cadencia de los camellos que convergen hacia la mezquita donde giran los derviches, los iniciados sufís como trompos alocados, sentí que el convento de arena que va desde el Sahara atlántico hasta los confines de Indonesia y de Turkestán, se había sacudido ante un insolente ritmo de rock juvenil.Primero en Túnez, enseguida en Egipto, Libia, Jordania, Yemen. Muchos jóvenes no quieren más el claustro de arena ni, sobre todo, la inmovilidad de los tiranos. Mubarak gobernó tres décadas. Fue el gran artesano de la paz después de las guerras nasseristas, controló las ambiciones soviéticas y para Israel y Estados Unidos era la pieza clave, el país más poderoso militarmente entre los árabes. Occidente, de mala gana, tuvo que aceptar su caída. La impaciencia Google pudo más que la razón estratégica internacional y la misma seguridad de paz, y económicamente, las claves del poder petrolero (incluido el Canal de Suez).
Lo más importante de Mubarak fue haber podido controlar la fuerza religiosa dominante, la Hermandad Musulmana. Pero ahora venció la calle, digamos cinco millones de jóvenes que quieren otra cosa pero no saben qué, en un país de casi otros setenta millones en pobreza material, pero con paz religiosa. Mubarak fue el chivo expiatorio de esta descarga. Quieren ser modernos, pero no tienen ideología ni existe democracia al estilo occidental. El segundo ejército más poderoso de Medio Oriente (también pagado por Estados Unidos, como el israelí, para mantener un exitoso equilibrio de fuerzas) es quien asegura el orden, pero sin libreto de salida para los jóvenes protestatarios de la plaza Al Tahrir.Internacionalmente, crece la inquietud. Las aguas revueltas en la habitual paz de los desiertos pueden presagiar un nuevo califato: la creación de una forma socio-político-religiosa nueva en un mundo que hasta hoy prefiere la paz de los narguiles y el té de menta.Occidente no puede dormir en paz. Un mundo árabe unificado por su religión viva y espiritualmente tan poderosa podría unirse en la tradicional demonización de Israel y en la creación de un lenguaje político que concilie al poderío dominante chiita con las otras formas del islamismo (¿Al Qaeda?).
Napoleón predijo que cuando despertase el dragón chino, el mundo temblaría. ¿Se despertará otro dragón? Hoy, las religiones son más fuertes que las envilecidas políticas surgidas de metafísicas indigentes o ya muertas. O el dragón elegirá la pureza de su desierto que como dijo Lawrence “es siempre limpio como la eternidad, como el mar, como los cielos. Los jóvenes de Al Tahrir pretenden la modernidad en un universo que prefirió el feudalismo y su Edad Media a la dinámica del hombre del ser y del hacer. El musulmán, el árabe, es hombre del estar.Lo que no pudo Napoleón o Rommel lo intenta Goggle. Estamos probablemente ante una nueva etapa muy problemática para el sistema dominante. Leer más...
martes, 22 de febrero de 2011
El gobierno de Cristina y el retrato de Dorian Gray. Por Daniel V. González

Para el grueso del kirchnerismo la elección de octubre próximo está resuelta: ganará Cristina muy probablemente en la primera vuelta. Es eso lo que acusan las encuestas de los garúes que día por día escrutan el clima reinante en la sociedad y el humor de los votantes para con Cristina. Todas las mediciones oficialistas le otorgan a la presidenta una ventaja estimable sobre cualquier otro rival. El kirchnerismo piensa que nada puede modificarse hasta octubre y que, en consecuencia, el triunfo está prácticamente asegurado.
Cierto es que los encuestadores oficialistas registran ya varios errores en mediciones anteriores. La primera fue la elección en la que Piña dejó fuera de combate a Rovira, que aspiraba a modificar la constitución de Misiones. La otra, más notable, fue en la elección de diputados de 2009, cuando todos anticiparon el triunfo de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires y sin embargo resultó derrotado aunque, claro está, “por muy poquito”.
Pero, reconozcámoslo, Cristina ha remontado en las encuestas desde la muerte de Néstor Kirchner. Probablemente una porción de argentinos se compadece de la presunta debilidad de una mujer que afronta la tragedia de una viudez prematura desde la presidencia de la Nación o bien una parte del pueblo piensa que con NK han sido sepultados también la mayor parte de los vicios del gobierno.
Además de eso, la economía no ha sufrido –en la percepción popular- ningún descalabro más allá de la inflación y el gobierno está convenciendo a los gremios y a amplias franjas del pueblo de que la inflación no es más que una cuestión de ajuste numérico, que esta “dispersión de precios” no genera ningún problema en razón de que la CGT se encargan de obtener aumentos de salarios que equiparan su nivel de ingresos con los precios y aún más allá, si tenemos en cuenta que los sueldos aumentan el 25/30% y la inflación oficial es apenas del 8% al año.
Tanta es la certeza en la victoria, alentada por las encuestas favorables, que Cristina se ha permitido, en los hechos, prescindir de la totalidad del Partido Justicialista, con la sola e incómoda excepción de Hugo Moyano. Se ha rodeado con un selecto grupo del camporismo de los setenta, aquellos que odiaban a Perón y a quienes éste los echó de la Plaza de Mayo, y piensa que su vínculo directo con las masas es lo que le asegurará la victoria en octubre.
Cristina siente que tiene los votos y que eso le permitirá mantener a raya al PJ de Buenos Aires, cuyos intendentes y jefes zonales echan espuma por la boca ante la imposición del progresista Martín Sabbatella como aportante desde una lista “colectora” que claramente debilita a Daniel Scioli y a cada uno de los candidatos peronistas de Buenos Aires.
Cristina Kirchner se siente con tanta fuerza electoral que piensa que todos los días puede desafiar a Scioli y subordinarlo a una estrategia que para el gobernador de Buenos Aires significa, cualquiera sea el resultado, el fin de su carrera política. En efecto, Scioli puede salir perdidoso a manos de De Narváez si Sabbatella, apoyado por la presidenta y su grupo, hace una elección medianamente exitosa. Asimismo, en caso de triunfar, la próxima gobernación de Scioli no será nada fácil pues el gobernador es centro del odio del núcleo más duro y más cercano a la presidenta, que lo acusa de hombre de la derecha, conservador y otras cosas. El mensaje del kirchnerismo a Scioli es infantil: “apoyá a Cristina ahora que, dentro de cuatro años, todos nosotros te apoyaremos a vos y nadie sino vos heredará a Cristina”.
¿Qué hará finalmente Scioli? Todos los analistas políticos, e incluso el propio Scioli, aseguran que no puede ocurrir otra cosa que el callado alineamiento del gobernador a la estrategia de Cristina pues esa y ninguna otra cosa puede estar en la cabeza de un hombre que siempre ha sido dócil y leal al gobierno que integra. Sin embargo, la realidad es muy móvil y esto, que hoy parece una certeza irrefutable, dentro de pocos meses puede ser distinto, sobre todo si en el conurbano bonaerense, algunos dirigentes territoriales comiencen a dar pasos que los alejen de Cristina.
¿Podrá el gobierno mantener su apariencia saludable y equilibrada? Al igual que el joven y bello Dorian Gray, el gobierno nacional ha logrado mantener –hasta cierto punto- una imagen de lozanía que no se corresponde con la realidad. Al igual que el personaje de la novela de Oscar Wilde, ha logrado desviar y disimular sus pecados y sus propios deterioros gracias a un cuadro (en este caso, el del presupuesto y los equilibrios financieros) para, de ese modo, preservar una imagen de frescura y fortaleza que pende de un delgado hilo que al cortarse significará, como en la obra, la fulminante aparición de todo aquello que, durante años, fue disimulado y absorbido de un modo precario y azaroso.
Que la escena final ocurra antes o después de octubre depende de muchas circunstancias. Pero lo fatal es que, más tarde o más temprano, ocurrirá de un modo inexorable.
Leer más...
Pero, reconozcámoslo, Cristina ha remontado en las encuestas desde la muerte de Néstor Kirchner. Probablemente una porción de argentinos se compadece de la presunta debilidad de una mujer que afronta la tragedia de una viudez prematura desde la presidencia de la Nación o bien una parte del pueblo piensa que con NK han sido sepultados también la mayor parte de los vicios del gobierno.
Además de eso, la economía no ha sufrido –en la percepción popular- ningún descalabro más allá de la inflación y el gobierno está convenciendo a los gremios y a amplias franjas del pueblo de que la inflación no es más que una cuestión de ajuste numérico, que esta “dispersión de precios” no genera ningún problema en razón de que la CGT se encargan de obtener aumentos de salarios que equiparan su nivel de ingresos con los precios y aún más allá, si tenemos en cuenta que los sueldos aumentan el 25/30% y la inflación oficial es apenas del 8% al año.
Tanta es la certeza en la victoria, alentada por las encuestas favorables, que Cristina se ha permitido, en los hechos, prescindir de la totalidad del Partido Justicialista, con la sola e incómoda excepción de Hugo Moyano. Se ha rodeado con un selecto grupo del camporismo de los setenta, aquellos que odiaban a Perón y a quienes éste los echó de la Plaza de Mayo, y piensa que su vínculo directo con las masas es lo que le asegurará la victoria en octubre.
Cristina siente que tiene los votos y que eso le permitirá mantener a raya al PJ de Buenos Aires, cuyos intendentes y jefes zonales echan espuma por la boca ante la imposición del progresista Martín Sabbatella como aportante desde una lista “colectora” que claramente debilita a Daniel Scioli y a cada uno de los candidatos peronistas de Buenos Aires.
Cristina Kirchner se siente con tanta fuerza electoral que piensa que todos los días puede desafiar a Scioli y subordinarlo a una estrategia que para el gobernador de Buenos Aires significa, cualquiera sea el resultado, el fin de su carrera política. En efecto, Scioli puede salir perdidoso a manos de De Narváez si Sabbatella, apoyado por la presidenta y su grupo, hace una elección medianamente exitosa. Asimismo, en caso de triunfar, la próxima gobernación de Scioli no será nada fácil pues el gobernador es centro del odio del núcleo más duro y más cercano a la presidenta, que lo acusa de hombre de la derecha, conservador y otras cosas. El mensaje del kirchnerismo a Scioli es infantil: “apoyá a Cristina ahora que, dentro de cuatro años, todos nosotros te apoyaremos a vos y nadie sino vos heredará a Cristina”.
¿Qué hará finalmente Scioli? Todos los analistas políticos, e incluso el propio Scioli, aseguran que no puede ocurrir otra cosa que el callado alineamiento del gobernador a la estrategia de Cristina pues esa y ninguna otra cosa puede estar en la cabeza de un hombre que siempre ha sido dócil y leal al gobierno que integra. Sin embargo, la realidad es muy móvil y esto, que hoy parece una certeza irrefutable, dentro de pocos meses puede ser distinto, sobre todo si en el conurbano bonaerense, algunos dirigentes territoriales comiencen a dar pasos que los alejen de Cristina.
¿Podrá el gobierno mantener su apariencia saludable y equilibrada? Al igual que el joven y bello Dorian Gray, el gobierno nacional ha logrado mantener –hasta cierto punto- una imagen de lozanía que no se corresponde con la realidad. Al igual que el personaje de la novela de Oscar Wilde, ha logrado desviar y disimular sus pecados y sus propios deterioros gracias a un cuadro (en este caso, el del presupuesto y los equilibrios financieros) para, de ese modo, preservar una imagen de frescura y fortaleza que pende de un delgado hilo que al cortarse significará, como en la obra, la fulminante aparición de todo aquello que, durante años, fue disimulado y absorbido de un modo precario y azaroso.
Que la escena final ocurra antes o después de octubre depende de muchas circunstancias. Pero lo fatal es que, más tarde o más temprano, ocurrirá de un modo inexorable.
miércoles, 16 de febrero de 2011
La revolución vía Twitter. Por Mario Diament

Es un hecho comprobado que las revoluciones populares en Túnez y Egipto fueron ayudadas en gran medida por el extensivo uso de redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube.
Mientras los gobiernos trataban de controlar la información en los medios convencionales, particularmente la radio y la televisión, los revolucionarios se valieron de las redes sociales para difundir sus mensajes y convocar a la movilización.
Mientras los gobiernos trataban de controlar la información en los medios convencionales, particularmente la radio y la televisión, los revolucionarios se valieron de las redes sociales para difundir sus mensajes y convocar a la movilización.
Esta circunstancia llevó a muchos analistas a concluir que las redes sociales se habían convertido en la chispa fundamental que encendía la mecha de la revolución, la herramienta capaz de deponer a los regímenes autoritarios.
El nuevo arsenal de redes sociales ayudó a acelerar la revolución en Túnez, forzando al hombre que gobernó durante 23 años, Zine el-Abidine Ben Ali, a un exilio ignominioso y encendiendo una conflagración que se diseminó por el mundo árabe a una velocidad vertiginosa”, escribió Scott Shane en The New York Times.
No obstante, algunas voces se apresuran a advertir contra el excesivo entusiasmo respecto de la capacidad revolucionaria y la independencia de las nuevas tecnologías.
Una de estas voces es la de Evgeny Morozov, un investigador y profesor visitante de la Universidad de Stanford, de 27 años, nacido en Belarus, cuyo libro más reciente, The Net Delusion (La falsa ilusión de la Red) se ha convertido en un best-seller y en la referencia obligada para evaluar el verdadero impacto de las redes sociales.
Morozov cita como primera advertencia el episodio ocurrido el 15 de junio del 2009, cuando las multitudes en Teherán se lanzaron a la calle para protestar lo que consideraban una elección fraudulenta. Ante la efervescencia de los manifestantes, Jared Cohen, un funcionario menor del Departamento de Estado norteamericano envió un correo electrónico a Twitter indicando que en vista del papel crucial que esta red estaba cumpliendo en Irán, les imploraba que pospusieran el mantenimiento rutinario programado para el día siguiente, a fin de no interrumpir el flujo de comunicación entre los manifestantes. Twitter aceptó, demorando el procedimiento 24 horas.
Para Morozov, este intercambio, de apariencia inocente, entre una dependencia del gobierno y una red social es indicativo de la manera en que estas redes pueden convertirse en instrumentos de la política exterior norteamericana. El autor llama al excesivo entusiasmo por la capacidad democratizadora de las nuevas tecnología ‘ciberutopías’, indicando que de la misma manera en que las redes sociales presentan una oportunidad para los movimientos democráticos, pueden ser utilizadas y manipuladas con igual eficacia por los gobiernos autoritarios.
Trae el caso del gobierno chino, cuya primera respuesta a los disturbios en la provincia de Xinjiang, en el 2009, fue bloquear el internet durante diez meses. Pero, a medida que los aparatos represivos se fueron familiarizando con las posibilidades de las nuevas tecnologías, comenzaron a explotarlas en su favor como, por ejemplo, la capacidad de identificar a los activistas o de bloquear el acceso a internet de manera discriminada.
Más aún, los chinos han creado una vasta red de comentaristas progubernamentales, que se conoce con el nombre de Partido de los 50 Centavos, en alusión al pago que los participantes reciben por cada mención favorable al gobierno que realizan en alguna de las redes.
Entre los numerosos ejemplos que Morozov cita, figura el caso de Konstantin Rykov, uno de los pioneros de la pornografía por internet en Rusia, quien fue contratado por el Kremlin para manejar la propaganda pro Putin desde las redees sociales.
O el de Hugo Chávez, quien después de advertir que la oposición utilizaba Twitter para transmitir mensajes contra su régimen, abrió su propia cuenta en Twitter que hoy dispone de más de medio millón de seguidores, a quienes Chávez bombardea con su propaganda política, de la misma manera que lo hace por la cadena de radio y televisión.
Irán e Israel han creado sus propios ejércitos de cíbernautas para explotar las posibilidades de las redes sociales. Los iraníes despachan millones de mensajes promoviendo las bondades del régimen y alertando, entre otras cosas, contra la ‘propaganda desestabilizante’ de grupos prosionistas y pronorteamericanos. Los israelíes, por su parte, cuentan con una llamada Fuerza de Defensa Judía del Internet (JDIF), entre cuyos objetivos figura luchar contra el antisemitismo y el terrorismo en la red y defender las políticas del Estado de Israel.
Una de las acciones más audaces de este grupo, fue eliminar 110.000 nombres de un grupo allegado a Hezbollah. Es en este vasto territorio inexplorado donde las futuras guerras ideológicas habrán de librarse. Las redes sociales, los mensajes de texto, los blogs y los foros son, efectivamente, bocas de difusión de ideas, proclamas y convocatorias a disposición de cualquiera y con un alcance global nunca antes imaginado en la historia. Nadie controla su contenido. No hay tamices ni filtros. Con la misma convicción y las mismas herramientas, pueden promover la revolución tanto como la contrarrevolución, servir de enlace entre movimientos pro-democracia o poblar las bases de datos de los servicios de inteligencia.
El nuevo arsenal de redes sociales ayudó a acelerar la revolución en Túnez, forzando al hombre que gobernó durante 23 años, Zine el-Abidine Ben Ali, a un exilio ignominioso y encendiendo una conflagración que se diseminó por el mundo árabe a una velocidad vertiginosa”, escribió Scott Shane en The New York Times.
No obstante, algunas voces se apresuran a advertir contra el excesivo entusiasmo respecto de la capacidad revolucionaria y la independencia de las nuevas tecnologías.
Una de estas voces es la de Evgeny Morozov, un investigador y profesor visitante de la Universidad de Stanford, de 27 años, nacido en Belarus, cuyo libro más reciente, The Net Delusion (La falsa ilusión de la Red) se ha convertido en un best-seller y en la referencia obligada para evaluar el verdadero impacto de las redes sociales.
Morozov cita como primera advertencia el episodio ocurrido el 15 de junio del 2009, cuando las multitudes en Teherán se lanzaron a la calle para protestar lo que consideraban una elección fraudulenta. Ante la efervescencia de los manifestantes, Jared Cohen, un funcionario menor del Departamento de Estado norteamericano envió un correo electrónico a Twitter indicando que en vista del papel crucial que esta red estaba cumpliendo en Irán, les imploraba que pospusieran el mantenimiento rutinario programado para el día siguiente, a fin de no interrumpir el flujo de comunicación entre los manifestantes. Twitter aceptó, demorando el procedimiento 24 horas.
Para Morozov, este intercambio, de apariencia inocente, entre una dependencia del gobierno y una red social es indicativo de la manera en que estas redes pueden convertirse en instrumentos de la política exterior norteamericana. El autor llama al excesivo entusiasmo por la capacidad democratizadora de las nuevas tecnología ‘ciberutopías’, indicando que de la misma manera en que las redes sociales presentan una oportunidad para los movimientos democráticos, pueden ser utilizadas y manipuladas con igual eficacia por los gobiernos autoritarios.
Trae el caso del gobierno chino, cuya primera respuesta a los disturbios en la provincia de Xinjiang, en el 2009, fue bloquear el internet durante diez meses. Pero, a medida que los aparatos represivos se fueron familiarizando con las posibilidades de las nuevas tecnologías, comenzaron a explotarlas en su favor como, por ejemplo, la capacidad de identificar a los activistas o de bloquear el acceso a internet de manera discriminada.
Más aún, los chinos han creado una vasta red de comentaristas progubernamentales, que se conoce con el nombre de Partido de los 50 Centavos, en alusión al pago que los participantes reciben por cada mención favorable al gobierno que realizan en alguna de las redes.
Entre los numerosos ejemplos que Morozov cita, figura el caso de Konstantin Rykov, uno de los pioneros de la pornografía por internet en Rusia, quien fue contratado por el Kremlin para manejar la propaganda pro Putin desde las redees sociales.
O el de Hugo Chávez, quien después de advertir que la oposición utilizaba Twitter para transmitir mensajes contra su régimen, abrió su propia cuenta en Twitter que hoy dispone de más de medio millón de seguidores, a quienes Chávez bombardea con su propaganda política, de la misma manera que lo hace por la cadena de radio y televisión.
Irán e Israel han creado sus propios ejércitos de cíbernautas para explotar las posibilidades de las redes sociales. Los iraníes despachan millones de mensajes promoviendo las bondades del régimen y alertando, entre otras cosas, contra la ‘propaganda desestabilizante’ de grupos prosionistas y pronorteamericanos. Los israelíes, por su parte, cuentan con una llamada Fuerza de Defensa Judía del Internet (JDIF), entre cuyos objetivos figura luchar contra el antisemitismo y el terrorismo en la red y defender las políticas del Estado de Israel.
Una de las acciones más audaces de este grupo, fue eliminar 110.000 nombres de un grupo allegado a Hezbollah. Es en este vasto territorio inexplorado donde las futuras guerras ideológicas habrán de librarse. Las redes sociales, los mensajes de texto, los blogs y los foros son, efectivamente, bocas de difusión de ideas, proclamas y convocatorias a disposición de cualquiera y con un alcance global nunca antes imaginado en la historia. Nadie controla su contenido. No hay tamices ni filtros. Con la misma convicción y las mismas herramientas, pueden promover la revolución tanto como la contrarrevolución, servir de enlace entre movimientos pro-democracia o poblar las bases de datos de los servicios de inteligencia.
Leer más...
martes, 15 de febrero de 2011
Antiimperialismo al estilo Brancaleone. Por Daniel V. González (@danielvicente)

La derivación que ha tomado el incidente del avión estadounidense parece propia de una comedia bélica del tipo de la Armada Brancaleone o MASH, más que un episodio de diplomacia rutinaria entre países civilizados.
Si quisiéramos rastrear el punto de partida del incidente tendríamos que remontarnos probablemente a varios años atrás. En noviembre de 2005 cuando en ocasión de la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Néstor Kirchner tuvo una brillante idea: fomentó la organización de un acto de repudio a su invitado, el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Para congraciarse con la tribuna “progre” y creyéndose muy pícaro, Néstor propició y financió un acto anti-Bush liderado por Hugo Chávez y en el que hablaron, entre otros, Luis D’Elía y Maradona.
Si quisiéramos rastrear el punto de partida del incidente tendríamos que remontarnos probablemente a varios años atrás. En noviembre de 2005 cuando en ocasión de la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Néstor Kirchner tuvo una brillante idea: fomentó la organización de un acto de repudio a su invitado, el presidente de los Estados Unidos, George Bush. Para congraciarse con la tribuna “progre” y creyéndose muy pícaro, Néstor propició y financió un acto anti-Bush liderado por Hugo Chávez y en el que hablaron, entre otros, Luis D’Elía y Maradona.
Bush decidió abandonar abruptamente la Argentina y realizó una visita fuera de programa al Brasil, donde viajó acompañado por Lula Da Silva, que también dejó la reunión. Lula hacía ya varios años había dejado de lado el discurso antiimperial de tinte universitario para imbuirse de un realismo político más propio de estadistas. El presidente del Brasil ejerció desde el poder una política madura hacia los Estados Unidos, no exenta de enfrentamientos diplomáticos y rispideces, cuando entendió que fueron inevitables para defender el interés nacional de Brasil.
Mientras lo de Kirchner fue una payasada altisonante, inconsistente y ofensiva conforme a las normas de cualquier protocolo que rige las relaciones entre países soberanos, la actitud de Lula de acompañar al presidente de los Estados Unidos a una visita por Brasil, fue una nota de realismo y de ejercicio claro de liderazgo sudamericano. Mientras Kirchner delegaba las relaciones internacionales en Hugo Chávez y en Luis D’Elía, Lula da Silva la ejercía en persona, con un mensaje claro de confiabilidad hacia los Estados Unidos y el mundo.
Luego llegó el acto de asunción de Obama al que Cristina, ya presidente, decidió no concurrir. Más aún, simuló una enfermedad que le valió postergar un viaje programado a Cuba para hacerlo coincidir con la ceremonia de asunción de Barack Obama. No sólo eso sino que además, ya en Cuba, Cristina se encargó de aclarar, por si alguien abrigaba dudas, que no era casual su presencia en la isla al momento de la ceremonia en los Estados Unidos, sino que era una decisión política premeditada para demostrar quienes son los amigos políticos de Argentina y quienes no.
Tanto anti imperialismo “fubista”, de todos modos, va acompañado por el pedido de reconocimiento a los Estados Unidos, reiteraciones de solicitud de entrevistas con el presidente, reclamos de visitas, pretensión de un trato diplomático respetuoso y jerarquizado, etc. Tanto fervor antiyanqui setentista para alimentar a la muchachada del progresismo, sin embargo, fue la contracara de una genuina indignación de amante despechada provocada por la decisión de Obama visitar Brasil y Chile, obviando a la Argentina.
Esa decisión no podía asombrar al gobierno argentino, que siempre se mostró, al menos en los discursos, en condiciones de prescindir de la amistad norteamericana. Sin embargo, fue tomada como una afrenta de lesa humanidad y a partir de ahí comenzó a actuar nuestro canciller, Héctor Timerman, persona que a todas luces no está dotada para el cargo que ostenta y al que, incluso, pareciera faltarle algunos caramelos en el paquete.
Digamos de paso que Timerman es un reciente abonado a esto del anti imperialismo: durante los años de plomo dirigió un diario que apoyaba a la dictadura militar, al igual que su padre lo hizo desde La Opinión.
Pero ese pasado no amilanó a nuestro canciller que diseñó un ingenioso plan para forzar una venganza por el atrevimiento de Obama de no visitarnos. Primero, denunció que el gobierno de Macri enviaba miembros de la Policía Metropolitana a recibir cursos “para torturar” dictados por instructores norteamericanos. No tuvo la precaución de informarse bien: también la Policía Federal y la Bonaerense enviaban gente al mismo curso. Luego, en los ratos libres que le deja su pelea por Twitter con Luciana Salazar, Timerman decidió realizar una minuciosa requisa de un avión norteamericano que traía diversos elementos, armas y pertrechos para realizar en la Argentina un curso previamente acordado con el gobierno nacional.
Si Cristina decide este ridículo enfrentamiento diplomático con los Estados Unidos es porque cree que esto le suma puntos para la campaña electoral por la reelección. Pareciera que, asesorada por el núcleo duro del progresismo (Verbitsky, Garré, Zanini, Página 12), Cristina se aferra a los presuntos beneficios de presentar un perfil combativo contra Estados Unidos, en sintonía con Hugo Chávez e incluso con Fidel Castro.
Una rápida mirada al gabinete de Cristina nos muestra un panorama desolador. No sólo las relaciones internacionales están en manos de alguien carente de la formación y del equilibrio emocional imprescindibles para este cargo sino que, además, hay personajes como Garré (que niega la inseguridad), Aníbal Fernández (que niega la inflación) o Florencio Randazzo para quien los mil kilos de droga fueron cargadas en Cabo Verde.
La situación, en consecuencia, no se presenta brillante para el gobierno. Este chisporroteo con los Estados Unidos procura también sacar de las primeras planas de los diarios la derrota sufrida por la detención del gremialista Venegas, a quien se vieron obligados a liberar a las pocas horas de detenido.
Pero siempre resulta gravoso borrar una torpeza con otra mayor.
Mientras lo de Kirchner fue una payasada altisonante, inconsistente y ofensiva conforme a las normas de cualquier protocolo que rige las relaciones entre países soberanos, la actitud de Lula de acompañar al presidente de los Estados Unidos a una visita por Brasil, fue una nota de realismo y de ejercicio claro de liderazgo sudamericano. Mientras Kirchner delegaba las relaciones internacionales en Hugo Chávez y en Luis D’Elía, Lula da Silva la ejercía en persona, con un mensaje claro de confiabilidad hacia los Estados Unidos y el mundo.
Luego llegó el acto de asunción de Obama al que Cristina, ya presidente, decidió no concurrir. Más aún, simuló una enfermedad que le valió postergar un viaje programado a Cuba para hacerlo coincidir con la ceremonia de asunción de Barack Obama. No sólo eso sino que además, ya en Cuba, Cristina se encargó de aclarar, por si alguien abrigaba dudas, que no era casual su presencia en la isla al momento de la ceremonia en los Estados Unidos, sino que era una decisión política premeditada para demostrar quienes son los amigos políticos de Argentina y quienes no.
Tanto anti imperialismo “fubista”, de todos modos, va acompañado por el pedido de reconocimiento a los Estados Unidos, reiteraciones de solicitud de entrevistas con el presidente, reclamos de visitas, pretensión de un trato diplomático respetuoso y jerarquizado, etc. Tanto fervor antiyanqui setentista para alimentar a la muchachada del progresismo, sin embargo, fue la contracara de una genuina indignación de amante despechada provocada por la decisión de Obama visitar Brasil y Chile, obviando a la Argentina.
Esa decisión no podía asombrar al gobierno argentino, que siempre se mostró, al menos en los discursos, en condiciones de prescindir de la amistad norteamericana. Sin embargo, fue tomada como una afrenta de lesa humanidad y a partir de ahí comenzó a actuar nuestro canciller, Héctor Timerman, persona que a todas luces no está dotada para el cargo que ostenta y al que, incluso, pareciera faltarle algunos caramelos en el paquete.
Digamos de paso que Timerman es un reciente abonado a esto del anti imperialismo: durante los años de plomo dirigió un diario que apoyaba a la dictadura militar, al igual que su padre lo hizo desde La Opinión.
Pero ese pasado no amilanó a nuestro canciller que diseñó un ingenioso plan para forzar una venganza por el atrevimiento de Obama de no visitarnos. Primero, denunció que el gobierno de Macri enviaba miembros de la Policía Metropolitana a recibir cursos “para torturar” dictados por instructores norteamericanos. No tuvo la precaución de informarse bien: también la Policía Federal y la Bonaerense enviaban gente al mismo curso. Luego, en los ratos libres que le deja su pelea por Twitter con Luciana Salazar, Timerman decidió realizar una minuciosa requisa de un avión norteamericano que traía diversos elementos, armas y pertrechos para realizar en la Argentina un curso previamente acordado con el gobierno nacional.
Si Cristina decide este ridículo enfrentamiento diplomático con los Estados Unidos es porque cree que esto le suma puntos para la campaña electoral por la reelección. Pareciera que, asesorada por el núcleo duro del progresismo (Verbitsky, Garré, Zanini, Página 12), Cristina se aferra a los presuntos beneficios de presentar un perfil combativo contra Estados Unidos, en sintonía con Hugo Chávez e incluso con Fidel Castro.
Una rápida mirada al gabinete de Cristina nos muestra un panorama desolador. No sólo las relaciones internacionales están en manos de alguien carente de la formación y del equilibrio emocional imprescindibles para este cargo sino que, además, hay personajes como Garré (que niega la inseguridad), Aníbal Fernández (que niega la inflación) o Florencio Randazzo para quien los mil kilos de droga fueron cargadas en Cabo Verde.
La situación, en consecuencia, no se presenta brillante para el gobierno. Este chisporroteo con los Estados Unidos procura también sacar de las primeras planas de los diarios la derrota sufrida por la detención del gremialista Venegas, a quien se vieron obligados a liberar a las pocas horas de detenido.
Pero siempre resulta gravoso borrar una torpeza con otra mayor.
Leer más...
domingo, 13 de febrero de 2011
La libertad y los árabes. Por Mario Vargas Llosa
El movimiento popular que ha sacudido a países como Túnez, Egipto, Yemen y cuyas réplicas han llegado hasta Argelia, Marruecos y Jordania es el más rotundo desmentido a quienes, como Thomas Carlyle, creen que "la historia del mundo es la biografía de los grandes hombres". Ningún caudillo, grupo o partido político puede atribuirse ese sísmico levantamiento social que ha decapitado ya la satrapía tunecina de Ben Ali y la egipcia de Hosni Mubarak, tiene al borde del desplome a la yemenita de Ali Abdalá Saleh y provoca escalofríos en los gobiernos de los países donde la onda convulsiva ha llegado más débilmente como en Siria, Jordania, Argelia, Marruecos y Arabia Saudí.
Es obvio que nadie podía prever lo que ha ocurrido en las sociedades autoritarias árabes y que el mundo entero y, en especial, los analistas, la prensa, las cancillerías y think tanks políticos occidentales se han visto tan sorprendidos por la explosión socio-política árabe como lo estuvieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y sus satélites. No es arbitrario acercar ambos acontecimientos: los dos tienen una trascendencia semejante para las respectivas regiones y lanzan precipitaciones y secuelas políticas para el resto del mundo. ¿Qué mejor prueba que la historia no está escrita y que ella puede tomar de pronto direcciones imprevistas que escapan a todas las teorías que pretenden sujetarla dentro de cauces lógicos?
Dicho esto, no es imposible discernir alguna racionalidad en ese contagioso movimiento de protesta que se inicia, como en una historia fantástica, con la inmolación por el fuego de un pobre y desesperado tunecino de provincia llamado Mohamed Bouazizi y con la rapidez del fuego se extiende por todo el Oriente Próximo. Los países donde ello ha ocurrido padecían dictaduras de decenas de años, corruptas hasta el tuétano, cuyos gobernantes, parientes cercanos y clientelas oligárquicas habían acumulado inmensas fortunas, bien seguras en el extranjero, mientras la pobreza y el desempleo, así como la falta de educación y salud, mantenían a enormes sectores de la población en niveles de mera subsistencia y a veces en la hambruna. La corrupción generalizada y un sistema de favoritismo y privilegio cerraban a la mayoría de la población todos los canales de ascenso económico y social.
Ahora bien, este estado de cosas, que ha sido el de innumerables países a lo largo de la historia, jamás hubiera provocado el alzamiento sin un hecho determinante de los tiempos modernos: la globalización. La revolución de la información ha ido agujereando por doquier los rígidos sistemas de censura que las satrapías árabes habían instalado a fin de tener a los pueblos que explotaban y saqueaban en la ignorancia y el oscurantismo tradicionales. Pero ahora es muy difícil, casi imposible, para un gobierno someter a la sociedad entera a las tinieblas mediáticas a fin de manipularla y engañarla como antaño. La telefonía móvil, el internet, los blogs, el Facebook, el Twitter, las cadenas internacionales de televisión y demás resortes de la tecnología audiovisual han llevado a todos los rincones del mundo la realidad de nuestro tiempo y forzado unas comparaciones que, por supuesto, han mostrado a las masas árabes el anacronismo y barbarie de los regímenes que padecían y la distancia que los separa de los países modernos. Y esos mismos instrumentos de la nueva tecnología han permitido que los manifestantes coordinaran acciones y pudieran introducir cierto orden en lo que en un primer momento pudo parecer una caótica explosión de descontento anárquico. No ha sido así. Uno de los rasgos más sorprendentes de la rebeldía árabe han sido los esfuerzos de los manifestantes por atajar el vandalismo y salir al frente, como en Egipto, de los matones enviados por el régimen a cometer tropelías para desprestigiar el alzamiento e intimidar a la prensa.
La lentitud (para no decir la cobardía) con que los países occidentales -sobre todo los de Europa- han reaccionado, vacilando primero ante lo que ocurría y luego con vacuas declaraciones de buenas intenciones a favor de una solución negociada del conflicto, en vez de apoyar a los rebeldes, tiene que haber causado terrible decepción a los millones de manifestantes que se lanzaron a las calles en los países árabes pidiendo "libertad" y "democracia" y descubrieron que los países libres los miraban con recelo y a veces pánico. Y comprobar, entre otras cosas, que los partidos políticos de Mubarak y Ben Ali ¡eran miembros activos de la Internacional Socialista! Vaya manera de promocionar la social democracia y los derechos humanos en el Oriente Próximo.
La equivocación garrafal de Occidente ha sido ver en el movimiento emancipador de los árabes un caballo de Troya gracias al cual el integrismo islámico podía apoderarse de toda la región y el modelo iraní -una satrapía de fanáticos religiosos- se extendería por todo el Oriente Próximo. La verdad es que el estallido popular no estuvo dirigido por los integristas y que, hasta ahora al menos, éstos no lideran el movimiento emancipador ni pretenden hacerlo. Ellos parecen mucho más conscientes que las cancillerías occidentales de que lo que moviliza a los jóvenes de ambos sexos tunecinos, egipcios, yemenitas y los demás no son la sharia y el deseo de que unos clérigos fanáticos vengan a reemplazar a los dictadorzuelos cleptómanos de los que quieren sacudirse. Habría que ser ciegos o muy prejuiciados para no advertir que el motor secreto de este movimiento es un instinto de libertad y de modernización.
Desde luego que no sabemos aún la deriva que tomará esta rebelión y, por supuesto, no se puede descartar que, en la confusión que todavía prevalece, el integrismo o el Ejército traten de sacar partido. Pero, lo que sí sabemos es que, en su origen y primer desarrollo, este movimiento ha sido civil, no religioso, y claramente inspirado en ideales democráticos de libertad política, libertad de prensa, elecciones libres, lucha contra la corrupción, justicia social, oportunidades para trabajar y mejorar. El Occidente liberal y democrático debería celebrar este hecho como una extraordinaria confirmación de la vigencia universal de los valores que representa la cultura de la libertad y volcar todo su apoyo hacia los pueblos árabes en este momento de su lucha contra los tiranos. No sólo sería un acto de justicia sino también una manera de asegurar la amistad y la colaboración con un futuro Oriente Próximo libre y democrático.
Porque ésta es ahora una posibilidad real. Hasta antes de esta rebelión popular a muchos nos parecía difícil. Lo ocurrido en Irán, y, en cierta forma, en Irak, justificaba cierto pesimismo respecto a la opción democrática en el mundo árabe. Pero lo ocurrido estas últimas semanas debería haber barrido esas reticencias y temores, inspirados en prejuicios culturales y racistas. La libertad no es un valor que sólo los países cultos y evolucionados aprecian en todo lo que significa. Masas desinformadas, discriminadas y explotadas pueden también, por caminos tortuosos a menudo, descubrir que la libertad no es un ente retórico desprovisto de sustancia, sino una llave maestra muy concreta para salir del horror, un instrumento para construir una sociedad donde hombres y mujeres puedan vivir sin miedo, dentro de la legalidad y con oportunidades de progreso. Ha ocurrido en el Asia, en América Latina, en los países que vivieron sometidos a la férula de la Unión Soviética. Y ahora -por fin- está empezando a ocurrir también en los países árabes con una fuerza y heroísmo extraordinarios. Nuestra obligación es mostrarles nuestra solidaridad activa, porque la transformación de Oriente Próximo en una tierra de libertad no sólo beneficiará a millones de árabes sino al mundo entero en general (incluido, por supuesto, Israel, aunque el Gobierno extremista de Netanyahu sea incapaz de entenderlo). Leer más...
Es obvio que nadie podía prever lo que ha ocurrido en las sociedades autoritarias árabes y que el mundo entero y, en especial, los analistas, la prensa, las cancillerías y think tanks políticos occidentales se han visto tan sorprendidos por la explosión socio-política árabe como lo estuvieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y sus satélites. No es arbitrario acercar ambos acontecimientos: los dos tienen una trascendencia semejante para las respectivas regiones y lanzan precipitaciones y secuelas políticas para el resto del mundo. ¿Qué mejor prueba que la historia no está escrita y que ella puede tomar de pronto direcciones imprevistas que escapan a todas las teorías que pretenden sujetarla dentro de cauces lógicos?
Dicho esto, no es imposible discernir alguna racionalidad en ese contagioso movimiento de protesta que se inicia, como en una historia fantástica, con la inmolación por el fuego de un pobre y desesperado tunecino de provincia llamado Mohamed Bouazizi y con la rapidez del fuego se extiende por todo el Oriente Próximo. Los países donde ello ha ocurrido padecían dictaduras de decenas de años, corruptas hasta el tuétano, cuyos gobernantes, parientes cercanos y clientelas oligárquicas habían acumulado inmensas fortunas, bien seguras en el extranjero, mientras la pobreza y el desempleo, así como la falta de educación y salud, mantenían a enormes sectores de la población en niveles de mera subsistencia y a veces en la hambruna. La corrupción generalizada y un sistema de favoritismo y privilegio cerraban a la mayoría de la población todos los canales de ascenso económico y social.
Ahora bien, este estado de cosas, que ha sido el de innumerables países a lo largo de la historia, jamás hubiera provocado el alzamiento sin un hecho determinante de los tiempos modernos: la globalización. La revolución de la información ha ido agujereando por doquier los rígidos sistemas de censura que las satrapías árabes habían instalado a fin de tener a los pueblos que explotaban y saqueaban en la ignorancia y el oscurantismo tradicionales. Pero ahora es muy difícil, casi imposible, para un gobierno someter a la sociedad entera a las tinieblas mediáticas a fin de manipularla y engañarla como antaño. La telefonía móvil, el internet, los blogs, el Facebook, el Twitter, las cadenas internacionales de televisión y demás resortes de la tecnología audiovisual han llevado a todos los rincones del mundo la realidad de nuestro tiempo y forzado unas comparaciones que, por supuesto, han mostrado a las masas árabes el anacronismo y barbarie de los regímenes que padecían y la distancia que los separa de los países modernos. Y esos mismos instrumentos de la nueva tecnología han permitido que los manifestantes coordinaran acciones y pudieran introducir cierto orden en lo que en un primer momento pudo parecer una caótica explosión de descontento anárquico. No ha sido así. Uno de los rasgos más sorprendentes de la rebeldía árabe han sido los esfuerzos de los manifestantes por atajar el vandalismo y salir al frente, como en Egipto, de los matones enviados por el régimen a cometer tropelías para desprestigiar el alzamiento e intimidar a la prensa.
La lentitud (para no decir la cobardía) con que los países occidentales -sobre todo los de Europa- han reaccionado, vacilando primero ante lo que ocurría y luego con vacuas declaraciones de buenas intenciones a favor de una solución negociada del conflicto, en vez de apoyar a los rebeldes, tiene que haber causado terrible decepción a los millones de manifestantes que se lanzaron a las calles en los países árabes pidiendo "libertad" y "democracia" y descubrieron que los países libres los miraban con recelo y a veces pánico. Y comprobar, entre otras cosas, que los partidos políticos de Mubarak y Ben Ali ¡eran miembros activos de la Internacional Socialista! Vaya manera de promocionar la social democracia y los derechos humanos en el Oriente Próximo.
La equivocación garrafal de Occidente ha sido ver en el movimiento emancipador de los árabes un caballo de Troya gracias al cual el integrismo islámico podía apoderarse de toda la región y el modelo iraní -una satrapía de fanáticos religiosos- se extendería por todo el Oriente Próximo. La verdad es que el estallido popular no estuvo dirigido por los integristas y que, hasta ahora al menos, éstos no lideran el movimiento emancipador ni pretenden hacerlo. Ellos parecen mucho más conscientes que las cancillerías occidentales de que lo que moviliza a los jóvenes de ambos sexos tunecinos, egipcios, yemenitas y los demás no son la sharia y el deseo de que unos clérigos fanáticos vengan a reemplazar a los dictadorzuelos cleptómanos de los que quieren sacudirse. Habría que ser ciegos o muy prejuiciados para no advertir que el motor secreto de este movimiento es un instinto de libertad y de modernización.
Desde luego que no sabemos aún la deriva que tomará esta rebelión y, por supuesto, no se puede descartar que, en la confusión que todavía prevalece, el integrismo o el Ejército traten de sacar partido. Pero, lo que sí sabemos es que, en su origen y primer desarrollo, este movimiento ha sido civil, no religioso, y claramente inspirado en ideales democráticos de libertad política, libertad de prensa, elecciones libres, lucha contra la corrupción, justicia social, oportunidades para trabajar y mejorar. El Occidente liberal y democrático debería celebrar este hecho como una extraordinaria confirmación de la vigencia universal de los valores que representa la cultura de la libertad y volcar todo su apoyo hacia los pueblos árabes en este momento de su lucha contra los tiranos. No sólo sería un acto de justicia sino también una manera de asegurar la amistad y la colaboración con un futuro Oriente Próximo libre y democrático.
Porque ésta es ahora una posibilidad real. Hasta antes de esta rebelión popular a muchos nos parecía difícil. Lo ocurrido en Irán, y, en cierta forma, en Irak, justificaba cierto pesimismo respecto a la opción democrática en el mundo árabe. Pero lo ocurrido estas últimas semanas debería haber barrido esas reticencias y temores, inspirados en prejuicios culturales y racistas. La libertad no es un valor que sólo los países cultos y evolucionados aprecian en todo lo que significa. Masas desinformadas, discriminadas y explotadas pueden también, por caminos tortuosos a menudo, descubrir que la libertad no es un ente retórico desprovisto de sustancia, sino una llave maestra muy concreta para salir del horror, un instrumento para construir una sociedad donde hombres y mujeres puedan vivir sin miedo, dentro de la legalidad y con oportunidades de progreso. Ha ocurrido en el Asia, en América Latina, en los países que vivieron sometidos a la férula de la Unión Soviética. Y ahora -por fin- está empezando a ocurrir también en los países árabes con una fuerza y heroísmo extraordinarios. Nuestra obligación es mostrarles nuestra solidaridad activa, porque la transformación de Oriente Próximo en una tierra de libertad no sólo beneficiará a millones de árabes sino al mundo entero en general (incluido, por supuesto, Israel, aunque el Gobierno extremista de Netanyahu sea incapaz de entenderlo). Leer más...
El moscardón del progresismo. Por Abel Posse
Parecería que cuando un revolucionario siente que no puede cambiar al mundo por vía política, se hace progre. En esencia, el progresismo es la sustitución de la acción transformadora profunda por la imposición de modificaciones tramitadas por vías no previstas por la democracia institucionalizada. Ya no se pretende cambiar el Sistema sino de contrabandear modificaciones que a veces contradicen la estructura legalmente establecida, tradiciones, o realidades culturales. El progresismo se expresa opinativamente, creando corrientes de pensamiento, iniciativas movidas por minorías intelectuales dominantes, modas, ideas que se arrogan “lo políticamente correcto”. Presenta sus convicciones como novedad ineludible, como nueva ética, como fuga del anquilosamiento, como único sendero hacia el futuro.
Renuncia al debate político frontal, procede por filtración de la opinión pública con ideas de cambio cuya calidad y veracidad no han sido adoptadas en un debate de fondo. Se mueve en lo urbano, lo periodístico, lo actual, lo nuevo, lo moderno, lo juvenil. En suma, es un gramscismo costumbrista que descompone a la sociedad en sus tiempos y estilos culturales pero sin afectar la solidez del Sistema.
El progre actúa en contra de las mayorías: vence en los periódicos, no en los libros; se impone en las capitales, no en lo profundo de los pueblos. Es light, antifilosófico, trasnochadamente posmodernista.
En la España de Zapatero, campeón progre, la desocupación alcanza al 20 por ciento y las autonomías fragmentaron la unidad motora del país; pero lograron que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno. En Argentina, los progres de la educación sexual repartieron falos de madera y preservativos por las aulas, para horror de las familias de las provincias y de toda la Argentina profunda, que ven llegar a sus hijas con preservativos en los bolsillos del guardapolvo.
A lo largo de los años, en muchos temas importantes, han logrado ganarse la opinión y las consecuentes decisiones. Después de un siglo XX de peligros y forcejeos, las izquierdas perdieron el gran desafío por el poder mundial sin derrotas militares, desde adentro, por implosión; desde la Rusia soviética hasta la China maoísta. Y lo desolador para esa izquierda es que el fracaso se centró en la economía, justamente el pilar que para Marx regía tanto a las sociedades como al cosmos, según su materialismo dialéctico. Los imperios comunistas son hoy emporios del capitalismo internacional y las socialdemocracias europeas son formas de capitalismo (en el mejor de los casos, capitalismo social de mercado…).
Sin embargo, el progresismo va sacando adelante sus expedientes. Influye poderosamente en las minorías motoras y opinativas, seduce a los medios masivos de difusión en temas tan importantes como la organización de la familia, la sexualidad, la educación, la situación de la mujer, el aborto. La frivolidad les da rédito. Por cierto no se detienen a pensar con Marx que “rescatar lo bueno del pasado es tan revolucionario como edificar lo nuevo”.
Hace unos días, después de una importante votación en la Asamblea Nacional de Francia en la que se bochó una reforma sobre la organización de la familia, Nicolas Sarkozy, seguramente en el calor de la disputa, expresó su hartazgo ante la insolencia progre: “Hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas. Desde 1968 no se podía hablar de moral. Nos impusieron el relativismo: la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que los vándalos son los buenos y la policía es mala… Que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado, nada admirable. Esta izquierda está infiltrada en la política, en los medios de comunicación, en la economía. Firman peticiones cuando se expulsa a algún ocupa, pero no aceptan que se instalen en su propia casa. Son esos que han renunciado al mérito y al esfuerzo y atizan el odio a la familia, a la sociedad y a la república. Hay debemos volver a los antiguos valores de respeto, de la educación, de la cultura y de las obligaciones previas a los derechos”.
Leer más...
Renuncia al debate político frontal, procede por filtración de la opinión pública con ideas de cambio cuya calidad y veracidad no han sido adoptadas en un debate de fondo. Se mueve en lo urbano, lo periodístico, lo actual, lo nuevo, lo moderno, lo juvenil. En suma, es un gramscismo costumbrista que descompone a la sociedad en sus tiempos y estilos culturales pero sin afectar la solidez del Sistema.
El progre actúa en contra de las mayorías: vence en los periódicos, no en los libros; se impone en las capitales, no en lo profundo de los pueblos. Es light, antifilosófico, trasnochadamente posmodernista.
En la España de Zapatero, campeón progre, la desocupación alcanza al 20 por ciento y las autonomías fragmentaron la unidad motora del país; pero lograron que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno. En Argentina, los progres de la educación sexual repartieron falos de madera y preservativos por las aulas, para horror de las familias de las provincias y de toda la Argentina profunda, que ven llegar a sus hijas con preservativos en los bolsillos del guardapolvo.
A lo largo de los años, en muchos temas importantes, han logrado ganarse la opinión y las consecuentes decisiones. Después de un siglo XX de peligros y forcejeos, las izquierdas perdieron el gran desafío por el poder mundial sin derrotas militares, desde adentro, por implosión; desde la Rusia soviética hasta la China maoísta. Y lo desolador para esa izquierda es que el fracaso se centró en la economía, justamente el pilar que para Marx regía tanto a las sociedades como al cosmos, según su materialismo dialéctico. Los imperios comunistas son hoy emporios del capitalismo internacional y las socialdemocracias europeas son formas de capitalismo (en el mejor de los casos, capitalismo social de mercado…).
Sin embargo, el progresismo va sacando adelante sus expedientes. Influye poderosamente en las minorías motoras y opinativas, seduce a los medios masivos de difusión en temas tan importantes como la organización de la familia, la sexualidad, la educación, la situación de la mujer, el aborto. La frivolidad les da rédito. Por cierto no se detienen a pensar con Marx que “rescatar lo bueno del pasado es tan revolucionario como edificar lo nuevo”.
Hace unos días, después de una importante votación en la Asamblea Nacional de Francia en la que se bochó una reforma sobre la organización de la familia, Nicolas Sarkozy, seguramente en el calor de la disputa, expresó su hartazgo ante la insolencia progre: “Hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas. Desde 1968 no se podía hablar de moral. Nos impusieron el relativismo: la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que los vándalos son los buenos y la policía es mala… Que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado, nada admirable. Esta izquierda está infiltrada en la política, en los medios de comunicación, en la economía. Firman peticiones cuando se expulsa a algún ocupa, pero no aceptan que se instalen en su propia casa. Son esos que han renunciado al mérito y al esfuerzo y atizan el odio a la familia, a la sociedad y a la república. Hay debemos volver a los antiguos valores de respeto, de la educación, de la cultura y de las obligaciones previas a los derechos”.
Leer más...
sábado, 5 de febrero de 2011
La larga noche de los réprobos. Por Mario Vargas Llosa

El ministro de Cultura de Francia, Frédéric Mitterrand, ha hecho saber que el gobierno francés ha decidido sacar de la lista de celebraciones nacionales de este año al escritor Louis-Ferdinand Céline, fallecido hace cincuenta años. De este modo accedía a una solicitud de la asociación de hijos de deportados judíos y varias organizaciones humanitarias que protestaron contra el proyecto inicial de rendir un homenaje oficial a Céline, teniendo en cuenta sus violentos panfletos antisemitas y su colaboración con los nazis durante la ocupación hitleriana de Francia.
En efecto, Céline fue, políticamente hablando, una escoria. Leí en los años sesenta su diatriba Bagatelles pour un masacre y sentí náuseas ante ese vómito enloquecido de odio, injurias y propósitos homicidas contra los judíos, un verdadero monumento al prejuicio, al racismo, la crueldad y la estupidez. El doctor Auguste Destouches -Céline era un nombre de pluma- no se contentó con volcar su antisemitismo en panfletos virulentos. Parece probado que, durante los años de la ocupación alemana, denunció a la Gestapo a familias judías que estaban ocultas o disimuladas bajo nombres falsos para que fueran deportadas. Es seguro que si, a la liberación, hubiera sido capturado, habría pasado muchos años en la cárcel o hubiera sido condenado a muerte y ejecutado como Robert Brasillach. Lo salvó el haberse refugiado en Holanda, donde pasó algunos meses en prisión. Holanda se negó a extraditarlo alegando que, en la Francia exaltada de la liberación, era difícil que Céline recibiera un juicio imparcial.
Dicho esto, hay que decir también que Céline fue un extraordinario escritor, seguramente el más importante novelista francés del siglo veinte después de Proust, y que, con la excepción de En busca del tiempo perdido y La condición humana de Malraux, no hay en la narrativa moderna en lengua francesa nada que se compare en originalidad, fuerza expresiva y riqueza creadora a las dos obras maestras de Céline: Viaje al final de la noche (1932) y Muerte a crédito (1936).
Desde luego que la genialidad artística no es un atenuante contra el racismo -yo la consideraría más bien un agravante-, pero, a mi juicio, la decisión del gobierno francés envía a la opinión pública un mensaje peligrosamente equivocado sobre la literatura y sienta un pésimo precedente. Su decisión parece suponer que, para ser reconocido como un buen escritor, hay que escribir también obras buenas y, en última instancia, ser un buen ciudadano y una buena persona. La verdad es que si ése fuera el criterio, apenas un puñado de polígrafos calificaría. Entre ellos hay algunos que responden a ese benigno patrón, pero la inmensa mayoría adolece de las mismas miserias, taras y barbaridades que el común de los seres humanos. Sólo en el rubro del antisemitismo -el prejuicio racial o religioso contra los judíos- la lista es tan larga, que habría que excluir del reconocimiento público a una multitud de grandes poetas, dramaturgos y narradores, entre los que figuran Shakespeare, Quevedo, Balzac, Pío Baroja, T.S. Eliot, Claudel, Ezra Pound, E.M. Cioran y muchísimos más.
Que estos y otras eminencias fueran racistas no legitima el racismo, desde luego, y es más bien una prueba contundente de que el talento literario puede coexistir con la ceguera, la imbecilidad y los extravíos políticos, cívicos y morales, como lo afirmó, de manera impecable, Albert Camus. ¿Cómo se explicaría de otro modo que uno de los filósofos más eminentes de la era moderna, Heidegger, fuera nazi y nunca se arrepintiera de serlo pues murió con su carnet de militante nacional-socialista vigente?
Aunque no siempre es fácil, hay que aceptar que el agua y el aceite sean cosas distintas y puedan convivir en una misma persona. Las mismas pasiones sombrías y destructivas que animaron a Céline desde la atroz experiencia que fue para él la Primera Guerra Mundial, le permitieron representar, en dos novelas fuera de serie, el mundillo feroz de la mediocridad, el resentimiento, la envidia, los complejos, la sordidez de un vasto sector social, que abarcaba desde el lumpen hasta las capas más degradadas en sus niveles de vida de las clases medias de su tiempo. En esas farsas grandiosas, la vulgaridad y las exageraciones rabelesianas alternan con un humor corrosivo, un deslumbrante fuego de artificio lingüístico y una sobrecogedora tristeza.
El mundo de Céline está hecho de pobreza, fracaso, desilusión, mentiras, traiciones, bajezas, pero también de disparate, extravagancia, aventura, rebeldía, insolencia y todo él despide una abrumadora humanidad. Aunque el lector esté absolutamente convencido de que la vida no es sólo eso, -es mi caso- las novelas de Céline están tan prodigiosamente concebidas que es imposible, leyéndolas, no admitir que la vida sea también eso. El gran mérito de ese escritor maldito fue haber conseguido demostrar que el mundo en que vivimos también es esa mugre y que era posible convertir el horror sórdido en belleza literaria.
La literatura no es edificante, ella no muestra la vida tal como debería ser. Ella, más bien, a menudo, en sus más audaces expresiones, saca a la luz, a través de sus imágenes, fantasías y símbolos, aspectos que, por una cuestión de tacto, buen gusto, higiene moral o salud histórica, tratamos de escamotear de la vida que llevamos. Una importante filiación de escritores ha dedicado su tarea creativa a desenterrar a esos demonios, enfrentarnos con ellos y hacernos descubrir que se parecen a nosotros (El marqués de Sade fue uno de esos terribles desenterradores).
Hay que celebrar las novelas de Céline como lo que son: grandes creaciones que han enriquecido la literatura de nuestro tiempo, y, muy especialmente, la lengua francesa, dando legitimidad estética a un habla popular, sabrosa, vulgar, pirotécnica, que estaba totalmente excluida de la ciudadanía literaria. Y, por supuesto, como ha escrito Bernard-Henri Lévy, aprovechar la ocasión del medio siglo de la muerte de ese escritor "para empezar a entender la oscura y monstruosa relación que ha podido existir? entre el genio y la infamia".
Al mismo tiempo que hojeaba en la prensa lo ocurrido en Francia con el cincuentenario de Céline, leí en El País(Madrid, 23 de enero de 2011) un artículo de Borja Hermoso titulado "La rehabilitación de Roman Polanski". En efecto, el gran cineasta polaco-francés es, ahora, algo así como un héroe de la libertad, después que una espectacular campaña mediática, en la que grandes artistas, actores, escritores y directores, abogaron por él, y consiguieron que la justicia suiza se negara a extraditarlo a Estados Unidos. Esto fue celebrado como una victoria contra la terrible injusticia de la que, por lo visto, había sido víctima por parte de los jueces norteamericanos, que se empeñaban en juzgarlo por esta menudencia: haber atraído con engaños, en Hollywood, a una casa vacía, a una niña de trece años a la que primero drogó y luego sodomizó. ¡Pobre cineasta! Pese a su enorme talento, los abusivos tribunales estadounidenses querían sancionarlo por esa travesura. El, entonces, huyó a París. Menos mal que un país como Francia, donde se respetan la cultura y el talento, le ofreció exilio y protección, y le ha permitido seguir produciendo las excelentes obras cinematográficas que ahora ganan premios por doquier.
Confieso que esta historia me produce las mismas náuseas que tuve cuando me sumergí hace medio siglo en las putrefactas páginas de Bagatelles pour un masacre .
Dicho esto, hay que decir también que Céline fue un extraordinario escritor, seguramente el más importante novelista francés del siglo veinte después de Proust, y que, con la excepción de En busca del tiempo perdido y La condición humana de Malraux, no hay en la narrativa moderna en lengua francesa nada que se compare en originalidad, fuerza expresiva y riqueza creadora a las dos obras maestras de Céline: Viaje al final de la noche (1932) y Muerte a crédito (1936).
Desde luego que la genialidad artística no es un atenuante contra el racismo -yo la consideraría más bien un agravante-, pero, a mi juicio, la decisión del gobierno francés envía a la opinión pública un mensaje peligrosamente equivocado sobre la literatura y sienta un pésimo precedente. Su decisión parece suponer que, para ser reconocido como un buen escritor, hay que escribir también obras buenas y, en última instancia, ser un buen ciudadano y una buena persona. La verdad es que si ése fuera el criterio, apenas un puñado de polígrafos calificaría. Entre ellos hay algunos que responden a ese benigno patrón, pero la inmensa mayoría adolece de las mismas miserias, taras y barbaridades que el común de los seres humanos. Sólo en el rubro del antisemitismo -el prejuicio racial o religioso contra los judíos- la lista es tan larga, que habría que excluir del reconocimiento público a una multitud de grandes poetas, dramaturgos y narradores, entre los que figuran Shakespeare, Quevedo, Balzac, Pío Baroja, T.S. Eliot, Claudel, Ezra Pound, E.M. Cioran y muchísimos más.
Que estos y otras eminencias fueran racistas no legitima el racismo, desde luego, y es más bien una prueba contundente de que el talento literario puede coexistir con la ceguera, la imbecilidad y los extravíos políticos, cívicos y morales, como lo afirmó, de manera impecable, Albert Camus. ¿Cómo se explicaría de otro modo que uno de los filósofos más eminentes de la era moderna, Heidegger, fuera nazi y nunca se arrepintiera de serlo pues murió con su carnet de militante nacional-socialista vigente?
Aunque no siempre es fácil, hay que aceptar que el agua y el aceite sean cosas distintas y puedan convivir en una misma persona. Las mismas pasiones sombrías y destructivas que animaron a Céline desde la atroz experiencia que fue para él la Primera Guerra Mundial, le permitieron representar, en dos novelas fuera de serie, el mundillo feroz de la mediocridad, el resentimiento, la envidia, los complejos, la sordidez de un vasto sector social, que abarcaba desde el lumpen hasta las capas más degradadas en sus niveles de vida de las clases medias de su tiempo. En esas farsas grandiosas, la vulgaridad y las exageraciones rabelesianas alternan con un humor corrosivo, un deslumbrante fuego de artificio lingüístico y una sobrecogedora tristeza.
El mundo de Céline está hecho de pobreza, fracaso, desilusión, mentiras, traiciones, bajezas, pero también de disparate, extravagancia, aventura, rebeldía, insolencia y todo él despide una abrumadora humanidad. Aunque el lector esté absolutamente convencido de que la vida no es sólo eso, -es mi caso- las novelas de Céline están tan prodigiosamente concebidas que es imposible, leyéndolas, no admitir que la vida sea también eso. El gran mérito de ese escritor maldito fue haber conseguido demostrar que el mundo en que vivimos también es esa mugre y que era posible convertir el horror sórdido en belleza literaria.
La literatura no es edificante, ella no muestra la vida tal como debería ser. Ella, más bien, a menudo, en sus más audaces expresiones, saca a la luz, a través de sus imágenes, fantasías y símbolos, aspectos que, por una cuestión de tacto, buen gusto, higiene moral o salud histórica, tratamos de escamotear de la vida que llevamos. Una importante filiación de escritores ha dedicado su tarea creativa a desenterrar a esos demonios, enfrentarnos con ellos y hacernos descubrir que se parecen a nosotros (El marqués de Sade fue uno de esos terribles desenterradores).
Hay que celebrar las novelas de Céline como lo que son: grandes creaciones que han enriquecido la literatura de nuestro tiempo, y, muy especialmente, la lengua francesa, dando legitimidad estética a un habla popular, sabrosa, vulgar, pirotécnica, que estaba totalmente excluida de la ciudadanía literaria. Y, por supuesto, como ha escrito Bernard-Henri Lévy, aprovechar la ocasión del medio siglo de la muerte de ese escritor "para empezar a entender la oscura y monstruosa relación que ha podido existir? entre el genio y la infamia".
Al mismo tiempo que hojeaba en la prensa lo ocurrido en Francia con el cincuentenario de Céline, leí en El País(Madrid, 23 de enero de 2011) un artículo de Borja Hermoso titulado "La rehabilitación de Roman Polanski". En efecto, el gran cineasta polaco-francés es, ahora, algo así como un héroe de la libertad, después que una espectacular campaña mediática, en la que grandes artistas, actores, escritores y directores, abogaron por él, y consiguieron que la justicia suiza se negara a extraditarlo a Estados Unidos. Esto fue celebrado como una victoria contra la terrible injusticia de la que, por lo visto, había sido víctima por parte de los jueces norteamericanos, que se empeñaban en juzgarlo por esta menudencia: haber atraído con engaños, en Hollywood, a una casa vacía, a una niña de trece años a la que primero drogó y luego sodomizó. ¡Pobre cineasta! Pese a su enorme talento, los abusivos tribunales estadounidenses querían sancionarlo por esa travesura. El, entonces, huyó a París. Menos mal que un país como Francia, donde se respetan la cultura y el talento, le ofreció exilio y protección, y le ha permitido seguir produciendo las excelentes obras cinematográficas que ahora ganan premios por doquier.
Confieso que esta historia me produce las mismas náuseas que tuve cuando me sumergí hace medio siglo en las putrefactas páginas de Bagatelles pour un masacre .
Leer más...
¿Pueden las librerías sobrevivir? Perspectivas y consecuencias. Por Richard Posner

Dos de las más grandes cadenas de librerías —Barnes & Noble y Borders— están en peligro de entrar en bancarrota; su situación genera preguntas sobre si un número significativo de librerías sobrevivirán y, de no hacerlo, cuáles serían las consecuencias.
Hay dos amenazas claras en contra de las librerías, ambas relacionadas con internet. La más reciente es el e-book, en el cual los contenidos de un libro son transmitidos desde la red hacia un artefacto que permite la lectura de material electrónico y que se encuentra en posesión del comprador del libro. No hay librería alguna involucrada.
Hay dos amenazas claras en contra de las librerías, ambas relacionadas con internet. La más reciente es el e-book, en el cual los contenidos de un libro son transmitidos desde la red hacia un artefacto que permite la lectura de material electrónico y que se encuentra en posesión del comprador del libro. No hay librería alguna involucrada.
La otra, un poco más vieja, es la venta —no el envío— de un libro a través de la red. Amazon es el principal vendedor dentro de este mercado. Ninguna librería se involucra en este proceso de venta, a menos que Amazon no tenga el libro en su inventario. En ese caso, el consumidor es referido por Amazon a una librería que tenga el libro, que lo venda a través de la red y que se lo envíe al comprador; pero la compra se hace a través de Amazon. La mayoría de lo libros que ni Amazon ni el resto de las librerías electrónicas tienen en inventario se encuentran fuera de catálogo, y las librerías que los tienen tienden a ser pequeñas (aunque haya excepciones) debido a que el mercado para esos libros también es pequeño.
Una posible tercera amenaza es la disminución del apetito por los libros. No he podido encontrar buenas estadísticas sobre las ventas anuales de libros en Estados Unidos (y, de todas maneras, “libros” es una categoría extremadamente heterogénea de productos), pero al parecer la cantidad de entretenimiento y aprendizaje disponible en la red es tan grande que ha sustituido parcialmente a la lectura de libros. Al mismo tiempo, sin embargo, la demanda de libros debería verse estimulada por la caída en costos cuando los libros son comprados en línea, sin el intermediario —la librería—, pero éste es un punto al cual volveré en breve.
Parece inevitable que las ventas de libros en librerías tradicionales bajen vertiginosamente. Los libros comprados a través de librerías son más costosos no sólo en precios (para cubrir los costos de la librería), sino también en términos de tiempo para el consumidor: el tiempo requerido para ir y volver de la librería, encontrar el libro que se quiere comprar y completar la compra (que toma más tiempo que en una compra por internet). La única ventaja a favor de las librerías es la oportunidad de ojear los libros y de que el cliente pueda ver y manipular el libro antes de comprarlo. Pero estas ventajas también son revertidas hasta cierto punto (o, según algunos clientes, completamente) por el uso de la inteligencia artificial por parte de los vendedores en línea para recomendar libros a sus clientes, por un inventario mucho mayor como en el caso de Amazon (lo que facilita la búsqueda), por las reseñas escritas por otros lectores y por la habilidad de los vendedores para permitir a los clientes ver dentro de los libros como si los estuvieran ojeando en una librería.
Es cierto que el programa de Amazon para recomendar libros es primitivo y no es un sustituto respecto a ver libros en una librería con amplio inventario, pero va a mejorar: uno puede prever el día en el que los clientes (y Amazon) llenarán información sobre su edad, sexo, nivel educativo, ocupación y gustos, datos que Amazon utilizará para crear una lista inicial de recomendaciones, que luego se refinará a medida que se procesen los pedidos y el consumidor provea más información a medida que sus gustos e intereses vayan cambiando.
Actualmente, menos de 30% de todos los libros son comprados en línea (sea el libro en fìsico o el e-book), pero he visto estimados que establecen que esta cifra aumentará hasta 75% en los próximos años. Muy pocas librerías tendrán suficientes clientes para sobrevivir si las ventas caen del 70% al 25% del total, excepto las librerías especializadas en libros fuera de catálogo, cuyos consumidores también estarán mayormente en línea. Por otro lado, con el tiempo y con más y más publicaciones electrónicas, habrá cada vez menos libros “fuera de catálogo”.
La sustitución de las librerías por los medios en línea para la distribución de libros generará un ahorro social significativo y, como he dicho, aumentará la demanda al reducir los precios de venta. Hay preocupación respecto al efecto adverso sobre los editores y autores, pero eso parece poco probable. Un vendedor intenta minimizar sus costos de distribución tanto como intenta minimizar el resto de sus costos; el editor es el vendedor de última instancia y la librería es parte de la cadena de distribución. Pero hay una importante y potencialmente relevadora excepción, y es que el distribuidor ofrece servicios en los puntos de venta que aumentan la demanda por el producto. Ésta es la lógica para mantener un precio de reventa: los productores ponen un mínimo al precio de venta en tiendas, deliberadamente aumentando los márgenes de ganancia del vendedor, pero con la esperanza de inducirlos a una competencia distinta a la del precio para que aumente la demanda de bienes. El personal dentro de las librerías, con sus decisiones respecto a la manera en que se exhibirán los libros y haciendo sugerencias a los clientes, puede aumentar la demanda de libros en principio. Pero estos servicios no pueden garantizar la supervivencia de muchas librerías porque, a menos de que los servicios sean valorados más de lo que parece realista esperar, habrá muy pocos clientes como para cubrir los costos fijos de las librerías a precios aceptables.
La pregunta entonces es si la pérdida de servicios en los puntos de venta perjudicará a los editores (y, por ende, a los autores, cuya prosperidad se encuentra muy relacionada con la de los editores) más de lo que puede mejorar con la disminución de los costos de distribución. Esto también es dudoso. A medida que la tecnología siga mejorando, los vendedores en línea encontrarán maneras posibles de replicar y mejorar los servicios ofrecidos por las librerías. Las librerías disminuirán y quizás desaparecerán cuando la actual generación de personas más viejas, formada por personas habituadas a los libros impresos (así como a periódicos impresos), muera. A pesar de todo, esto puede representar un genuino avance económico, así como las tiendas por departamento y supermercados representaron progreso, a pesar de causar la caída de incontables tiendas más pequeñas.
Una posible tercera amenaza es la disminución del apetito por los libros. No he podido encontrar buenas estadísticas sobre las ventas anuales de libros en Estados Unidos (y, de todas maneras, “libros” es una categoría extremadamente heterogénea de productos), pero al parecer la cantidad de entretenimiento y aprendizaje disponible en la red es tan grande que ha sustituido parcialmente a la lectura de libros. Al mismo tiempo, sin embargo, la demanda de libros debería verse estimulada por la caída en costos cuando los libros son comprados en línea, sin el intermediario —la librería—, pero éste es un punto al cual volveré en breve.
Parece inevitable que las ventas de libros en librerías tradicionales bajen vertiginosamente. Los libros comprados a través de librerías son más costosos no sólo en precios (para cubrir los costos de la librería), sino también en términos de tiempo para el consumidor: el tiempo requerido para ir y volver de la librería, encontrar el libro que se quiere comprar y completar la compra (que toma más tiempo que en una compra por internet). La única ventaja a favor de las librerías es la oportunidad de ojear los libros y de que el cliente pueda ver y manipular el libro antes de comprarlo. Pero estas ventajas también son revertidas hasta cierto punto (o, según algunos clientes, completamente) por el uso de la inteligencia artificial por parte de los vendedores en línea para recomendar libros a sus clientes, por un inventario mucho mayor como en el caso de Amazon (lo que facilita la búsqueda), por las reseñas escritas por otros lectores y por la habilidad de los vendedores para permitir a los clientes ver dentro de los libros como si los estuvieran ojeando en una librería.
Es cierto que el programa de Amazon para recomendar libros es primitivo y no es un sustituto respecto a ver libros en una librería con amplio inventario, pero va a mejorar: uno puede prever el día en el que los clientes (y Amazon) llenarán información sobre su edad, sexo, nivel educativo, ocupación y gustos, datos que Amazon utilizará para crear una lista inicial de recomendaciones, que luego se refinará a medida que se procesen los pedidos y el consumidor provea más información a medida que sus gustos e intereses vayan cambiando.
Actualmente, menos de 30% de todos los libros son comprados en línea (sea el libro en fìsico o el e-book), pero he visto estimados que establecen que esta cifra aumentará hasta 75% en los próximos años. Muy pocas librerías tendrán suficientes clientes para sobrevivir si las ventas caen del 70% al 25% del total, excepto las librerías especializadas en libros fuera de catálogo, cuyos consumidores también estarán mayormente en línea. Por otro lado, con el tiempo y con más y más publicaciones electrónicas, habrá cada vez menos libros “fuera de catálogo”.
La sustitución de las librerías por los medios en línea para la distribución de libros generará un ahorro social significativo y, como he dicho, aumentará la demanda al reducir los precios de venta. Hay preocupación respecto al efecto adverso sobre los editores y autores, pero eso parece poco probable. Un vendedor intenta minimizar sus costos de distribución tanto como intenta minimizar el resto de sus costos; el editor es el vendedor de última instancia y la librería es parte de la cadena de distribución. Pero hay una importante y potencialmente relevadora excepción, y es que el distribuidor ofrece servicios en los puntos de venta que aumentan la demanda por el producto. Ésta es la lógica para mantener un precio de reventa: los productores ponen un mínimo al precio de venta en tiendas, deliberadamente aumentando los márgenes de ganancia del vendedor, pero con la esperanza de inducirlos a una competencia distinta a la del precio para que aumente la demanda de bienes. El personal dentro de las librerías, con sus decisiones respecto a la manera en que se exhibirán los libros y haciendo sugerencias a los clientes, puede aumentar la demanda de libros en principio. Pero estos servicios no pueden garantizar la supervivencia de muchas librerías porque, a menos de que los servicios sean valorados más de lo que parece realista esperar, habrá muy pocos clientes como para cubrir los costos fijos de las librerías a precios aceptables.
La pregunta entonces es si la pérdida de servicios en los puntos de venta perjudicará a los editores (y, por ende, a los autores, cuya prosperidad se encuentra muy relacionada con la de los editores) más de lo que puede mejorar con la disminución de los costos de distribución. Esto también es dudoso. A medida que la tecnología siga mejorando, los vendedores en línea encontrarán maneras posibles de replicar y mejorar los servicios ofrecidos por las librerías. Las librerías disminuirán y quizás desaparecerán cuando la actual generación de personas más viejas, formada por personas habituadas a los libros impresos (así como a periódicos impresos), muera. A pesar de todo, esto puede representar un genuino avance económico, así como las tiendas por departamento y supermercados representaron progreso, a pesar de causar la caída de incontables tiendas más pequeñas.
Leer más...
Las librerías tradicionales están condenadas. Por Gary Becker
La librería tradicional está condenada por los lectores digitales y la venta de libros por internet. Uso la palabra “condenada” en el mismo sentido en el que la venta en línea de copias digitales de películas y música ha condenado a las tiendas que rentan películas, a los cines y a las tiendas que venden discos de música. “Condenadas” no significa que estas tiendas desaparecerán rápidamente, e incluso completamente, sino que han recibido un golpe mortal de la competencia de internet.
Joseph Schumpeter, un destacado economista de la primera mitad del siglo XX, acuñó el término “destrucción creativa” para describir a las nuevas tecnologías y otras formas de nueva competencia que causan estragos en industrias más viejas y establecidas. El proceso es creativo porque provee a los consumidores y productores con medios más eficientes para satisfacer sus necesidades, pero el proceso es al mismo tiempo destructivo porque reduce de manera significativa el valor de los productos y servicios provistos por las viejas industrias.
Imprimir
Comentarios (5)
email
Facebook
RSS Recomendamos-->
Algunos ejemplos extremos de la destrucción creativa durante el siglo XX incluyen la sustitución completa de los caballos y carretas por carros, películas mudas por películas con sonido y máquinas de escribir por computadoras. Menos extremas son la gran reducción en el personal administrativo y de secretaría causada por el desarrollo de ordenadores y la Web o la reducción considerable de la demanda de leche y huevos inducida por una mejor información sobre el valor de la salud de las dietas bajas en colesterol.
Un proceso similar de destrucción creativa empezó para las librerías con el desarrollo de las ventas en línea de Amazon, que ofrecían un gran inventario de libros, conveniencias en las compras, entregas rápidas, reseñas en línea de los libros y muchos otros servicios que las hacían más eficientes y en muchos casos más baratas que comprar en las librerías. La venta de libros en línea tuvo un comienzo lento, pero se ha acelerado a medida que los consumidores se han familiarizado con el proceso de comprar libros (y otros bienes) en línea. Yo empecé utilizando Amazon en mi casa vacacional de verano, debido a que no tenía cerca ninguna tienda de libros. Descubriendo la conveniencia de comprar libros en línea, ahora compro todo el año por esa vía, aunque aún disfruto visitar las librerías.
Los lectores digitales en línea eficientes, como el Kindle de Amazon o el iPad de Apple, apenas tienen unos pocos años, pero se han convertido en grandes éxitos ya que pueden ser usados tanto para comprar libros en línea como para leerlos en forma digital. Cientos de libros pueden ser almacenados digitalmente en un solo lector que pesa menos de un kilo. Son especialmente valiosos al viajar, útiles al leer en la cama o comiendo e incluso durante lecturas convencionales en una silla confortable. Son particularmente útiles para individuos con problemas de visión, ya que el tamaño de la letra puede ser fácilmente ajustada. Una razón para que los lectores digitales eventualmente seduzcan más a las personas de más edad, aunque los más jóvenes son quienes hasta ahora han comprado estos artefactos, pues los mayores están menos familiarizados con las plataformas digitales.
No espero que las librerías desaparezcan rápidamente, al menos no de la misma forma que la producción de películas silentes cesó una vez que las películas sonoras fueron creadas. Sin embargo, sí espero un acelerado declive en el número de tiendas una vez que muchas se vean obligadas a cerrar por bancarrota y pérdidas excesivas. Algunas librerías seguirán existiendo para atender a aquellos hombres y mujeres que disfrutan de estar entre copias físicas de libros, y también porque algunos dueños de librerías obtienen un gran placer de vender y estar rodeados de libros. Muchas de las librerías sobrevivientes serán propensas a combinar la venta de libros en físico en conjunto con otros servicios. Por ejemplo, las librerías de las universidades suelen vender ropa con el logo de la universidad, computadoras, tarjetas, bocadillos, café y otros bienes que satisfacen a los estudiantes y miembros de la universidad. Otras librerías podrían sobrevivir combinando la venta de copias físicas en tiendas con ventas en línea, tanto de copias físicas como de libros digitales.
El declive de las librerías, teatros y cines, lavanderías y otras industrias ilustra una tendencia que va en contra de las viejas ideas acerca de los efectos del desarrollo económico. Se ha presumido que el proceso de desarrollo causa una sustitución de actividades de mercado por producción casera. Por ejemplo, hogares en sociedades rurales y pobres no sólo cosechan su propia comida, sino que también hacen mucha de su vestimenta, lavan su ropa, hornean su pan y cocinan desde cero sus propios alimentos. Mientras los países se aventuraron al crecimiento económico, muchas de estas actividades productivas dejaron los hogares y migraron al mercado. La ropa hecha en fábricas sustituyó a la ropa hecha en casa y las panaderías y lavanderías evolucionaron para hacer pan y dulces, y para lavar, limpiar y secar la ropa.
Sin embargo, desarrollos tecnológicos posteriores, tales como motores pequeños usados en las lavadoras y secadoras caseras o pequeñas máquinas para hornear pan en casa fácilmente, mudó muchas actividades de nuevo hacia el hogar y así redujo el tiempo y la energía gastada en el proceso de compra. La revolución digital en línea es un paso importante en esta tendencia de volver a las actividades del hogar. Tiempo y esfuerzo son salvados, por ejemplo, cuando en vez de ir al cine, los consumidores compran y descargan películas en línea para ser vistas en el “hogar”, bien en equipos de televisión, o, cada vez más común, en computadoras.
Desde esta perspectiva, lo que está pasando con las librerías no es inusual. Los “libros” aún son leídos en el “hogar”, pero también son más comprados desde el hogar y no sólo en copias físicas. Los libros digitales son una verdadera revolución, pero sus efectos sobre las librerías son sólo una pequeña parte de un desarrollo tecnológico mayor que ha mudado actividades importantes paredes adentro del hogar.
Leer más...
Joseph Schumpeter, un destacado economista de la primera mitad del siglo XX, acuñó el término “destrucción creativa” para describir a las nuevas tecnologías y otras formas de nueva competencia que causan estragos en industrias más viejas y establecidas. El proceso es creativo porque provee a los consumidores y productores con medios más eficientes para satisfacer sus necesidades, pero el proceso es al mismo tiempo destructivo porque reduce de manera significativa el valor de los productos y servicios provistos por las viejas industrias.
Imprimir
Comentarios (5)
RSS Recomendamos-->
Algunos ejemplos extremos de la destrucción creativa durante el siglo XX incluyen la sustitución completa de los caballos y carretas por carros, películas mudas por películas con sonido y máquinas de escribir por computadoras. Menos extremas son la gran reducción en el personal administrativo y de secretaría causada por el desarrollo de ordenadores y la Web o la reducción considerable de la demanda de leche y huevos inducida por una mejor información sobre el valor de la salud de las dietas bajas en colesterol.
Un proceso similar de destrucción creativa empezó para las librerías con el desarrollo de las ventas en línea de Amazon, que ofrecían un gran inventario de libros, conveniencias en las compras, entregas rápidas, reseñas en línea de los libros y muchos otros servicios que las hacían más eficientes y en muchos casos más baratas que comprar en las librerías. La venta de libros en línea tuvo un comienzo lento, pero se ha acelerado a medida que los consumidores se han familiarizado con el proceso de comprar libros (y otros bienes) en línea. Yo empecé utilizando Amazon en mi casa vacacional de verano, debido a que no tenía cerca ninguna tienda de libros. Descubriendo la conveniencia de comprar libros en línea, ahora compro todo el año por esa vía, aunque aún disfruto visitar las librerías.
Los lectores digitales en línea eficientes, como el Kindle de Amazon o el iPad de Apple, apenas tienen unos pocos años, pero se han convertido en grandes éxitos ya que pueden ser usados tanto para comprar libros en línea como para leerlos en forma digital. Cientos de libros pueden ser almacenados digitalmente en un solo lector que pesa menos de un kilo. Son especialmente valiosos al viajar, útiles al leer en la cama o comiendo e incluso durante lecturas convencionales en una silla confortable. Son particularmente útiles para individuos con problemas de visión, ya que el tamaño de la letra puede ser fácilmente ajustada. Una razón para que los lectores digitales eventualmente seduzcan más a las personas de más edad, aunque los más jóvenes son quienes hasta ahora han comprado estos artefactos, pues los mayores están menos familiarizados con las plataformas digitales.
No espero que las librerías desaparezcan rápidamente, al menos no de la misma forma que la producción de películas silentes cesó una vez que las películas sonoras fueron creadas. Sin embargo, sí espero un acelerado declive en el número de tiendas una vez que muchas se vean obligadas a cerrar por bancarrota y pérdidas excesivas. Algunas librerías seguirán existiendo para atender a aquellos hombres y mujeres que disfrutan de estar entre copias físicas de libros, y también porque algunos dueños de librerías obtienen un gran placer de vender y estar rodeados de libros. Muchas de las librerías sobrevivientes serán propensas a combinar la venta de libros en físico en conjunto con otros servicios. Por ejemplo, las librerías de las universidades suelen vender ropa con el logo de la universidad, computadoras, tarjetas, bocadillos, café y otros bienes que satisfacen a los estudiantes y miembros de la universidad. Otras librerías podrían sobrevivir combinando la venta de copias físicas en tiendas con ventas en línea, tanto de copias físicas como de libros digitales.
El declive de las librerías, teatros y cines, lavanderías y otras industrias ilustra una tendencia que va en contra de las viejas ideas acerca de los efectos del desarrollo económico. Se ha presumido que el proceso de desarrollo causa una sustitución de actividades de mercado por producción casera. Por ejemplo, hogares en sociedades rurales y pobres no sólo cosechan su propia comida, sino que también hacen mucha de su vestimenta, lavan su ropa, hornean su pan y cocinan desde cero sus propios alimentos. Mientras los países se aventuraron al crecimiento económico, muchas de estas actividades productivas dejaron los hogares y migraron al mercado. La ropa hecha en fábricas sustituyó a la ropa hecha en casa y las panaderías y lavanderías evolucionaron para hacer pan y dulces, y para lavar, limpiar y secar la ropa.
Sin embargo, desarrollos tecnológicos posteriores, tales como motores pequeños usados en las lavadoras y secadoras caseras o pequeñas máquinas para hornear pan en casa fácilmente, mudó muchas actividades de nuevo hacia el hogar y así redujo el tiempo y la energía gastada en el proceso de compra. La revolución digital en línea es un paso importante en esta tendencia de volver a las actividades del hogar. Tiempo y esfuerzo son salvados, por ejemplo, cuando en vez de ir al cine, los consumidores compran y descargan películas en línea para ser vistas en el “hogar”, bien en equipos de televisión, o, cada vez más común, en computadoras.
Desde esta perspectiva, lo que está pasando con las librerías no es inusual. Los “libros” aún son leídos en el “hogar”, pero también son más comprados desde el hogar y no sólo en copias físicas. Los libros digitales son una verdadera revolución, pero sus efectos sobre las librerías son sólo una pequeña parte de un desarrollo tecnológico mayor que ha mudado actividades importantes paredes adentro del hogar.
Leer más...
viernes, 4 de febrero de 2011
La Universidad de las desigualdades. Por Beatriz Sarlo

No me propongo salir en defensa de las artes y humanidades, que durante los últimos 3000 años se han defendido bastante bien y, sobre todo, han logrado sobrevivir sin desprestigio a masacres que se realizaron en nombre de ideas, con música de Wagner y gigantescos diseños. Una versión de la Novena de Beethoven, pudorosamente, se llama "la de la guerra", porque su grabación se realizó en un teatro repleto de nazis apasionados por la música. La orquesta del Reich , libro formidable de Misha Aster, muestra cómo Goebbels protegió a la Filarmónica de Berlín y atendió los reclamos de su director, el prodigioso Wilhelm Furtwängler, tolerando que no se afiliara al partido nazi y les sacara el cuerpo, cuanto era posible, a los conciertos en los que se hacía presente Hitler.
Cuando los aliados se aproximaban a Berlín, Goebbels mismo se preocupó por salvar los instrumentos de la Filarmónica. Es sabido, en cambio, que los nazis abominaban del arte de vanguardia. Esto no convierte automáticamente a las vanguardias en el último fortín de los valores (tal proposición sacaría de quicio a muchos vanguardistas). Los ejemplos no pretenden recordar simplemente esos escándalos de la razón; más bien, indican que las relaciones entre arte, filosofía y sociedad son contradictorias e impredecibles.
A mediados de 2010, la ensayista Martha Nussbaum publicó en Estados Unidos Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades . El libro, ya antes de salir al mercado, había abierto una polémica en el correo de lectores de una importante revista de libros, el Times Literary Supplement , de Londres. Martha Nussbaum señala que "las humanidades y las artes están siendo recortadas tanto en la educación primaria como en la secundaria y universitaria en casi todas las naciones del mundo. Los que definen las estrategias las consideran inútiles".
En la Argentina, donde hay diez veces más estudiantes de humanidades que de ciencias duras, nos estaríamos salvando de tal flagelo. Pero, en realidad, ¿de qué nos estamos salvando? Quiero introducir una anécdota que me avergüenza un poco. Hace unos años, en un centro de investigaciones alemán, yo seguía con dificultad las clarísimas explicaciones de dos biólogos. Como hice algunas preguntas demasiado crudas, uno de ellos me dijo: "Cierto, en la Argentina, en los colegios no se enseña evolucionismo". En efecto, yo había leído los viajes de Darwin pero cultivaba las ideas más someras sobre su teoría que, hasta hoy, es una de las matrices del pensamiento científico. Mi incultura me colocaba, de un golpe, más de cien años atrás. No podía seguir una conversación y la falta de entendimiento probaba la tesis del ensayista británico C. P. Snow sobre el cisma entre la cultura científica y la humanística.
En la Argentina se gradúan pocos ingenieros, pocos informáticos y muchos psicólogos y cientistas sociales. Así que acá no valen los lamentos de Martha Nussbaum sobre el retroceso de las humanidades. Simplemente, no hay políticas de avance ni retroceso. Nuestras universidades públicas responden a la demanda de los futuros estudiantes como si fueran consumidores en un mercado. Esa demanda se genera antes de ingresar en ellas, en los colegios secundarios y, más allá de los colegios, en la cultura cotidiana.
Sintéticamente: las capas medias (que luego son mayoritarias en la universidad) van a escuelas donde si algo se logra es que los adolescentes puedan "expresarse", mostrar su subjetividad y los pliegues momentáneos de su cultura. Esta finalidad "expresivista" es obvio que encuentra mejores instrumentos en un taller de escritura, de plástica, de música o de teatro que en una clase de matemática, de lógica o de sintaxis. Educar para la "expresión" es una conquista democrática. Pero tengo algunas dudas sobre si esa educación libera las "vocaciones" o las produce de acuerdo con mitologías exitosas. Por ejemplo: en las últimas dos décadas, ¿ha nacido un porcentaje mayor de chicos con cualidades para la música, la literatura y el cine o sencillamente existen más padres dispuestos a aceptar que sus hijos sean poetas, toquen guitarra eléctrica o anden de aquí para allá con una camarita digital? Una parte de la matrícula terciaria, oficial y privada, responde a esta demanda. El "expresivismo" como clave de bóveda produce una república de adolescentes de capas medias interesados por las artes.
Muchos de ellos, además, han pasado por gabinetes de psicopedagogía y por consultorios psicológicos diversos. Aprendieron tempranamente a explorar sus propias subjetividades. Esto, que es un resultado humanizador de la educación de capas medias, seguramente ha desencadenado "vocaciones". El deseo también es copia. Es más complicado y misterioso sentirse "expresado" por el análisis matemático. Eso se enseña y, para comenzar, debiera enseñarse en el secundario.
Esta es una hipótesis. Para saber cuál es su poder explicativo necesitaríamos muchas observaciones de lo que sucede realmente en las aulas, estudios de las ideologías "espontáneas" de padres y maestros e investigaciones del impacto del mercado en el imaginario adolescente, esa nube que hoy está atravesada por los meteoritos de la fama que es la radiación más poderosa. Del otro lado de la fama, todavía cuenta la promesa centenaria de progreso social: Ciencias Económicas, Derecho y Medicina siguen siendo, como hace décadas, los lugares elegidos por la mayor cantidad de estudiantes cuyos padres tienen sólo primaria completa o incompleta, lo que indica que, con o sin "vocación", siguen siendo vistas como un camino de ascenso.
Pero hay algo más para pensar cuando se examina la matrícula de las carreras científicas derrotadas por las humanísticas (lo cual, como se vio, hace de la Argentina un caso raro). El argumento es muy elemental pero, como hasta ahora se lo pasó por alto, lo traigo. Según el censo de la Universidad de Buenos Aires de 2004, hay más estudiantes que trabajan en Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Psicología, Derecho y Ciencias Económicas. La mitad de ellos trabaja en la franja horaria "mañana y tarde".
Si se deja de lado Ciencias Económicas, que se ha caracterizado por disponer sus horarios (desde muy temprano hasta avanzada la noche) para recibir a los estudiantes que trabajan, está claro que Derecho tiene una larga tradición de alumnos que dan sus exámenes sin asistir a las clases, y que Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias Sociales tienen un plan que hace posible la doble imposición de "estudiar y trabajar", porque el orden en que deben cursarse las asignaturas es infinitamente más laxo en las humanidades que en las ciencias duras. Esto le permite a un estudiante que trabaja esperar el momento en que pueda cursar tal o cual materia. Un detalle de ubicación: esas facultades están en el centro de comunicaciones de la ciudad, no, como sucede con Ciencias Exactas, en Núñez, lugar remoto para quienes llegan del Sur y del Oeste. Parecen observaciones sin importancia; sin embargo, quien ha vivido la universidad sabe que son cuestiones cruciales.
Pero vamos al dato más duro. De los 293.300 estudiantes censados en la Universidad de Buenos Aires, 16.430 reciben una beca u otro tipo de ayuda. Tienen becas el 10 por ciento de los estudiantes de Ciencias Exactas y el 6 por ciento de los de Ingeniería. Si la Argentina necesita científicos y técnicos, el lado por donde comenzar es éste. Resulta abstracto cualquier discurso que no tome en cuenta la financiación de los estudios terciarios o universitarios, que es una de las formas en que se orienta la matrícula en muchos países.
Estamos acostumbrados, en cambio, a contar con una universidad voluntarista, donde prevalecen los que tienen increíbles reservas de esfuerzo; una universidad marcada por el origen social, donde eligen qué quieren estudiar aquellos cuyos padres les pagan veinte años de educación, y una universidad donde el resto va donde puede, llevado por modelos del mercado, por el imaginario adolescente, por el déficit de una cultura científica en las etapas anteriores. La universidad es gratuita sólo en el sentido en que no se paga matrícula. Pero es un lugar poco igualitario para elegir y permanecer allí.
A mediados de 2010, la ensayista Martha Nussbaum publicó en Estados Unidos Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades . El libro, ya antes de salir al mercado, había abierto una polémica en el correo de lectores de una importante revista de libros, el Times Literary Supplement , de Londres. Martha Nussbaum señala que "las humanidades y las artes están siendo recortadas tanto en la educación primaria como en la secundaria y universitaria en casi todas las naciones del mundo. Los que definen las estrategias las consideran inútiles".
En la Argentina, donde hay diez veces más estudiantes de humanidades que de ciencias duras, nos estaríamos salvando de tal flagelo. Pero, en realidad, ¿de qué nos estamos salvando? Quiero introducir una anécdota que me avergüenza un poco. Hace unos años, en un centro de investigaciones alemán, yo seguía con dificultad las clarísimas explicaciones de dos biólogos. Como hice algunas preguntas demasiado crudas, uno de ellos me dijo: "Cierto, en la Argentina, en los colegios no se enseña evolucionismo". En efecto, yo había leído los viajes de Darwin pero cultivaba las ideas más someras sobre su teoría que, hasta hoy, es una de las matrices del pensamiento científico. Mi incultura me colocaba, de un golpe, más de cien años atrás. No podía seguir una conversación y la falta de entendimiento probaba la tesis del ensayista británico C. P. Snow sobre el cisma entre la cultura científica y la humanística.
En la Argentina se gradúan pocos ingenieros, pocos informáticos y muchos psicólogos y cientistas sociales. Así que acá no valen los lamentos de Martha Nussbaum sobre el retroceso de las humanidades. Simplemente, no hay políticas de avance ni retroceso. Nuestras universidades públicas responden a la demanda de los futuros estudiantes como si fueran consumidores en un mercado. Esa demanda se genera antes de ingresar en ellas, en los colegios secundarios y, más allá de los colegios, en la cultura cotidiana.
Sintéticamente: las capas medias (que luego son mayoritarias en la universidad) van a escuelas donde si algo se logra es que los adolescentes puedan "expresarse", mostrar su subjetividad y los pliegues momentáneos de su cultura. Esta finalidad "expresivista" es obvio que encuentra mejores instrumentos en un taller de escritura, de plástica, de música o de teatro que en una clase de matemática, de lógica o de sintaxis. Educar para la "expresión" es una conquista democrática. Pero tengo algunas dudas sobre si esa educación libera las "vocaciones" o las produce de acuerdo con mitologías exitosas. Por ejemplo: en las últimas dos décadas, ¿ha nacido un porcentaje mayor de chicos con cualidades para la música, la literatura y el cine o sencillamente existen más padres dispuestos a aceptar que sus hijos sean poetas, toquen guitarra eléctrica o anden de aquí para allá con una camarita digital? Una parte de la matrícula terciaria, oficial y privada, responde a esta demanda. El "expresivismo" como clave de bóveda produce una república de adolescentes de capas medias interesados por las artes.
Muchos de ellos, además, han pasado por gabinetes de psicopedagogía y por consultorios psicológicos diversos. Aprendieron tempranamente a explorar sus propias subjetividades. Esto, que es un resultado humanizador de la educación de capas medias, seguramente ha desencadenado "vocaciones". El deseo también es copia. Es más complicado y misterioso sentirse "expresado" por el análisis matemático. Eso se enseña y, para comenzar, debiera enseñarse en el secundario.
Esta es una hipótesis. Para saber cuál es su poder explicativo necesitaríamos muchas observaciones de lo que sucede realmente en las aulas, estudios de las ideologías "espontáneas" de padres y maestros e investigaciones del impacto del mercado en el imaginario adolescente, esa nube que hoy está atravesada por los meteoritos de la fama que es la radiación más poderosa. Del otro lado de la fama, todavía cuenta la promesa centenaria de progreso social: Ciencias Económicas, Derecho y Medicina siguen siendo, como hace décadas, los lugares elegidos por la mayor cantidad de estudiantes cuyos padres tienen sólo primaria completa o incompleta, lo que indica que, con o sin "vocación", siguen siendo vistas como un camino de ascenso.
Pero hay algo más para pensar cuando se examina la matrícula de las carreras científicas derrotadas por las humanísticas (lo cual, como se vio, hace de la Argentina un caso raro). El argumento es muy elemental pero, como hasta ahora se lo pasó por alto, lo traigo. Según el censo de la Universidad de Buenos Aires de 2004, hay más estudiantes que trabajan en Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Psicología, Derecho y Ciencias Económicas. La mitad de ellos trabaja en la franja horaria "mañana y tarde".
Si se deja de lado Ciencias Económicas, que se ha caracterizado por disponer sus horarios (desde muy temprano hasta avanzada la noche) para recibir a los estudiantes que trabajan, está claro que Derecho tiene una larga tradición de alumnos que dan sus exámenes sin asistir a las clases, y que Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias Sociales tienen un plan que hace posible la doble imposición de "estudiar y trabajar", porque el orden en que deben cursarse las asignaturas es infinitamente más laxo en las humanidades que en las ciencias duras. Esto le permite a un estudiante que trabaja esperar el momento en que pueda cursar tal o cual materia. Un detalle de ubicación: esas facultades están en el centro de comunicaciones de la ciudad, no, como sucede con Ciencias Exactas, en Núñez, lugar remoto para quienes llegan del Sur y del Oeste. Parecen observaciones sin importancia; sin embargo, quien ha vivido la universidad sabe que son cuestiones cruciales.
Pero vamos al dato más duro. De los 293.300 estudiantes censados en la Universidad de Buenos Aires, 16.430 reciben una beca u otro tipo de ayuda. Tienen becas el 10 por ciento de los estudiantes de Ciencias Exactas y el 6 por ciento de los de Ingeniería. Si la Argentina necesita científicos y técnicos, el lado por donde comenzar es éste. Resulta abstracto cualquier discurso que no tome en cuenta la financiación de los estudios terciarios o universitarios, que es una de las formas en que se orienta la matrícula en muchos países.
Estamos acostumbrados, en cambio, a contar con una universidad voluntarista, donde prevalecen los que tienen increíbles reservas de esfuerzo; una universidad marcada por el origen social, donde eligen qué quieren estudiar aquellos cuyos padres les pagan veinte años de educación, y una universidad donde el resto va donde puede, llevado por modelos del mercado, por el imaginario adolescente, por el déficit de una cultura científica en las etapas anteriores. La universidad es gratuita sólo en el sentido en que no se paga matrícula. Pero es un lugar poco igualitario para elegir y permanecer allí.
Leer más...
Davos y la política. Por Felipe González

Cuando se produjo la implosión del sistema financiero global allá por el otoño de 2008, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, porque Japón llevaba muchos años en una prolongada crisis, hubo un clamor general para que los responsables políticos intervinieran. Dejar caer a Lehman Brothers, primer banco de inversión del mundo, se consideró un error y el pánico se propagó por todos los países centrales. La recesión mundial fue la consecuencia de ese estallido.
Algunos consideramos que la política, ausente en la era de hegemonía del pensamiento de la "mano invisible del mercado", de la desregulación, estaba de vuelta. Los irresponsables que con sus malas prácticas nos llevaron a esta catástrofe, se agazaparon y pidieron a gritos ser rescatados.
Parecía, en efecto, que aunque fuera a un coste inmenso, la política como representación de los intereses generales, empezaba a tomar las riendas del mercado para desarrollar un marco regulatorio y un sistema de control que evitara la galopada de los movimientos de capital puramente especulativos, de la proliferación de esos "derivados" sin registros contables ni conexión con la economía real o de los bonus escandalosos para accionistas y ciudadanos.
Lo primero fue el rescate. Centenares de miles de millones de dólares o euros, en Estados Unidos o en Europa, se destinaron al saneamiento de las entidades financieras en crisis. Y aún más, según los casos, a paliar los efectos en la economía real de los países occidentales. Sin excepciones, el impacto de este esfuerzo financiero, recayó sobre el déficit y sobre la deuda de los países afectados. Es decir, sobre los ciudadanos.
A continuación empezó una lucha distinta. La política parecía dispuesta a limitar los despropósitos que se habían producido en el funcionamiento anómico de los mercados. Se pretendía acabar con la enorme cantidad de ingeniería financiera sin base real; con la ausencia de contabilidad de operaciones llenas de humo que iban creando la burbuja que terminó por estallar. Incluso se estaba pensando en cómo limitar las operaciones a futuro que tensionan al alza los precios de las materias primas -incluidas las alimentarias-. En definitiva, lo que se estaba buscando es que la política gobernara a los mercados y no fuera gobernada por estos.
Las escenas vividas en Davos indican algo muy diferente. La política a la defensiva y los representantes del sistema financiero rescatado al ataque. Merkel y Sarkozy defienden el euro ante las dudas planteadas sobre su capacidad de supervivencia. "Es nuestra moneda y la vamos a mantener". "No se engañen, saldremos de esta situación y no dejaremos caer a ningún país del euro", etcétera.
Los analistas financieros, los felices rescatados por las arcas públicas, los que no advirtieron la que se nos venía encima con sus prácticas intolerables, están crecidos. Vuelven a pronosticar y a recomendar a los políticos qué es lo que deben hacer. Su lenguaje suena así: "No se ocupen de nosotros, ni de nuestros bonos, ni de cómo y con qué productos debemos operar, ocúpense de reducir sus deudas y controlen sus equilibrios presupuestarios". "O sea, nos tienen que dejar a nuestro aire, que hagamos lo que queramos y ustedes deben ocuparse de sus asuntos. Si no nos dejan tranquilos no habrá créditos para la economía productiva".
O sea, muchos de ellos estaban quebrados, como Lehman Brothers, fueron rescatados con dinero público, es decir con endeudamiento de los Estados, provocaron una catástrofe que continúa en la economía real. Y, ahora, vuelven a dictaminar sobre lo que deben hacer los políticos, poniéndolos a la defensiva. Es demasiado descaro para que la opinión pública no esté indignada, aunque hayan logrado que lo esté más con los responsables políticos.
En estos momentos estamos soportando de nuevo las operaciones a futuro sobre granos, es decir sobre la alimentación. Una mala cosecha en Rusia, más los incendios, produce una supresión de exportaciones. Lo que afecta a la oferta mundial no es significativo por sí mismo, pero los movimientos especulativos tensionan al alza los precios en todas partes. En el norte de África, por mirar cerca de nosotros, nos encontramos con una nueva "revuelta del pan", aunque mezclada con el trasfondo de ansia de libertad de mucha gente.
Y nos sentimos inermes. Cualquier especulador puede comprar siete cosechas de arroz o de trigo, o de..., con un afianzamiento del 5% de su valor estimado. La presidencia francesa del G-20 intenta recuperar la idea de una tasa, bien sea mínima, a los movimientos de capital. Si el movimiento no es especulativo, la tasa será indolora. Si lo es, y se repite cada 24 o 48 horas, empezará a pesar en los especuladores. Es una buena idea que nos retrotrae a la nonata tasa Tobin.
Pero si, como temo, no sale adelante, se podría cortar de raíz este movimiento que provoca hambre y desesperación en el mundo, exigiendo un afianzamiento del 60%. Menos trámites de acuerdos imposibles -hasta ahora- y poner cara la especulación salvaje, aumentando en serio el riesgo para los actores.
Pero, en fin, es solo una parte de esta fronda que nos llevó a la crisis y que teníamos la esperanza de que la política, de vuelta, pudiera racionalizar. En los debates de Davos parece que esa esperanza se convertirá en melancolía y que de nuevo incubaremos la siguiente burbuja financiera. Entonces nadie tolerará que se vaya al rescate de los que la provocan, a costa de tanto sufrimiento.
Parecía, en efecto, que aunque fuera a un coste inmenso, la política como representación de los intereses generales, empezaba a tomar las riendas del mercado para desarrollar un marco regulatorio y un sistema de control que evitara la galopada de los movimientos de capital puramente especulativos, de la proliferación de esos "derivados" sin registros contables ni conexión con la economía real o de los bonus escandalosos para accionistas y ciudadanos.
Lo primero fue el rescate. Centenares de miles de millones de dólares o euros, en Estados Unidos o en Europa, se destinaron al saneamiento de las entidades financieras en crisis. Y aún más, según los casos, a paliar los efectos en la economía real de los países occidentales. Sin excepciones, el impacto de este esfuerzo financiero, recayó sobre el déficit y sobre la deuda de los países afectados. Es decir, sobre los ciudadanos.
A continuación empezó una lucha distinta. La política parecía dispuesta a limitar los despropósitos que se habían producido en el funcionamiento anómico de los mercados. Se pretendía acabar con la enorme cantidad de ingeniería financiera sin base real; con la ausencia de contabilidad de operaciones llenas de humo que iban creando la burbuja que terminó por estallar. Incluso se estaba pensando en cómo limitar las operaciones a futuro que tensionan al alza los precios de las materias primas -incluidas las alimentarias-. En definitiva, lo que se estaba buscando es que la política gobernara a los mercados y no fuera gobernada por estos.
Las escenas vividas en Davos indican algo muy diferente. La política a la defensiva y los representantes del sistema financiero rescatado al ataque. Merkel y Sarkozy defienden el euro ante las dudas planteadas sobre su capacidad de supervivencia. "Es nuestra moneda y la vamos a mantener". "No se engañen, saldremos de esta situación y no dejaremos caer a ningún país del euro", etcétera.
Los analistas financieros, los felices rescatados por las arcas públicas, los que no advirtieron la que se nos venía encima con sus prácticas intolerables, están crecidos. Vuelven a pronosticar y a recomendar a los políticos qué es lo que deben hacer. Su lenguaje suena así: "No se ocupen de nosotros, ni de nuestros bonos, ni de cómo y con qué productos debemos operar, ocúpense de reducir sus deudas y controlen sus equilibrios presupuestarios". "O sea, nos tienen que dejar a nuestro aire, que hagamos lo que queramos y ustedes deben ocuparse de sus asuntos. Si no nos dejan tranquilos no habrá créditos para la economía productiva".
O sea, muchos de ellos estaban quebrados, como Lehman Brothers, fueron rescatados con dinero público, es decir con endeudamiento de los Estados, provocaron una catástrofe que continúa en la economía real. Y, ahora, vuelven a dictaminar sobre lo que deben hacer los políticos, poniéndolos a la defensiva. Es demasiado descaro para que la opinión pública no esté indignada, aunque hayan logrado que lo esté más con los responsables políticos.
En estos momentos estamos soportando de nuevo las operaciones a futuro sobre granos, es decir sobre la alimentación. Una mala cosecha en Rusia, más los incendios, produce una supresión de exportaciones. Lo que afecta a la oferta mundial no es significativo por sí mismo, pero los movimientos especulativos tensionan al alza los precios en todas partes. En el norte de África, por mirar cerca de nosotros, nos encontramos con una nueva "revuelta del pan", aunque mezclada con el trasfondo de ansia de libertad de mucha gente.
Y nos sentimos inermes. Cualquier especulador puede comprar siete cosechas de arroz o de trigo, o de..., con un afianzamiento del 5% de su valor estimado. La presidencia francesa del G-20 intenta recuperar la idea de una tasa, bien sea mínima, a los movimientos de capital. Si el movimiento no es especulativo, la tasa será indolora. Si lo es, y se repite cada 24 o 48 horas, empezará a pesar en los especuladores. Es una buena idea que nos retrotrae a la nonata tasa Tobin.
Pero si, como temo, no sale adelante, se podría cortar de raíz este movimiento que provoca hambre y desesperación en el mundo, exigiendo un afianzamiento del 60%. Menos trámites de acuerdos imposibles -hasta ahora- y poner cara la especulación salvaje, aumentando en serio el riesgo para los actores.
Pero, en fin, es solo una parte de esta fronda que nos llevó a la crisis y que teníamos la esperanza de que la política, de vuelta, pudiera racionalizar. En los debates de Davos parece que esa esperanza se convertirá en melancolía y que de nuevo incubaremos la siguiente burbuja financiera. Entonces nadie tolerará que se vaya al rescate de los que la provocan, a costa de tanto sufrimiento.
Leer más...
jueves, 20 de enero de 2011
Cuba rectifica en privado. Por Mauricio Vicent
(Publicado en el diario El País de Madrid)
Sí, hay motivos para el optimismo: esta vez parece que no hay marcha atrás", dice con cierta seguridad Enrique Núñez, dueño de La Guarida, uno de los paladares más conocidos de La Habana y de toda Cuba. Por este restaurante privado, que sirvió de escenario en 1993 a la famosa película Fresa y chocolate, han pasado personalidades como Jack Nicholson, la reina Sofía de España, Sting, el escritor Arthur Miller y una larga lista de artistas y empresarios, además de decenas de congresistas y políticos norteamericanos en discretas misiones diplomáticas. Fueron catorce años de manjares y éxitos, hasta que hace aproximadamente año y medio su dueño decidió cerrar el negocio por diversas razones, entre ellas "el estrecho marco legal para operar" y, sobre todo, porque no veía "claras las cosas ni el futuro".
Sin embargo, las cosas en Cuba empiezan a moverse. En lo que se refiere a la iniciativa privada y el autoempleo, al menos, el panorama y las circunstancias han variado de forma sensible y ahora, al calor de las últimas medidas del Gobierno de Raúl Castro,Nuñez acaba de reabrir su restaurante.
Esta misma semana estuvo cenando en una de sus mesas el influyente senador demócrata Carl Levin, en un viaje para evaluar los recientes acontecimientos y tomar el pulso a los posibles cambios en Cuba. "Sin duda es un momento muy interesante, la gente intuye que en Cuba está todo por hacer", afirma Núñez. Por un lado reconoce que muchas personas siguen siendo "muy escépticas" ante los cambios después de tantas expectativas frustradas. Por otro observa que "cada vez habrá más oportunidades para el que las sepa ver".
Ciertamente, La Guarida siempre fue un adelantado a su tiempo. Cuando a mediados de los años noventa Fidel Castro ensayó el experimento de las reformas obligado por el colapso del campo socialista, este paladar enclavado en el cogollo de Centro Habana no solo fue un negocio pionero, sino que se convirtió en símbolo de la nueva Cuba que pudo ser y no fue. "En aquel tiempo, nadie sabía qué iba a pasar", dice Enrique Nuñez, ingeniero de formación, al recordar las duras circunstancias del Periodo Especial, cuando decidió embarcarse en la aventura de montar un negocio privado en la costura de un sistema socialista a la vieja usanza, donde el Estado controlaba el 90% de la economía y despreciaba todo lo que oliera a particular.
"La realidad es que el cuentapropismo siempre fue visto con desconfianza. Se consideraba que era un mal necesario y una fuente de contaminación", recuerda Jesús, otro cubano con negocio particular. En el caso de los restaurantes privados, las restricciones "eran draconianas", afirma: solo podían tener 12 sillas, les estaba prohibido vender carne de res y mariscos, no podían contratar empleados -lo único permitido era la "ayuda familiar"- y además los dueños debían pagar 800 dólares de impuestos mensuales solo por abrir la puerta.
Por supuesto, todo el mundo violaba el sinfín de prohibiciones, pero muchos no supieron ni pudieron sacar a flote sus negocios privados y otros sucumbieron asfixiados por la presión. En el momento de mayor auge llegó a haber unos 600 paladares; de ellos, solo resistieron unas decenas. De igual modo, si a mediados de los noventa 200.000 cubanos tenían licencia legal para ejercer el trabajo por cuenta propia, en octubre de 2010 quedaban apenas 148.000.
Un economista cubano opina que lo que sucede hoy en su país "se parece a la reforma de los años noventa, pero tiene poco que ver con ella". En aquel momento se trataba de una situación de emergencia, la cuestión era tapar huecos para evitar despeñarse tras haber perdido el 35% del PIB en tan solo tres años. Pero "para Cuba no se trata ahora de maniobrar para sobrevivir", advierte Jorge Gómez Barata, ex dirigente del Comité Central del Partido Comunista y colaborador del diario Granma.
Esta vez, el Gobierno de Raúl Castro pretende sentar las bases de un nuevo modelo de economía mixta, en el que el Estado reducirá considerablemente su papel y se transformará en regulador, aunque mantendrá intacto el control político. El presidente cubano lo ha repetido por activa y por pasiva: el paternalismo oficial y las políticas igualitaristas se acabaron, es imposible sostener una plantilla estatal de 4.200.000 funcionarios y empleados, equivalentes al 80% de la población activa.
El plan oficial es eliminar 500.000 empleos estatales en 2011 y un total de 1,3 millones en el plazo de tres años, una cifra tremenda, que afecta a uno de cada cuatro cubanos que trabajan para el Estado.
Pero existe una generación, alerta el novelista Leonardo Padura -que está entre los 45 y los 55 años y que ha sido educada (o maleducada) en el socialismo- a la que "reciclarse" va a resultar tan difícil como salir adelante en una sociedad competitiva.
Para darse cuenta de la Cuba que viene basta darse un paseo por algunas zonas céntricas de La Habana o por pueblos cercanos como San José, capital de la provincia aledaña de Mayabeque -recién creada con el propósito de reducir la burocracia y sacar a miles de funcionarios de las plantillas infladas-. Por todos lados hay tarimas de venta de frutas y viandas, las pequeñas cafeterías florecen en cualquier soportal y también proliferan los vendedores de cazuelas, platos y otros accesorios del hogar. Hay manicuras, tatuadores, nuevas ofertas de taxis y casas de alquiler junto a chamarileo de desodorante, discos piratas o velas de fabricación criolla; en fin, un gigantesco mercadillo precario y bullanguero que apenas está despertando.
Las cifras hablan por sí mismas: entre octubre y diciembre se han concedido 75.000 licencias a cubanos que han pedido trabajar por cuenta propia en alguna de las 178 profesiones autorizadas, y eso que las hay tan increíbles como "forrador de botones", aguador, cartomántico o "desmochador de palmas". Según datos oficiales, la mayor demanda es para la actividad de "elaboración y venta de alimentos", con 22% de las licencias, mientras que la contratación de empleados, antes prohibida, se lleva el 16% de los permisos.
Un dato revelador es que si entre 1994 y 2010 se concedieron como promedio 25 licencias diarias, en los últimos tres meses son más de mil cada día. El propósito es incorporar al sector privado, de ahora al 2015, a 1,8 millones de personas. Si se tiene en cuenta que hoy, con una población activa de algo más de cinco millones de trabajadores, unas 820.000 personas son cooperativistas o trabajan por su cuenta, se entiende la magnitud del reto, que tiene descolocados a muchos dentro del propio sistema.
No son pocos los cubanos que dudan de la actual apertura a la iniciativa privada. Argumentan que, además de ser insuficiente, puede ser "reversible" y ponen como ejemplo lo que ocurrió a finales de los años noventa, cuando Fidel Castro plegó velas y cercenó la reforma flexibilizadora una vez que pasó el peor momento de la crisis.
Según Gómez Barata, "por razones diversas, las reformas iniciadas en los años noventa se detuvieron e incluso hubo retrocesos". "El nuevo siglo estrenó un clima de indiferencia e incluso de resistencia a la rectificación y las reformas, que hizo a algunos pensar en la posibilidad de que la revolución cubana fuera afectada por el inmovilismo característico de la Unión Soviética", pero "aquel momento está superado".
Raúl Castro lo dijo con todas las letras en su último discurso ante el Parlamento, el pasado mes de diciembre: "O rectificamos o nos hundimos y hundimos el esfuerzo de generaciones enteras". No hay marcha atrás esta vez.
Las nuevas normativas hoy permiten a Enrique Nuñez tener contratadas legalmente a 10 personas -por supuesto, pagando impuestos y su seguridad social- y no tener que andar por el filo de la navaja. "Eso es una buena noticia", dice. No es tan buena noticia el límite de capacidad impuesto, que antes era de 12 sillas y ahora se amplía a 20. Quizá se trate de un símbolo de otros temores y lentitudes que son también el hueso de la reforma.
En un momento de su intervención ante el Parlamento, Castro contó una anécdota nada gratuita para poner de manifiesto la ineficiencia del modelo cubano, en contraposición con la efectividad del socialismo vietnamita. "Después de la guerra de agresión norteamericana contra Vietnam, el heroico e invicto pueblo vietnamita nos solicitó que le enseñáramos a sembrar café, y allá fuimos; se le enseñó, se le trasladó nuestra experiencia", relató. Su coletilla fue: "Hoy Vietnam es el segundo exportador de café del mundo. Y un funcionario vietnamita le dijo a a su colega cubano: '¿Cómo es posible que ustedes, que nos enseñaron a sembrar café, ahora nos estén comprando café?'. No sé qué le contestó el cubano. Seguro que le dijo: 'El bloqueo".
Leer más...
Sí, hay motivos para el optimismo: esta vez parece que no hay marcha atrás", dice con cierta seguridad Enrique Núñez, dueño de La Guarida, uno de los paladares más conocidos de La Habana y de toda Cuba. Por este restaurante privado, que sirvió de escenario en 1993 a la famosa película Fresa y chocolate, han pasado personalidades como Jack Nicholson, la reina Sofía de España, Sting, el escritor Arthur Miller y una larga lista de artistas y empresarios, además de decenas de congresistas y políticos norteamericanos en discretas misiones diplomáticas. Fueron catorce años de manjares y éxitos, hasta que hace aproximadamente año y medio su dueño decidió cerrar el negocio por diversas razones, entre ellas "el estrecho marco legal para operar" y, sobre todo, porque no veía "claras las cosas ni el futuro".
Sin embargo, las cosas en Cuba empiezan a moverse. En lo que se refiere a la iniciativa privada y el autoempleo, al menos, el panorama y las circunstancias han variado de forma sensible y ahora, al calor de las últimas medidas del Gobierno de Raúl Castro,Nuñez acaba de reabrir su restaurante.
Esta misma semana estuvo cenando en una de sus mesas el influyente senador demócrata Carl Levin, en un viaje para evaluar los recientes acontecimientos y tomar el pulso a los posibles cambios en Cuba. "Sin duda es un momento muy interesante, la gente intuye que en Cuba está todo por hacer", afirma Núñez. Por un lado reconoce que muchas personas siguen siendo "muy escépticas" ante los cambios después de tantas expectativas frustradas. Por otro observa que "cada vez habrá más oportunidades para el que las sepa ver".
Ciertamente, La Guarida siempre fue un adelantado a su tiempo. Cuando a mediados de los años noventa Fidel Castro ensayó el experimento de las reformas obligado por el colapso del campo socialista, este paladar enclavado en el cogollo de Centro Habana no solo fue un negocio pionero, sino que se convirtió en símbolo de la nueva Cuba que pudo ser y no fue. "En aquel tiempo, nadie sabía qué iba a pasar", dice Enrique Nuñez, ingeniero de formación, al recordar las duras circunstancias del Periodo Especial, cuando decidió embarcarse en la aventura de montar un negocio privado en la costura de un sistema socialista a la vieja usanza, donde el Estado controlaba el 90% de la economía y despreciaba todo lo que oliera a particular.
"La realidad es que el cuentapropismo siempre fue visto con desconfianza. Se consideraba que era un mal necesario y una fuente de contaminación", recuerda Jesús, otro cubano con negocio particular. En el caso de los restaurantes privados, las restricciones "eran draconianas", afirma: solo podían tener 12 sillas, les estaba prohibido vender carne de res y mariscos, no podían contratar empleados -lo único permitido era la "ayuda familiar"- y además los dueños debían pagar 800 dólares de impuestos mensuales solo por abrir la puerta.
Por supuesto, todo el mundo violaba el sinfín de prohibiciones, pero muchos no supieron ni pudieron sacar a flote sus negocios privados y otros sucumbieron asfixiados por la presión. En el momento de mayor auge llegó a haber unos 600 paladares; de ellos, solo resistieron unas decenas. De igual modo, si a mediados de los noventa 200.000 cubanos tenían licencia legal para ejercer el trabajo por cuenta propia, en octubre de 2010 quedaban apenas 148.000.
Un economista cubano opina que lo que sucede hoy en su país "se parece a la reforma de los años noventa, pero tiene poco que ver con ella". En aquel momento se trataba de una situación de emergencia, la cuestión era tapar huecos para evitar despeñarse tras haber perdido el 35% del PIB en tan solo tres años. Pero "para Cuba no se trata ahora de maniobrar para sobrevivir", advierte Jorge Gómez Barata, ex dirigente del Comité Central del Partido Comunista y colaborador del diario Granma.
Esta vez, el Gobierno de Raúl Castro pretende sentar las bases de un nuevo modelo de economía mixta, en el que el Estado reducirá considerablemente su papel y se transformará en regulador, aunque mantendrá intacto el control político. El presidente cubano lo ha repetido por activa y por pasiva: el paternalismo oficial y las políticas igualitaristas se acabaron, es imposible sostener una plantilla estatal de 4.200.000 funcionarios y empleados, equivalentes al 80% de la población activa.
El plan oficial es eliminar 500.000 empleos estatales en 2011 y un total de 1,3 millones en el plazo de tres años, una cifra tremenda, que afecta a uno de cada cuatro cubanos que trabajan para el Estado.
Pero existe una generación, alerta el novelista Leonardo Padura -que está entre los 45 y los 55 años y que ha sido educada (o maleducada) en el socialismo- a la que "reciclarse" va a resultar tan difícil como salir adelante en una sociedad competitiva.
Para darse cuenta de la Cuba que viene basta darse un paseo por algunas zonas céntricas de La Habana o por pueblos cercanos como San José, capital de la provincia aledaña de Mayabeque -recién creada con el propósito de reducir la burocracia y sacar a miles de funcionarios de las plantillas infladas-. Por todos lados hay tarimas de venta de frutas y viandas, las pequeñas cafeterías florecen en cualquier soportal y también proliferan los vendedores de cazuelas, platos y otros accesorios del hogar. Hay manicuras, tatuadores, nuevas ofertas de taxis y casas de alquiler junto a chamarileo de desodorante, discos piratas o velas de fabricación criolla; en fin, un gigantesco mercadillo precario y bullanguero que apenas está despertando.
Las cifras hablan por sí mismas: entre octubre y diciembre se han concedido 75.000 licencias a cubanos que han pedido trabajar por cuenta propia en alguna de las 178 profesiones autorizadas, y eso que las hay tan increíbles como "forrador de botones", aguador, cartomántico o "desmochador de palmas". Según datos oficiales, la mayor demanda es para la actividad de "elaboración y venta de alimentos", con 22% de las licencias, mientras que la contratación de empleados, antes prohibida, se lleva el 16% de los permisos.
Un dato revelador es que si entre 1994 y 2010 se concedieron como promedio 25 licencias diarias, en los últimos tres meses son más de mil cada día. El propósito es incorporar al sector privado, de ahora al 2015, a 1,8 millones de personas. Si se tiene en cuenta que hoy, con una población activa de algo más de cinco millones de trabajadores, unas 820.000 personas son cooperativistas o trabajan por su cuenta, se entiende la magnitud del reto, que tiene descolocados a muchos dentro del propio sistema.
No son pocos los cubanos que dudan de la actual apertura a la iniciativa privada. Argumentan que, además de ser insuficiente, puede ser "reversible" y ponen como ejemplo lo que ocurrió a finales de los años noventa, cuando Fidel Castro plegó velas y cercenó la reforma flexibilizadora una vez que pasó el peor momento de la crisis.
Según Gómez Barata, "por razones diversas, las reformas iniciadas en los años noventa se detuvieron e incluso hubo retrocesos". "El nuevo siglo estrenó un clima de indiferencia e incluso de resistencia a la rectificación y las reformas, que hizo a algunos pensar en la posibilidad de que la revolución cubana fuera afectada por el inmovilismo característico de la Unión Soviética", pero "aquel momento está superado".
Raúl Castro lo dijo con todas las letras en su último discurso ante el Parlamento, el pasado mes de diciembre: "O rectificamos o nos hundimos y hundimos el esfuerzo de generaciones enteras". No hay marcha atrás esta vez.
Las nuevas normativas hoy permiten a Enrique Nuñez tener contratadas legalmente a 10 personas -por supuesto, pagando impuestos y su seguridad social- y no tener que andar por el filo de la navaja. "Eso es una buena noticia", dice. No es tan buena noticia el límite de capacidad impuesto, que antes era de 12 sillas y ahora se amplía a 20. Quizá se trate de un símbolo de otros temores y lentitudes que son también el hueso de la reforma.
En un momento de su intervención ante el Parlamento, Castro contó una anécdota nada gratuita para poner de manifiesto la ineficiencia del modelo cubano, en contraposición con la efectividad del socialismo vietnamita. "Después de la guerra de agresión norteamericana contra Vietnam, el heroico e invicto pueblo vietnamita nos solicitó que le enseñáramos a sembrar café, y allá fuimos; se le enseñó, se le trasladó nuestra experiencia", relató. Su coletilla fue: "Hoy Vietnam es el segundo exportador de café del mundo. Y un funcionario vietnamita le dijo a a su colega cubano: '¿Cómo es posible que ustedes, que nos enseñaron a sembrar café, ahora nos estén comprando café?'. No sé qué le contestó el cubano. Seguro que le dijo: 'El bloqueo".
Leer más...