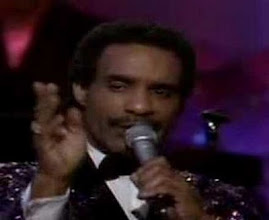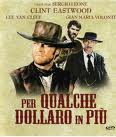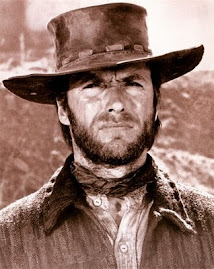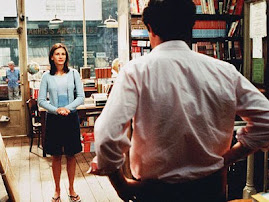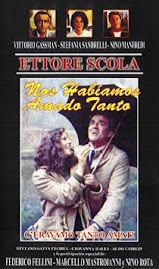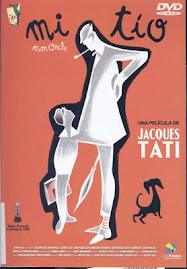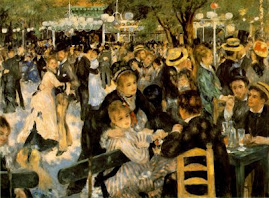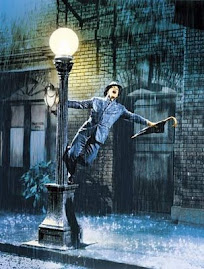Desde marzo de 2008, cuando comenzaba el conflicto con el campo, el Gobierno fue apoyado por los intelectuales, académicos y profesionales de Carta Abierta, que difundieron un documento. El segundo párrafo de esa primera Carta Abierta les ofreció a los Kirchner el argumento que repitieron durante meses: "Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental".
Así se compactaba el núcleo de los discursos kirchneristas: transformar un conflicto de intereses económicos y una movilización social que incluía a pequeños y grandes, pobres y ricos, en una operación golpista de nuevo tipo. La palabra "destituyente" produjo un efecto inmediato y duradero, tanto que todavía se la utilizó para caracterizar a quienes se oponían a la ley de medios audiovisuales, más de un año y medio después.
Carta Abierta hizo reuniones en la Biblioteca Nacional, que dirige Horacio González, uno de sus miembros de más larga tradición peronista y gran influencia intelectual. A algunas de ellas asistió Kirchner. No se frecuentan con mayor asiduidad porque los Kirchner no tienen tiempo para intelectuales y la Presidenta cree que en esas cuestiones se arregla sola.
Alrededor de Carta Abierta, otras formaciones, como Red de Mujeres con Cristina, semanalmente reparten citas por correo electrónico, extraídas de Página 12 o de Laclau y Zizek, en amable armonía epistemológica. Estos hebdomadarios "ramilletes de pensamiento" difunden, más allá de los círculos especializados, fórmulas políticas que no ofrecen los discursos del Gobierno (generalmente pobres, pese a las pretensiones). Son citas sobre las que se puede volver y pensar. No las subestimo, porque forman parte de una larga tradición de frases y epigramas políticos para el uso de sectores menos intelectuales que quienes los difunden. Se intenta una expansión hacia afuera de la elite.
Pero las iniciativas de Carta Abierta y sus subsidiarias, como puede comprobarlo quien haya asistido a algunos de los actos recientes o a las actividades en la ESMA, quedan dentro de un espacio académico y profesional relativamente restringido. No hacen opinión pública, salvo entre los lectores de Página 12 , que están habituados a las intervenciones periodísticas de esos mismos intelectuales, o en medios incluso de menor circulación como Contraeditorial , las revistas del grupo Spolsky y la mejor realizada Debate . De cualquier modo, todo va sumando: de las sucesivas Cartas Abiertas al más deshilachado y amarillo Veintitrés , circula un discurso con diversos niveles de escritura. Estas iniciativas permanecen todavía dentro de lo que se llama campo intelectual y sus cercanías.
No conozco el número de lectores de Página 12 , pero incluye un progresismo convencido de que, ante el fracaso de otros progresismos, Kirchner es su última oportunidad y que la política de derechos humanos y el enjuiciamiento de los terroristas de Estado imponen tragarse algunos sapos. En este arco, Página 12 se combina dinámicamente con lo que hoy parece ser un centro del dispositivo cultural: el programa de televisión 6, 7, 8 , magazine con participación estelar de Sandra Russo, del corazón de Página 12 (la única mujer que en ese diario ha firmado contratapas) y autora de un libro, que ha sido adelantado por el diario, sobre la dirigente Milagro Sala; con cartel francés se luce Orlando Barone (que ha dejado la revista Gente en el pasado para ser columnista de Debate e impávido humorista de la televisión oficial).
No se puede subestimar 6, 7, 8 con la respuesta sencilla de que se ve el programa porque está enmarcado en las emisiones de Fútbol para Todos. Esa respuesta ignora que tal fue precisamente el objetivo de estatizar las transmisiones mediante un contrato con la AFA que empezó costando 600 millones anuales y para el que ya se han anunciado refuerzos. Quien tuvo la idea no pensó simplemente en que se pasaría publicidad oficial durante los partidos, sino que el fútbol iba a calentar la pantalla de Canal 7, con un efecto de arrastre que conoce cualquiera que sepa algo de televisión. Lo que pagamos todos los argentinos es ese efecto de arrastre, que hoy beneficia a 6, 7, 8 , pero que, como cualquier efecto, es ciego.
Creado por un joven de la nueva televisión, 6, 7, 8 dio lugar a una comunidad de audiencia. En el acto del 24 de marzo en Plaza de Mayo pude ver la llegada de una columna de televidentes autoconvocados por Facebook, perfectamente organizada, con sus volantes y sus remeras ("Somos la mierda oficialista"); gente de pueblos del Gran Buenos Aires que se había organizado para llegar a la Plaza, todos miembros de una pequeña burguesía progresista que no había encontrado otros lugares de expresión desde el conflicto con el campo en el cual suscribió el discurso de Carta Abierta, habiéndolo leído en su fuente original o escuchado en las versiones presidenciales. Son decididos, incluso agresivos verbalmente, pero no violentos; militantes espontáneos, no matones. Así, el campo reducido representado por Carta Abierta se ensancha hacia zonas no profesionales ni académicas. Los intelectuales no miran 6, 7, 8 , simplemente pueden ir a hablar en su escenario chacotero (lo vi al solemne Rafael Bielsa haciendo equilibrio al escuchar la canción pop "Somos boludos").
Fútbol para Todos, entonces, es una gran plataforma, un portaaviones que se dirige a públicos más masivos. Hay más y mejor en el futuro. En estos días, la Presidenta anunció el proyecto de repartir urgentemente medio millón de decodificadores de televisión digital, norma en la que ya están trasmitiendo Canal 7 y Encuentro. Así como les restituyó el derecho a los goles, el kirchnerismo no va a mantener al pueblo en la privación de señales digitales, máxime cuando el secretario de Medios, Gabriel Mariotto, ya ha anunciado una red de diez canales digitales públicos (es decir, en estas circunstancias, oficiales).
Acá entramos en aguas profundas. Mariotto actúa rápido, no se fija en menudencias, y tiene la determinación de quienes piensan que la batalla final no se gana sin una victoria comunicativa. En esto no es igual a los Kirchner, que, abandonados a su espontaneidad, simplemente ahogarían económicamente o cooptarían con negocios a la prensa, como lo hicieron en Santa Cruz. Mariotto es un graduado de Ciencias de la Comunicación, que ha leído los manuales. Los Kirchner, con gente como Mariotto, ampliaron su horizonte. Lo que se arme con la televisión digital y la lluvia benéfica de decodificadores será la trama más fuerte de todo este dispositivo de redes.
Y también están los blogs y los blogueros, celebrados por Aníbal Fernández en una de sus últimas escapadas nocturnas como militante. La "nube K" sostiene decenas de páginas web conocidas y desconocidas (todos los opositores leen la de Artemio López, porque, con buen ojo, siempre se encuentra algo). Precisamente, la mortecina página de Carta Abierta indica el modo en que la crema de los intelectuales kirchneristas es relativamente ajena a ese mundo.
Pero lo fundamental de la "nube K" son los condottieri que recorren la web buscando palabras clave que les permitan llegar a intervenciones en portales, periódicos digitales, blogs, que piden a gritos un comentario de la ortodoxia doctrinaria kirchnerista. Sobre todo, que hagan indispensable el insulto y el desliz maledicente de un modo sólo comparable con la violencia verbal que ejercen algunos comentaristas anti-K en otros foros virtuales. La Web no es una nube de ángeles que quieren simplemente comunicarse con independencia de los grandes medios.
Los blogueros y comentaristas se identifican con las formas rizomáticas de una nueva esfera virtual, donde no se es responsable ni de la injuria ni del falso testimonio. Viven del rumor que difunden y multiplican; viven también del anonimato, que es la regla que nadie se atreve a discutir. Este mundo es difícil de cuantificar. Por un lado, está el lugar común de la importancia de la Red, de Twitter, etcétera; por el otro, el temor religioso de quedarse fuera de lo nuevo; finalmente, están los vivos: la Red existe y es gratis.
El dispositivo kirchnerista no se completaría sin ella. Tampoco sería realista un cuadro que no registrara los episodios de una batalla cultural por las capas medias. Cuando se habla de hegemonía, en un sentido estricto, hay que pensar en esta dimensión donde se juega a convencer, aunque, cada vez con más frecuencia, pasen a primer plano los aficionados a las trompadas. Total, como dijo un comentarista de 6, 7, 8, en la Feria del Libro no hay más violencia que en un concierto de rock.
Leer más...