Los maestros son las personas que dan lecciones. Las que yo he recibido de Vargas Llosa son tantas, y tan buenas, que el Nobel me parece poco para él. Lo celebro, sin embargo, porque dará a los adolescentes de hoy la oportunidad de descubrir unos pies blancos, dorados, capaces de nadar ante sus ojos como peces desnudos. Y eso sí que será un premio.
lunes, 11 de octubre de 2010
Un premio. Por Almudena Grandes
Recuerdo perfectamente mi primera vez. Ya no me acuerdo del primer pitillo que me fumé, de la primera copa que me bebí, de la cara de mi primer novio. Pero recuerdo, igual que si los hubiera visto ayer, unos pies blancos y dorados, mullidos, ondulantes, que se movían como peces desnudos ante los ojos desarmados, enamorados, absortos, de un adolescente peruano. Recuerdo mi propio asombro desarmado, enamorado, adolescente, y la idea fija, obsesiva, que instaló entre mis cejas. Si yo pudiera, si yo supiera, si algún día yo fuera capaz de escribir algo parecido al inmortal baile de estos pies dorados que jamás se marchitarán... Nunca me atrevía a concluir esa frase.
La literatura es vida y tiene que ver con la vida. La mía habría sido distinta, y peor, sin unas cuantas docenas de libros inolvidables y, después de La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa siguió escribiendo, como si lo hiciera solo para mí, novelas sólidas como rocas, Conversación en La Catedral, sutiles como pétalos, ¿Quién mató a Palomino Molero?, luminosas, La Fiesta del Chivo, como el destello de un faro en una noche de tormenta. También artículos radicalmente opuestos a los que yo suelo escribir, aunque hasta en ellos se adivinan las virtudes que le han hecho tan grande, la exigencia, el rigor, la búsqueda permanente de la perfección. Y el fervor de la juventud, porque Mario es el escritor más joven que conozco, el único de su tamaño capaz de arriesgarlo todo, de inventarse de nuevo en cada libro.
Los maestros son las personas que dan lecciones. Las que yo he recibido de Vargas Llosa son tantas, y tan buenas, que el Nobel me parece poco para él. Lo celebro, sin embargo, porque dará a los adolescentes de hoy la oportunidad de descubrir unos pies blancos, dorados, capaces de nadar ante sus ojos como peces desnudos. Y eso sí que será un premio.
Los maestros son las personas que dan lecciones. Las que yo he recibido de Vargas Llosa son tantas, y tan buenas, que el Nobel me parece poco para él. Lo celebro, sin embargo, porque dará a los adolescentes de hoy la oportunidad de descubrir unos pies blancos, dorados, capaces de nadar ante sus ojos como peces desnudos. Y eso sí que será un premio.





































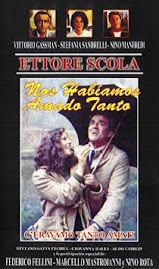



























No hay comentarios:
Publicar un comentario