Dentro de este contexto no es impropio decir que Corín Tellado, la escribidora asturiana que murió el mes pasado, a sus 82 años de edad, fue probablemente el fenómeno sociocultural más notable que haya experimentado la lengua española desde el Siglo de Oro. Aunque esto parezca herejía, y lo sea desde un punto de vista cualitativo, no lo es desde el cuantitativo, porque ni Borges ni García Márquez ni Ortega y Gasset ni cualquier otro de los más originales creadores o pensadores de nuestra lengua ha llegado a tanta gente ni influido tanto en su manera de sentir, hablar, amar, odiar y entender la vida y las relaciones humanas como María del Socorro Tellado López, apodada Socorrín por su familia y sus amigos, la muchacha que, en 1946, a sus 19 años, escribió en Cádiz su primera novelita, Atrevida apuesta, una arcangélica historia en la que un joven guardiamarina apostaba que conseguiría besar a una chica y ganaba la apuesta gracias a un apagón de la luz en medio de una fiesta. A su muerte, 63 años más tarde, había escrito unas 4.500 novelas más, sin contar los radioteatros, telenovelas, fotonovelas y películas inspiradas en sus obras y hecho célebre el nombre de pluma de Corín Tellado.
Yo me enteré de su existencia en París, en los años sesenta, cuando descubrí que una sobrina mía, que venía de Lima a estudiar un curso de "Civilización francesa" en La Sorbona, se había traído un maletín lleno de novelas de su autora favorita, por si sus libros escaseaban en la tierra de Balzac. Su precaución, por lo demás, era inútil porque, como advertí poco después, en la rue de la Pompe, en el elegante barrio XVI, había todo un quiosco dedicado exclusivamente a vender, alquilar o hacer intercambio de novelitas de Corín Tellado, cuyas clientas eran sobre todo las empleadas domésticas españolas e hispanoamericanas entonces muy numerosas en París.
Desde esa época tuve la tentación de conocer alguna vez a esa extraordinaria escribidora que había logrado llegar con sus historias a un público al que jamás alcanzarían los libros de los autores "cultos" de España o Hispanoamérica. Sólo lo conseguí en mayo de 1981, después de múltiples gestiones, cuando la entrevisté para La Torre de Babel, un programa semanal que hice por seis meses para la televisión peruana. No fue nada fácil conseguir la entrevista. Su desconfianza hacia los periodistas era justificada pues ella había sido ridiculizada ya por algunos gacetilleros perdonavidas a los que abrió la puerta de su vivienda.
Me llevé una gran sorpresa al conocerla, en su casa de Roces, en las afueras de Gijón. Llevaba con gran dignidad sus cincuenta y pico de años. Era bajita, simpática, modesta, tímida pero desenvuelta y no sospechaba siquiera la fantástica popularidad de que gozaba en los estratos medios y populares de una veintena de países de lengua española y entre las comunidades "hispánicas" de Nueva York, Miami, Texas y California. Era una mujer de provincias, cuya vida había transcurrido entre Asturias, Cádiz y Galicia, dedicada mañana, tarde y noche a escribir historias de amor y desamor. De su fugaz matrimonio habían venido al mundo sus hijos Begoña y Domingo, pero, aparte de esa peripecia y de su separación matrimonial, su entera existencia estaba enteramente dedicada a fantasear y a escribir (mejor dicho, a teclear en su pequeña máquina de escribir portátil) las aventuras sentimentales que chisporroteaban en su cabeza. Uso el diminutivo para hablar de sus libros porque, de acuerdo a las exigencias de sus editores, sus novelas no debían tener nunca más de 100 páginas.
Su rutina era estricta y laboriosa. Su ama de llaves, una mujer que la acompañaba desde siempre y le resolvía todos los problemas prácticos, la despertaba a las cinco de la madrugada. De inmediato se encerraba en su escritorio, un cuarto claustrofóbico, sin ventanas, atestado de anaqueles con sus novelitas, y allí permanecía 10 horas escribiendo, con una breve pausa a las ocho, para desayunar. Escribía casi sin parar y casi sin corregir. Al salir del escritorio, a media tarde, tenía 50 páginas oleadas y sacramentadas, es decir, la mitad de una novela. Escribía dos por semana y, a ese ritmo, su obra se acercaba ya a los 3.000 volúmenes. Me explicó que, su problema como escribidora, era que su cabeza "funcionaba más rápido que su habilidad de mecanógrafa". Que, si no hubiera sido por la lentitud de sus manos ante el teclado, escribiría más, mucho más. Alentaba en ella, a su manera, claro, esa voracidad deicida de los escribidores balzaquianos. Se ganaba su vida con la pluma, pero, en verdad, como les ocurre a los escribidores de verdad, no vivía de escribir sino para escribir.
Fuera de esas 10 horas diarias de trabajo, su vida no podía ser más monótona y frugal. Cuatro periódicos diarios, una buena siesta, alguna vez un libro, alguna tarde una visita a una amiga, acaso una película. Muy rara vez, un viaje a Gijón, de compras o a un restaurante. Pero para estar de vuelta en casa y acostada antes de las 10. En los meses de verano, baños en la piscina y algún partido de tenis. Y pare usted de contar.
Cuando le pregunté por sus autores favoritos la noté incómoda y cambié de tema. Su oficio no era leer, sino escribir. Tenía una facilidad tan grande que las historias salían de su máquina infatigable como las palabras y el aliento de su boca. No sabía lo que era ese súbito terror pánico paralizante ante la página en blanco que padecen los escritores estreñidos. Para ella, escribir era tan fácil y natural como respirar.
Su absoluta falta de vanidad era portentosa. Decía que la maravillaba siempre pensar que la leía tanta gente y era evidente que lo decía de verdad. Su editor le había hecho creer que tiraba sólo 30.000 ejemplares de cada una de sus novelas y, aunque ella sabía que probablemente aquella cifra estaba por debajo de la realidad, no le importaba. Si los editores le hacían las cuentas del tío, se encogía de hombros. Me contó que, a veces, sus exigencias eran más fastidiosas que las de los censores, en tiempos de Franco, que habían tijereteado sus historias muchas veces. Eso a ella tampoco le importaba mucho porque suavizaba las frases incriminadas ¡y ya está! Y me reveló, como prueba de su paciencia franciscana y su espíritu de templanza ante las incomprensiones del mundo, que, en una de sus novelas, se inventó un protagonista ciego. El editor le devolvió el manuscrito con una orden: "Opérelo". Y ella, por supuesto, lo operó.
Aunque nunca la leí, siempre la respeté y la traté con cariño y gratitud. Porque gracias a ella, cientos de miles, acaso millones de personas que jamás hubieran abierto un libro de otra manera, leyeron, fantasearon, se emocionaron y lloraron y por un rato o unas horas vivieron la experiencia maravillosa de la ficción. Ella no podía sospecharlo, pero fue probablemente la última escribidora popular, en el sentido más cabal de la palabra, la que llevó una variante (fácil, elemental, sensiblera y truculenta, ya lo sé) de la literatura al vasto pueblo, ese que no entra jamás a las librerías y pasa como sobre ascuas por las secciones culturales de las revistas, y piensa que la literatura seria es larga y soporífera. Es probable que con Corín Tellado desaparezca en nuestra lengua la literatura digna de ese calificativo: popular. Lo que queda ya no lo es y lo será cada día menos, a medida que las pantallas vayan exterminando a los libros, o empujándolos a la catacumba.
Amiga Socorrín, descansa en paz.





































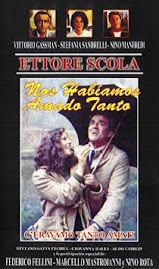



























No hay comentarios:
Publicar un comentario